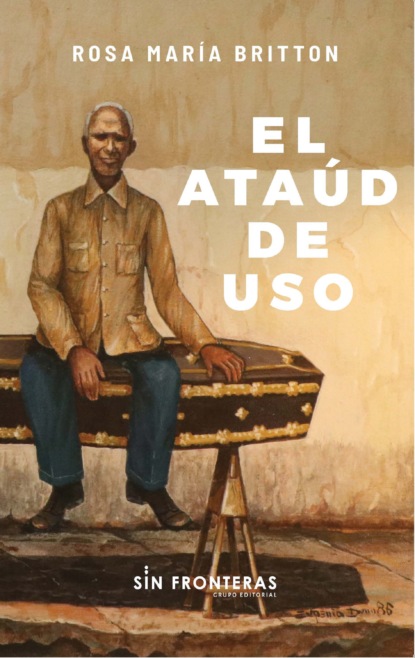- -
- 100%
- +
Al llegar el atardecer, las mujeres apoyadas en los primitivos balcones pasaban las horas entre chisme y chisme. Doña Leonor hablaba con Felicia cuesta abajo y si torcía un poco el pescuezo alcanzaba a ver la punta del balcón de doña Matilde González, a quien había que gritarle porque estaba algo sorda. Ello no era obstáculo para que la buena señora no se diera por vencida hasta extraer la última migaja de información de labios de sus vecinas.
—Leonor, Leonor. Hay carne en casa de Pastor. Mande a su hija a buscarla antes de que se acabe, —gritaba doña Felicia.
—Felicia… hoy me dijeron en la tienda del chino que los liberales se habían levantado en Coclé. Sólo es cuestión de tiempo y la guerra va a llegar hasta aquí.
—¡Dios nos ampare a todos!
La pobre doña Matilde, con el torso estirado sobre el balcón trataba de adivinar si los liberales se habían llevado la carne o si Pastor había sucumbido a algún pecado de la carne. Secretamente, a doña Matilde esa expresión de «pecados de la carne» siempre le había parecido pecaminosa «per se».
Una vez al año, por órdenes del Obispo, venía al pueblo el cura don Venancio y el tema favorito de sus sermones era el susodicho pecado. Cuando el cura comenzaba con sus diatribas, los oídos de doña Matilde comenzaban a acariciar las palabras —en contra de su voluntad claro está— ¡Carne Carne! y sus partes íntimas se prendían de recuerdos de humedades ya perdidas. —¡Jesús, María y José! —musitaba la vieja–. Mea Culpa, mea culpa. ¡NO! Era por culpa de don Venancio y sus sermones que tenía que rezar tres rosarios completos, penitencia que ella misma se imponía porque no es verdad que le iba a confesar al cura las flaquezas que sus sermones provocaban.
—Doña Felicia por favor, hable usted más alto, que no la oigo, —les chilló Matilde con medio cuerpo fuera del barandal.
Sin hacerle caso, las mujeres seguían su conversación, atentas a todo lo que pasaba en la calle.
Una bandada de chiquillos correteaba loma abajo perseguidos por los perros del vecindario, levantando una nube de polvo. Manuel venía de la playa, con el paso rápido de juventud arrogante que no teme a nada. Muchacho alto, de tez oscura y pelo lacio, dientes muy blancos que la boca de gruesos labios dejaba al descubierto por la fácil sonrisa. En la cabeza, un sombrero de paja, colocado de medio lado y camisa de cotona bien estirada que le daba un aire de elegancia poco común por esos lados. Por su labia fácil y educada hacía suspirar a más de una, sobre todo porque sabían que tenía una pequeña fortuna en perlas. Los ojos negros, de aspecto lánguido a veces y otras llenos de picardía, lo hacían aún más apuesto. Era uno de los pocos muchachos del pueblo que sabían leer y escribir bien. La familia Muñoz había completado su escuela primaria. Después, Josefa lo había mandado a la capital a casa de una hermana para que aprendiera un oficio que no fuera carpintero de ribera como el padre. Pero Manuel, luego de dos años, regresó a Chumico y no quiso volver a la zapatería en donde lo había colocado la tía. Años más tarde, cada vez que estrenaba un par de botas, confesaba que el olor a cuero nuevo lo mareaba y le daba ganas de vomitar.
Al verlo pasar por la calle, las mujeres comenzaron a cuchichear nuevamente.
—Ya va a molestar a la pobre maestra. Vergüenza debía de darle, con su padre acabado de enterrar y el asunto de la hija de Tiburcio sin resolver. Dicen que estaba embarazada y lo perdió y Tiburcio lo andaba buscando para darle una golpiza.
Doña Matilde exasperada al no poder oír la conversación entre Leonor y Felicia comenzó a gritarle a Manuel que silbando seguía su camino sin prestarle atención a las miradas acerbas de las viejas.
—Manuel, Manuel. ¿Cómo está Juana? Hace días que no la veo.
—Está bien, doña Matilde. Sólo un poco acabangada después del velorio.
—Dígale que mañana temprano paso por allá.
—Amén, Jesús, —susurró Felicia—, Juana no gusta de ella por santurrona y chismosa.
—Pobre Juana, —musitaba Leonor—, con esos hijos que tiene, ¿qué va a ser de ella? Son tan egoístas como Francisco. Mira que tener la ocurrencia de morirse solo en un cuarto en el que no dejaba entrar a nadie. Dicen que se murió de pura terquedad.
—Voy mañana temprano, ¿oyó Manuel? Mañana bien temprano —chillaba Matilde.
Manuel haciéndole señas de haber comprendido siguió su camino por la empinada cuesta que llegaba a la escuela.
—Ese muchacho va a terminar mal, ya verá usted Felicia —insistió Leonor— muy mal…
«Parecen cotorras en palo de mango —pensó Manuel— Dios me libre de sus lenguas». Y despreocupado continuó la marcha silbando entre dientes.
03
La señorita Carmen había llegado de la capital hacía dos meses. Era la primera maestra que llegaba al pueblo, como gesto tardío de algún político que de repente se acordó que Chumico existía. Los habitantes del pueblo habían mandado peticiones por muchos años para que se les asignara una maestra, pero estas fueron ignoradas. A pesar de que San Miguel estaba más lejos, allá tenían cura y maestra permanentemente con la consiguiente indignación de los chumiqueños.
La maestra que llegaba era muy joven. De ojos oscuros, serios y la boca de labios delgados apretados casi en un mohín de amargura; el largo pelo negro estirado sobre las sienes y amarrado detrás de la cabeza en un rodete. No era bonita, pero sus delicadas facciones de piel muy blanca no acostumbrada a los rayos del sol, inspiraban simpatía al momento de conocerla a pesar de que sonreía poco. Había desembarcado de una panga que la trajo del barco anclado bahía afuera, muy erguida y sin pedir apoyo. Al pisar la playa se notaba turbada cuando los alborozados chiquillos que la esperaban gritaban al unísono: ¡Viva la Maestra! ¡Viva la Maestra!
Carmen Teresa Bermúdez era la hija menor de un matrimonio pobre de la capital. La madre, doña Evarista, quedó viuda a los treinta y cinco años y se dedicó a sus hijas con lo que le producía una pequeña fonda en donde daba de comer a casi toda la guarnición de colombianos acantonados en Panamá. Educó a las muchachas con la gentileza de las clases pudientes. Las cuatro aprendieron a pintar al óleo, a bordar primorosamente al pasado y punto de cruz, y algo de latín, además asistían a diario a los actos piadosos de las iglesias vecinas. Las muchachas pasaban los días entre misas, lecciones y novenas. La viuda se entendía sola con el trabajo en la fonda y nunca permitió que las hijas se rozaran con la soldadesca que acudía a comer allí.
—Yo no he criado a mis hijas para manos de soldados, —solía decir.
Carmen era la única que a diario se rebelaba en contra de la gentileza artificial impuesta por la madre. A ella, poco le gustaba la costura y siempre acababa la clase de dibujo tirando los pinceles contra la pared ante las constantes críticas del maestro, un español pintor de santos de iglesia que llevaba muchos años en Panamá. Él, le decía a doña Evarista después de cada lección:
—Carmen no tiene paciencia señora. A ella lo que le gusta es leer. No tiene ninguna vocación para el arte. Sería mejor que no la fuerce usted; a empujones no va a aprender nada.
—Déjese usted de tonterías. Mi hija es inteligente y va a aprender como las hermanas. Usted cobra bien por las clases que da y yo le pago con puntualidad, así que no tiene porqué quejarse tanto.
Resignado, el español no se atrevía a contrariar a la señora, pero de continuo le prestaba a Carmen tomos y volúmenes que él había traído consigo de España, una mezcla de novelas clásicas, libros de historia y filosofía. Finalmente, Carmen acabó por convencer a la madre de que ella no había nacido para artista del pincel y le expresó su deseo de matricularse en la Escuela de las señoritas Rubiano en donde las jóvenes recibían educación superior. Sus hermanas trataron de disuadirla de sus propósitos de estudiar, arguyendo que nadie se iba a casar con una sabionda. Carmen se encogía de hombros negándose a escucharlas.
—No me importa —le decía—, prefiero quedarme soltera a ser una ignorante toda la vida.
Doña Evarista, espantada, no sabía qué hacer con la hija cada día más retraída en su mundo de libros y que poco participaba de la vida social de la familia. Cuando cumplió los catorce años, acabó por acceder a dejar que se matriculara en la Escuela de las Rubiano.
Las veladas transcurrían alegres en la vieja casa de madera grande y cómoda situada en la loma de Las Perras. Las muchachas conversaban animadamente con los jóvenes invitados, bajo la atenta mirada de doña Evarista que desde su mecedora bien situada supervisaba la tertulia. En verano, el aroma del jazmín del Cabo que crecía en profusión en el patio central de la casa, inundaba las habitaciones con su dulzura. La mayor de las hijas llamada Irene, ya tenía novio a los diecisiete años. Se había comprometido con un joven español, dueño de una pequeña mueblería situada cerca de la playa de San Felipe. Las otras dos se entretenían con los oficiales de la guarnición y algunos jóvenes del vecindario. Carmen participaba muy poco en la conversación del grupo. De costumbre se sentaba en una esquina de la salita enfrascada en la lectura de uno de los libracos que el Profesor español le prestaba y hasta entrada la noche leía a la luz de una lámpara de querosín, sin importarle las idas y venidas de visitantes y parientes. En secreto, doña Evarista era de la opinión que la muchacha acabaría por aburrirse de tanto estudio.
—Ya se le quitarán los humos de la cabeza, —les decía a las otras hijas.
Pero Carmen, imperturbable, siguió estudiando bajo la tutela de las Rubiano. Por tres largos años se levantaba bien temprano y recogiendo sus libros salía veloz sin hacerle caso a las amonestaciones de Evarista que la llamaba a desayunar, aunque fuera un pedacito de bollo. En el día de la graduación, la madre por primera vez sintió el orgullo de tener una hija educada. Con su vestido vaporoso de volantes blancos y el negro pelo amarrado sencillamente detrás de las orejas con una cinta rosada, la muchacha se veía casi hermosa, con el rostro ruborizado de emoción al leer el discurso de graduación que tuvo el honor de pronunciar por ser la mejor alumna.
Armada con su flamante diploma, la joven comenzó la ardua labor de solicitar trabajo de las autoridades del Gobierno. Por esos días se preocupaban por las actividades liberales de los pueblos del interior y tratando de apaciguar las quejas por falta de atención, que a diario llegaban a las oficinas del Estado, decidieron despachar a las jóvenes maestras a los pueblos del litoral sur que nunca antes habían recibido educación formal. Es así como Carmen fue nombrada maestra de Chumico, el último pueblo de la región del sudeste del Istmo de Panamá. •
04
—Mamá, me voy a trabajar a un pueblo que se llama Chumico, —anunció Carmen.
—¡Dios mío! ¿y en dónde queda eso? —Preguntó Evarista.
—En la costa sur. Hay que embarcarse tres o cuatro días para llegar hasta allá.
Al oír la palabra «embarcarse» a doña Evarista le dio un vahído.
—¡Dios mío, Dios mío! ¿qué he hecho yo para merecer este castigo? Mi pobre hija quiere irse a la selva a trabajar. ¡Quién sabe qué clase de peligros hay por allá! ¡Todos esos pueblos son de negros casi salvajes! —La pobre mujer se retorcía las manos con desesperación y lágrimas en los ojos.
—No importa de qué color es la gente por allá, —replicó la muchacha—. Han pedido una maestra y el Gobierno me pagará diez pesos al mes por trabajar. Para eso estudié mamá, para enseñar a los que más lo necesitan.
—Hija mía, piénselo bien. Ese trabajo es una locura. Usted es todavía una niña. ¿Cómo va a irse tan lejos?
Fueron días de discusiones y llanto. Finalmente la madre acabó por acceder a los deseos de la muchacha. A regañadientes aceptó que Carmen se fuera a Chumico, pero eso sí: tenía que ir acompañada de la tía Eugenia, vieja solterona hermana de Evarista que había vivido con ellas desde hacía muchos años.
—Una chiquilla no puede viajar sola tan lejos por muy maestra que sea. Eugenia irá con usted o no va. —Carmen accedió. En el fondo le daba un poco de miedo la gente desconocida. Además, ella se llevaba muy bien con la vieja Eugenia, a pesar de lo rezongona que era. Las hermanas de Carmen se persignaban cada vez que se mencionaba Chumico en su presencia.
«¿Habrase visto, loca? —comentaban con burla—, quiere irse a un pueblo de negros y culebras. Allí no hay más que mosquitos y enfermedades.
—Irene ya se había casado con el español de la mueblería y llegaba todas las tardes a regañar a la hermana menor, vanidosa luciendo sus prendas y vestidos de tafetán y el coche nuevo. Carmen, sin hacer caso de sus argumentos, seguía preparando su baúl para embarcarse en el próximo bongo que saliera rumbo a Chumico.
Por esos días doña Evarista estaba pensando seriamente en volver a casarse con un Oficial de la guarnición que por meses la había estado cortejando entre bocado y bocado en la fonda. Don Francisco Biendicho y Larrañaga era hijo segundón de una familia muy importante de Madrid, como decían los rumores que de él corrían por el Cuartel. Solterón empedernido y asiduo concurrente de la fonda, el romance comenzó con alabanzas a los guisos que salían de las manos primorosas de Evarista y terminó con una proposición formal de matrimonio.
—Por favor Evarista, cásese conmigo. Yo necesito compañía en este destierro a que mi pobreza me condena y usted también está muy sola.
A Evarista el corazón se le saltaba del pecho entre suspiros y silencios y para disimular su turbación, tapaba y destapaba ollas en la cocina tratando de librarse sin conseguirlo de las manos del español cada vez más audaces que hasta allá iban a buscar su cintura. Cuando Carmen anunció que había conseguido trabajo de maestra en Chumico, en el fondo de su alma se alegró aunque jamás lo hubiera confesado a sí mismo. Al librarse de la responsabilidad de la hija más joven podría realizar los deseos que tenía de casarse con el español. Las otras dos ya tenían novio y era seguro que se irían de la casa en pocos meses.
Cuando Evarista anunció sus intenciones de contraer nupcias con don Francisco Biendicho, el escándalo en la familia fue de tales proporciones que todas se olvidaron de Carmen y de su trabajo en Chumico. Las hijas se ahogaban de vergüenza por la conducta de la madre y la llenaron de recriminaciones. Ella se sentía tan feliz que olvidó a las hijas y la fonda. Por las calles de Panamá paseaba su romance sin importarle el qué dirán; después de todo, tenía solamente cuarenta años cumplidos y todavía se sentía joven y atractiva. Los años de viudez no habían apagado los fuegos de la cama matrimonial. Había sido una buena madre para sus cuatro hijas y ya necesitaba pensar en sí misma. Aunque la fonda prosperaba, era un trabajo muy agotador y ninguno de los empleados había logrado aprender a cocinar como ella. Anhelaba dejar todo ese trabajo atrás y dedicarse solamente a las labores hogareñas en compañía de don Francisco. Cada vez que veía el apuesto perfil del oficial, se decidía aún más a casarse con él, a pesar de las objeciones de sus hijas.
Irene acudió llorosa a consultar al párroco de la familia. Ella deseaba que el cura bonachón disuadiera a la madre de la locura que estaba a punto de cometer. Pero el sacerdote, sabio conocedor de la naturaleza humana, acabó por convencerlas de que no había nada pecaminoso en los deseos de Evarista y les aconsejó resignarse a los hechos para bien de toda la familia.
Doña Evarista Muñoz contrajo matrimonio con don Francisco Biendicho el día antes de salir Carmen hacia Chumico. En sencilla ceremonia en la Catedral después de la Misa de seis, unieron sus destinos acompañados por las cuatro hijas llorosas y acongojadas, la tía Eugenia rezongando y algunos oficiales de la guarnición, compañeros de armas del español.
—Bonita que está la viuda. Y dicen que tiene dinero. ¡Suerte que tiene el Capitán!
—¡Bah! Las hijas están mejor y son jóvenes.
—¿Será verdad lo que dicen que él estuvo casado en España y dejó a la mujer allá?
—Yo nunca me tragué el cuento de que era de familia noble. Todos estos españoles vienen a América con esas historias de grandeza para hacerse los importantes.
Las frases malévolas de los oficiales eran recogidas por el fino oído de Carmen. Con los ojos llenos de lágrimas y la tez cada vez más pálida trataba de concentrar su atención en el altar mayor, mientras rezaba fervorosamente para no oír las habladurías de cuartel.
Después de la ceremonia, los recién casados se dirigieron a la casa de Evarista, acompañados por los invitados que a pie seguían el coche nupcial. A esa hora de la mañana aún quedaba en el ambiente la caricia de las brisas de la madrugada y la caminata se hacía agradable por las estrechas calles. Felizmente no llovió en todo el día. El decoro exigía que siendo Evarista viuda, se sirviera a los invitados un sencillo desayuno compuesto de chocolate caliente y bizcochos mandados a hacer en la panadería francesa. A medida que llegaban los celebrantes la conversación subía de tono en la salita mientras Eugenia y las muchachas ayudadas por algunas amigas se esforzaban por atender a todos los invitados y curiosos que venían a presentar sus felicitaciones a los novios. Carmen era la única que se mantenía alejada del bullicio de la fiesta. Encerrada en su cuarto se dedicó a empacar su baúl para el viaje a Chumico. Todo el día fue un entrar y salir de gente casi hasta el anochecer. Al partir el último huésped fueron cerradas las puertas de la calle. Los novios se retiraron a la habitación de Evarista con un «buenas noches» lleno de reticencias y rubores. Eugenia se encargó de llevar los platos y tazas a la cocina, rezongando entre dientes. La pobre vieja no comprendía nada. Primero fue el asunto del viaje de Carmen a Chumico que la había llenado de terror. Accedió a acompañarla pero estaba segura de que algo terrible les iba a suceder durante ese viaje.
—Embarcarme yo que nunca he metido ni los pies en el mar! ¡Qué locura! Te ofrezco Señor este sacrificio como expiación a mis culpas, —recitaba piadosa arrodillada al lado de su cama.
Carmen sin poder conciliar el sueño deseaba intensamente que la mañana llegara cuanto antes. Los ruidos del amor se filtraban a través de las paredes y la llenaban de una intensa desazón. Estaba convencida de que nunca más podría vivir junto a la madre y el nuevo marido. Le sería difícil adaptarse a la presencia del militar en la casa. Todos fueron temprano a despedirla a la playita del mercado. Con la marea llena ella y Eugenia se embarcaron en el bongo caracaballo dejando atrás los consejos y recomendaciones que les hicieron hasta el último minuto las mujeres, mientras se enjugaban los ojos de un llanto de despedida lleno de temores. •
05
El calor pesaba en el cuerpo como un puño de hierro presagiando la lluvia que se avecinaba. Los muchachos, que en forma desordenada iban saliendo de la escuela, se entretenían tirando piedras a los pájaros.
—Sigan directo a sus casas y no se distraigan en la playa que va a llover —amonestó la maestra desde la puerta de la escuela.
Con gesto de cansancio volvió a entrar y se puso a recoger los útiles escolares regados por la mesa que le servía de escritorio. A lo lejos se escuchaban los truenos que desde la montaña anunciaban con sus redobles la tormenta que se aproximaba. La improvisada aula de pisca de tierra y paredes de caña brava, malamente acomodaba a los cincuenta y tres chiquillos de todas las edades que allí acudían a recibir sus enseñanzas. Algunos sentados en banquetas y la mayoría en el suelo a duras penas trataban de aprender el abecedario.
—Usted se queda castigado Pedro —dijo la maestra dirigiéndose a uno de los alumnos—. Se ha portado peor que nunca. No crea que no me di cuenta de que estaba halándole los moños a sus compañeras. Si continúa así voy a tener que decirle a su mamá que no puedo tenerlo más en la escuela.
—¡Ay no maestra! No llame a mi mamá que me van a dar una buena rejera. Le prometo que no volverá a suceder. ¡Por favor! Que no se entere mi papá que me mata.
—Bueno, bueno, ya veremos si cumple sus promesas. Coja una escoba y póngase a barrer.
La lluvia comenzó de golpe batiendo con furia el alero de pencas, hasta apagar con su estruendo los ruidos de la tarde. Casi sin aliento, Manuel entró corriendo en la escuela sombrero en mano y un ramo de flores en la otra, mojado de pies a cabeza por el torrente de agua que arreciaba.
—Buenas tardes, Carmencita. ¡Qué barbaridad de lluvia tan fuerte! Aquí le traigo estas flores que recogí en la montaña. Espero que sean de su agrado.
Sin poder disimular la turbación que le producía la presencia del hombre, la muchacha las aceptó sin decir nada e hizo un gesto al chiquillo que había interrumpido la tarea y curioso los contemplaba.
—Pedro, haga el favor de traerme una vasija con agua para las flores y termine de barrer que se hace tarde.
Con una mueca traviesa en los labios, Pedro agarró un pote de barro de un rincón y saliendo del aula lo llenó con agua de lluvia.
—Gracias Manuel son muy bonitas, pero no debía haberse molestado, —dijo Carmen mientras las arreglaba en el improvisado florero. Aprovechando la distracción, el chiquillo salió corriendo sin importarle la lluvia que seguía cayendo torrencialmente, contento de haberse librado de su castigo tan fácilmente.
Desde el día en que Carmen llegó a Chumico, Manuel la cortejaba asiduamente. A él le tocó llevarle los baúles hasta la casita que le habían asignado a la maestra, situada a un costado de la improvisada escuela. A su llegada, casi todo el pueblo había bajado a la playa a recibirla y algunos escépticos al verla murmuraban entre sí.
—¿Esta es la maestra que nos han mandado? ¿Qué podrá saber si es casi una niña?
Eugenia tuvo que ser cargada desde la panga a la playa todavía mareada por la travesía. Con ademanes hoscos, rechazaba las ofertas de ayuda de las mujeres del pueblo que solícitas acudían a sujetarla, cuando puso pie en tierra. Ella y Carmen se sentían tan cansadas que preferían que las dejaran solas lejos de la curiosidad de los chumiqueños. Juancho y Manuel cargando los pesados baúles, las llevaron hasta la casa que le habían construido a la maestra. De eso ya habían transcurrido casi cuatro meses. Manuel pasaba por la humilde vivienda todos los días, haciéndose útil en varios menesteres. Algunas veces ayudaba a la vieja a encender el fogón o a arreglar el aula que malamente acomodaba a todos los alumnos.
Las primeras semanas habían sido muy difíciles para Carmen. No se imaginó que las cosas estuvieran tan mal en Chumico; la mayoría de los muchachos, algunos hasta de quince años de edad, nunca habían tenido ningún tipo de enseñanza. Estaban acostumbrados desde niños al bregar del trabajo diario pero muy pocos dispuestos a aprender el abecedario. Lo peor de todo era tener muchachos de edades tan distintas en la misma aula. Los más grandecitos añoraban la libertad de la playa y el monte y no era fácil dominarlos pero poco a poco los fue domando. Algunos acabaron interesándose en aprender a leer y escribir y otros acataban la disciplina que administraba con la fuerza de su personalidad, ya que a pesar de sus cortos años, Carmen impresionaba a los que bajo su tutela estudiaban. A veces, comenzaba leyéndoles algo interesante y para mantener la atención de sus pupilos los dejaba en suspenso con la promesa de continuar la historia al día siguiente. Manuel se las arreglaba para llegar siempre a la hora de la lectura y embelesado escuchaba las palabras de la maestra. Era entonces cuando ella leía más elocuentemente páginas y más páginas de las historias que había traído de Panamá. Las hazañas de Napoleón eran seguidas por las vicisitudes de Ulises o la historia de los emperadores romanos.
Por las tardes, después de terminar sus labores en la escuela, iba al chorro de las mujeres a bañarse acompañada por la vieja Eugenia que no la dejaba salir sola ni un instante.
—No confío en esta gente, —refunfuñaba—, y menos de ese joven Manuel. Está viniendo demasiado por aquí.
A regañadientes, accedió a acompañar a la pareja en largos paseos hasta la playa y a veces al otro extremo del pueblo cerca del río Tatumí. Caminando lentamente no se le escapaba la más mínima palabra que los jóvenes intercambiaban. Varios meses habían transcurrido desde su llegada a Chumico pero Eugenia tenía poca amistad con los habitantes del pueblo porque los consideraba inferiores a su persona. Ella venía de la capital y desdeñaba las costumbres sencillas y algo primitivas de los chumiqueños.