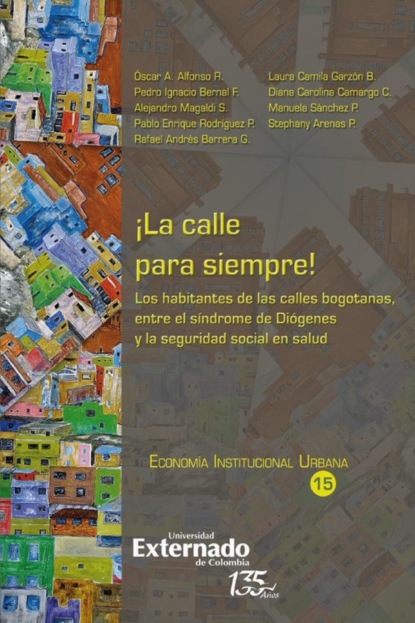- -
- 100%
- +
La diferenciación entre las nociones de desarrollo y subdesarrollo no es universal ni automática, en razón a que las instituciones tienden a edificarse en buena medida sobre los valores y costumbres sociales, entre las que existe una relación simbiótica con la libertad. Sin embargo, las investigaciones empíricas que han adoptado una perspectiva instrumental han enfatizado en que las libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora, son los determinantes del desarrollo y, por tanto, son los ejes normativos de las políticas públicas.
La falta de libertad surge a raíz de procesos inadecuados o por insuficiencia de oportunidades para conseguir lo que mínimamente les gustaría a las personas conseguir. Un ingreso insuficiente está asociado a fenómenos como la mortalidad prematura, la desnutrición y el analfabetismo y, por esta razón, los sistemas de seguridad social son imprescindibles para la política pública. Por ejemplo, el sistema de seguridad social europeo respecto al desempleo tiende a compensar el bajo nivel de renta o su ausencia temporal, y se realiza aun si ello conlleva la confianza personal entre los subempleados y desempleados.
Pero la mera voluntad de acción individual no es suficiente para explicar el desarrollo. Jiménez (2016, p. 3) discute la dimensión social de la libertad, asimilándola a la libertad de procesos, noción que no hace parte de la aproximación desde la perspectiva de Sen de las capacidades individuales, ya que guarda más relación con la idea de las capacidades absolutas.
Cualquier teoría de la justicia social es incomprensible si en su construcción elude la cuestión distributiva, como ocurre con los enfoques basados en el individualismo ético de la oportunidad. La coerción a la libertad de expresión, la censura a quienes piensan diferente o el desplazamiento y confinamiento forzados, son algunos ejemplos de los obstáculos de que se ocupa la libertad de procesos, pero es algo más, pues también se ocupa de la negación de las relaciones interpersonales como rasgo distintivo de algún entorno social; es decir, hay restricciones sociales que coartan procesos (Jiménez, 2016, p. 4-5): de nada sirve saber escribir si el ejercicio del poder lo impide, de nada sirve tener una fuente de agua si no es posible beber.
Los individuos que han acumulado capacidades seguramente serán más libres que aquellos que no lo han hecho, pero unos y otros quedarán confinados en similar precariedad si el entorno socialmente construido así lo determina. Son las capacidades sociales y técnicas acumuladas por las sociedades las que gozan del poder para potenciar o constreñir el desarrollo de las capacidades individuales y, por ello, son asumidas como “capacidades sociales” o “capacidades de funcionamiento”, a las que es consustancial la noción de “contracapacidad” que no son otra cosa que los impedimentos para funcionar surgidos del entorno social (Jiménez, 2016, pp. 5-6): la voluntad política asida al clientelismo es una contracapacidad al obstruir deliberadamente la libertad social, tanto de elegir como de disponer de bienes públicos.
1.2 APORTES PLURIDISCIPLINARES A LA COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIAL
Nieto y Koller (2015) buscan sintetizar el panorama general de la discusión internacional sobre la definición de habitante de calle, encontrando diferencias entre las definiciones propuestas en países desarrollados, países en vía de desarrollo y las Naciones Unidas. Aunque la habitabilidad en calle es un fenómeno social presente en muchos países y en varios momentos históricos de la humanidad, en la actualidad no hay un consenso general respecto a su definición. Las definiciones de habitante de calle son variadas y hay diferencias no solo entre los países, sino incluso al interior de un mismo país. “Según los términos utilizados en las discusiones sobre la habitabilidad en calle de los países desarrollados, se puede afirmar que se trata de una definición circunscrita a la dimensión habitacional, operativa y funcional para los estudios cuantitativos y de enumeración, pero conceptualmente asociada a la dimensión social de dicha problemática” (Nieto & Koller, 2015, p. 10). En los países en desarrollo, las definiciones de habitabilidad en calle no han sido estables ni homogéneas, como tampoco objeto de debate. Por el contrario, son amplias e incluyen tanto a quienes no habitan en una vivienda como a quienes viven en la calle o en instituciones de abrigo. Por su parte, las definiciones utilizadas por Naciones Unidas también son inestables y variadas, y están dedicadas a estudiar el fenómeno desde una perspectiva habitacional, enfocado en la calidad de la vivienda. Los niños en situación de calle son considerados como un subgrupo de habitantes de calle. La definición de niño, niña y adolescente en situación de calle también es heterogénea e inestable, con connotaciones políticas y ha sido objeto de variadas discusiones. La falta de consenso afecta la forma en que los habitantes de calle son caracterizados, así como las comparaciones que se hacen sobre la prevalencia de esta problemática en diferentes países, e incluso los criterios para que sean incluidas en investigaciones, en programas o en políticas de intervención social.
1.2.1 La desigualdad
El trato desigual atañe al ingreso de las personas, pero también al acceso a los bienes y servicios inseparables de la órbita funcional del Estado, y a prácticas discriminatorias en las esferas privadas de la vida. Los habitantes de la calle son el resultado humano más conspicuo de la desigualdad. Wilkinson y Pickett (2009) convienen en que la desigualdad dificulta la vida en comunidad, las relaciones y la movilidad sociales. El igualitarismo no es una regla universal y, por el contrario, aun entre los más pobres la desigualdad en la percepción de los ingresos es considerable (Sen, 2011). Dentro de los pobres se encuentran aquellos a quienes su ingreso no les permite acceder a los bienes que les garanticen su consumo básico y menos aún su equilibrio nutricional. El costo de la canasta normativa de satisfactores básicos es denominado la línea de indigencia, quedando por construir la línea de habitanza de la calle que sería la del ingreso cero.
1.2.2 Juridicidad, psicoanálisis y representaciones sociales
Báez, González & Fernández (2013) proponen una investigación-intervención sustentada en las disposiciones de la teoría psicoanalítica, donde el sujeto se constituye como actor principal. La noción del sujeto que habita en la calle se acuñó en espacios de participación marcados por los discursos religiosos y del Estado de derecho y de deberes. Esto posibilitó la entrada del significante, aquel que interroga y permite la apertura del inconsciente para que sea el sujeto mismo quien encuentre un sentido a su decir. El acercamiento con el habitante de calle permitió que este se reconociera así mismo y pudiera expresar a qué se hace referencia cuando se le denomina de esa manera, qué hace en las calles y por qué circula en ellas. Intentan comprender el fenómeno del habitar en la calle como un modo de subjetivación, donde el sujeto, por un lado, establece una particular forma de relación con otro sujeto y, por otro lado, una relación con el discurso mismo que lo sostiene, puesto que la visión del otro puede sesgarse por efecto de las diferentes interpretaciones y concepciones que se tienen del habitante de calle. Como resultado plantean que “quien habita en la calle no lo es, tanto, por el hecho de que viva o no en ella, sino de que exista en lo que implica el discurso de la calle, es decir, ser en la calle, decir desde la calle y hacer en la calle” Báez, González & Fernández (2013, p. 11); esto es, existe un sujeto consciente de la decisión de habitar en la calle que es responsable del lugar que ocupa, y que con ello da cuenta de la participación en un discurso que le permite su establecimiento en la calle.
Gómez (2015) sugiere un análisis de las causas que originan la habitabilidad en la calle, que enfatiza en un punto de vista jurídico. Evoca el artículo 2º de la Ley 1641 de 2013, en el que se define al habitante de la calle como “la persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno familiar”. En la perspectiva de un fallo de tutela de la Corte Constitucional, la diferencia entre el habitante de la calle y el indigente radica en que el primero habita en el espacio público urbano, donde transcurre su vida y, por tanto, es la falta de vivienda la variable que lo distingue con el indigente. Uno de los aportes de este análisis se encuentra en su fuente inspiradora, que es una investigación en la que se discute la colisión entre los derechos sociales con la libertad civil, surgida a raíz de un fallo de la Corte Constitucional, consistente en que el habitante de la calle está en libertad de rechazar la asistencia social del Estado, prefiriendo entonces por su permanencia en la calle; sin embargo, al incurrir en tal conducta, esa persona opta por ignorar las causas que lo condujeron a esa situación. Seguidamente, Gómez (2015, p. 31) propone una taxonomía de las causas originarias del status de habitante basada en la exploración de la jurisprudencia: “i) Las derivadas de razones internas: el habitante de la calle es un resultado de problemas psicológicos, de salud y de conflictos de carácter privado como problemas familiares –o carencia de la misma–, que le impiden sostenerse económicamente y consecuentemente, la persona se ve despojada de su hogar; ii) las derivadas de la pobreza extrema y de la marginalidad: el habitante de calle es una representación de una sociedad desigual y excluyente; y, iii) las derivadas del conflicto armado: el habitante de la calle como consecuencia del conflicto armado, y más específicamente del desplazamiento”.
Esas causas pueden imbricarse en una misma persona, de manera que es probable que dos y hasta las tres causas determinen en algunos casos la condición de habitante de la calle; sin embargo, las razones que ocasionaron la ruptura de los vínculos con el entorno familiar, que son el principal determinante de la habitabilidad en la calle, son escasamente estudiadas.
Con la expedición de la Ley 1641 del 2013, la población habitante de calle se reconoce como un grupo de especial atención y protección, que requiere de una intervención estatal que sea “coherente con sus realidades”. El rol del DANE es crucial en la caracterización socioeconómica y demográfica de los habitantes de la calle. Las entidades territoriales están en la obligación de empezar a implementar políticas públicas con base en tal caracterización del DANE, siguiendo la secuencia de la formulación, implementación y seguimiento y evaluación de impacto. Sin embargo, dos años después de la fecha de expedición de esta ley, la implementación de esta no se había dado porque persistía una tardanza injustificada de la caracterización de los habitantes de calle, que en el caso de Bogotá se prolongó hasta 2017, y adicionalmente porque el Gobierno Nacional no había promulgado la reglamentación de esta ley (Mendivelso, 2017, p. 10). Acudiendo al principio de la Igualdad y no Discriminación, Mendivelso (2017, pp. 11 y ss.) explica las razones jurídicas para promover la atención especial por parte del Estado a los habitantes de calle, debido a que son víctimas de trato discriminatorio, desigual e injusto. Las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, comenzando por la T-533 de 1992 en la que se cataloga la pobreza extrema como el no tener los recursos mínimos para sobrevivir como una de las principales causas que atentan directamente llevar a una vida digna que es el caso de los habitantes de la calle, se han orientado a reestablecer los derechos fundamentales a personas que lo han perdido por habitar en las calles. La sentencia T-043 es la “arquimédica” que decanta un largo recorrido en la búsqueda de un hilo jurisprudencial que tiene como finalidad el restablecimiento de sus derechos, pero como advierte Mendivelso (2017, p. 125), “la discusión que aquí podría suscitarse es que dicho restablecimiento aparece como la cura para los males sin existir ningún tipo de medida preventiva para que un indigente no adquiera la calidad de habitante de la calle cuando es susceptible de ello”.
Restrepo (2016) considera que problemáticas sociales como la marginalidad, la exclusión social y la disfunción familiar, modifican las dinámicas políticas, económicas y culturales de las ciudades y de la vida urbana y, por tanto, los habitantes de la calle son un resultado de estas dinámicas sociales, ya sea porque el sujeto lo tome como una elección de vida que se quiere asumir, o porque la sociedad lo empuja a estar bajo dicha condición. En tal sentido, la exclusión social es un factor potenciador de la problemática de habitar en la calle, en la medida en que son “los excluidos aquellos sujetos que han perdido su filiación con la población y no pueden integrarse y, por tanto, se sitúan fuera de las pautas de producción y consumo comúnmente admitidas por la sociedad” (Enríquez, 2007 p. 76, citado por Restrepo, 2016, p. 97). Desde este punto de vista, es el rechazo al estilo de vida, normas y valores de los habitantes de la calle, la que lleva a que se les denomine como ‘ñeros’, ‘indigentes’, ‘desechables’ y ‘gamines’ y, por ende, a la exclusión misma. Restrepo recalca la importancia de las representaciones sociales, ya que, al ser una construcción del conocimiento social, permiten entender las interacciones, vivencias y experiencias en las que se generan los diferentes contextos sociales. “En resumen el medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la estructura social y las experiencias concretas con las que se enfrentan a diario influyen en su forma de ser, su identidad social y la forma en que perciben la realidad social” (Araya, 2002, p. 14, citado por Restrepo, 2016, p. 98).
Las elecciones bajo incertidumbre han sido una preocupación central de los economistas conductuales que, como en el caso de Kahneman y Tversky (1973), convergen en la idea de que, en condiciones de incertidumbre, las recompensas seguras moldean las decisiones como, por ejemplo, si en determinada situación ganar mucho es poco probable, las personas se inclinarán por perder poco. Desde una perspectiva psicológica, la incertidumbre es resultado de una cantidad limitada de representaciones que el individuo procesa, resultando de ello un juicio a partir del que realiza sus elecciones. Las representaciones sociales, en particular, permiten la comprensión de ese contexto debido a que estas son: “organizadoras de la experiencia, reguladoras de la conducta y dadoras de valor” (Navarro y Gaviria, 2010, p. 347), posibilitando la adaptación de los individuos a su propia realidad según su contexto y al grupo social al cual pertenecen. Navarro y Gaviria (2009), motivados por la trascendencia del fenómeno de habitabilidad de la calle como un flagelo que va acompañado de exclusión social, marginalidad y estigmatización, lo investigaron como objeto de representación y, para ello, abordaron a una centena de personas a las cuales se les solicitó declarar aquellas palabras que asociaban a partir de las palabras introductorias Habitante de Calle, permitiendo acceder al espectro semántico asociado al elemento de estudio. El análisis prototípico y categorial de representación social por medio de la interpretación de resultados lexicográficos obtenidos de la muestra, determinó que todas de las percepciones obtenidas tenían connotación negativa asociadas a la condición social, a la inseguridad, a la salud mental, a la apariencia física e incluso a la supuesta relación con las drogas; sin embargo, paradójicamente también se asoció con la marginalidad socioeconómica, lo que pone en evidencia la eventual compasión que desprende el conocimiento de las dificultades por las que pasan los habitantes de la calle al estar en tal condición.
Esta variedad de aproximaciones al fenómeno de la habitanza de la calle, surgida de los diversos ángulos desde los que los investigadores se posicionan a fin de revelar alguna dimensión desconocida que lo explique, dista mucho de ser exhaustiva en cuanto a sus determinantes. En la exploración realizada se detectan al menos tres vacíos de trascendencia social, así como de utilidad para el diseño de políticas de prevención y atención humanitarias, para los que se propone a continuación un análisis que, con seguridad, exige una mayor profundización en los desarrollos venideros.
1.2.3 Familias disfuncionales e hijos indeseados
Los problemas cognitivos y de conducta que afrontan los seres humanos en algún momento de su vida requieren, como cualquier enfermedad, del apoyo médico para superarlos. Las ayudas terapéuticas para los participantes del conflicto familiar pretenden subsanar los problemas afectivos que padecen, así como a prevenir los abusos que los más frágiles pueden afrontar. La prevalencia de las conductas disruptivas de la convivencia intrafamiliar son un determinante crucial de la habitanza de la calle cuando, precisamente el miembro fragilizado, decide por tal alternativa en vista del abuso a que es sometido por el más fuerte.
En las conductas asociales extremas de los habitantes de la calle, con su elevado potencial de intimidación al transeúnte, son distinguibles retrasos cognitivos asociados a distorsiones de razonamiento, ausencia de sentimientos de reciprocidad y confianza, así como una inexpresividad emocional que, en ambientes intolerantes, produce la agresividad. Estos rasgos se originan comúnmente en la interacción cotidiana entre miembros de familias disfuncionales, en las que el infante o el joven en transición a la adolescencia manifiesta su hastío con el abuso del castigo al que es sometido por haber sido un hijo indeseado, para doblegar su incipiente voluntad y lograr su obediencia, o para imponerle las reglas de una moral que juzga incompatible con su visión del mundo. En ausencia de estímulos positivos con los que pueda advertir su inserción simbólica y real en la sociedad, así como de propuestas solidarias de otros familiares o de amigos cercanos, la calle con sus atractivos ocultos aflora como la única alternativa a una vida sin esas tensiones insostenibles.
Maier (2017), madre poseedora de títulos en economía y psicoanálisis, afincada en las corrientes lacanianas del psicoanálisis, analiza las razones por las que “odia a los niños”, comenzando por encuadrarlos como una carga para la vida, especialmente para las madres que, como ella, resignaron parte de su libertad desde la procreación y su dedicación ulterior al cuidado, educación y manutención de sus dos hijos. Desde su punto de vista, los hijos son la principal razón que ata a los padres a un sistema decadente, persuadiéndolos a aceptar condiciones laborales inhóspitas para poder acceder a los ingresos necesarios para sostener las conductas codiciosas de sus vástagos, estrategia que los conduce inevitablemente a ejercer una “paternidad consumista”. Es por esto que afirma que la mayor felicidad de la maternidad ocurre cuando los hijos abandonan el hogar. Es el día para celebrar.
Cuando el hijo es una carga para los padres y de él no se esperan momentos de gozo, de interacción fraterna, y no se prevé algún resarcimiento simbólico o real a los sacrificios de los progenitores, el hogar se torna un sistema socio-ecológico estresante, en el que el maltrato y la violencia intrafamiliar aflora como mecanismo de solución de las diferencias, siendo los detonantes más comunes la constatación fáctica del mal desempeño escolar del menor, las sospechas del consumo de alucinógenos y de incursión en conductas delictivas, o la simultaneidad de estos.
Las razones para el mal desempeño escolar acostumbran a buscarse en el estudiante y no en el sistema educativo y en las formas de hacer escuela de sus miembros. La aspiración de cualquier estudiante a desarrollar algún talento, en un marco académico que promueva la autonomía y la libertad, no es meramente una búsqueda social del pasado, como sí el encuentro original de la persona con un modo de vida que lo caracterice. La escuela que se opone a tal encuentro es, antes que nada, un proyecto civilizatorio que impulsa algún énfasis basado en la entronización de los dictámenes del mercado laboral y de las demandas de la economía, por ejemplo, y para ello impone currículos que pretenden la homogenización de los estudiantes que concluyen cada ciclo educativo. En tal contexto, la rudeza de la memorización se ha impuesto sobre la excitación del ejercicio de la curiosidad, la reflexión y el pensamiento. El mal desempeño escolar suele originarse en la sensación de ser la parte dominada de un sistema represivo que no promueve su talento y que lo distancia de los demás miembros de su cohorte que, por alguna razón, se han sometido a las reglas de tal modelo y, de manera coetánea, lo aproxima a otros grupos de contacto en rebeldía, aunque no necesariamente por las mismas razones. Dentro de tales grupos están los conformados por aquellos que, incitados por terceros, consideran el consumo de alucinógenos como una práctica liberadora del estrés, o por los que promueven las conductas delictivas como mecanismo de resarcimiento de los daños causados por la sociedad que los excluye.
1.2.4 Los modelos de escuela incompatibles con la promoción del talento
A las expectativas de los jóvenes al educarse suelen oponerse los proyectos educativos en curso en los que prima la imposición de criterios morales y dogmas, sobre la promoción del talento, situación que se asemeja a la restricción de capacidades discutida por Sen (2011). La persistencia de modelos civilizatorios en la educación que, bajo la pretensión de ilustrar continúan difundiendo arcaísmos como el de la servidumbre natural, imponen reglas homogeneizadoras para un universo diverso, está asociada a visiones del mundo que se gestan de manera premeditada como resultado de un proyecto de sociedad elitista. Cuando el joven percibe que su talento es reprimido, a fin de someter su voluntad a las reglas del proyecto educativo civilizatorio, afloran tensiones que se manifiestan inicialmente en la indisciplina, seguida por el desinterés y la inasistencia a las aulas, y concluyen con el abandono. Al llegar ese momento, el conflicto familiar se agudiza y los padres que son orgánicos del proyecto educativo civilizatorio por haberse formado en él, porque su grupo principal de contacto también lo es o porque simpatizan con el proyecto político que lo impulsa, tienen incentivos para imponerlo también en el hogar. La comparación con los aprovechados hijos de otros hogares exacerba la animadversión del joven talentoso con el entorno inmediato, produciéndose entonces el abandono y su llegada a la calle.
1.2.5 El desahucio en la vejez
Así como llegan niños a habitar la calle, también llegan personas adultas y, dentro de este grupo, las de mayor edad constituyen un fenómeno social igualmente apremiante con tendencia a agravarse en vista del incremento de las tasas de envejecimiento y de la ausencia de cobertura de algún programa pensional o de renta básica de ciudadanía para la mayor parte de los adultos mayores.
Los adultos mayores que son considerados como una carga para sus familiares, particularmente por los hijos ya adultos que manifiestan su intolerancia con las conductas propias de quienes han llegado a la senectud, son repudiados por estar en un ciclo improductivo cuya prolongación es incierta y, por tal razón, no ameritan gasto alguno, pues el que pudieran realizar no tendrá retorno. En tal situación, la fragilidad de los vínculos fraternos es arrasada por la racionalidad beneficio/costo, y el desahucio y el abandono sobrevienen con posterioridad al maltrato al que son sometidos. Una porción de los adultos mayores indeseados es recibida en hogares geriátricos en donde reciben el cuidado a cambio de las mensualidades a cargo de los familiares, algunos de los cuales eventualmente los visitan. Algunas familias que no tienen disponibilidad para pagar las mensualidades o que, por otras razones, no están dispuestas a hacerlo, intentan que su responsabilidad sea asumida por el Estado internándolos en alguna entidad de beneficencia o en un asilo y, cuando no lo consiguen, optan por el abandono del adulto mayor en lugares en donde saben que llamarán la atención como una sala de urgencias de un hospital, un centro comercial o una terminal de transporte.