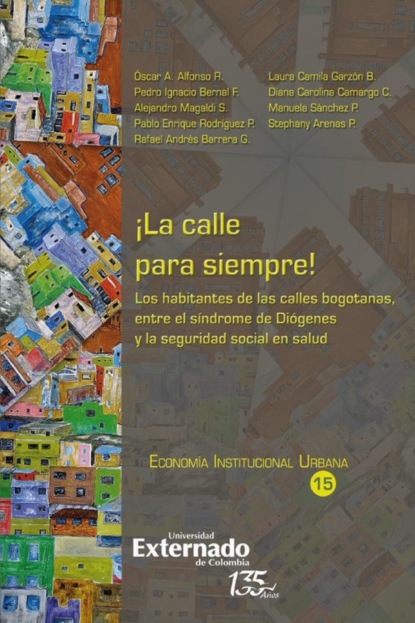- -
- 100%
- +
Un rasgo inquietante es que la mayor proporción de los adultos mayores que llegan a habitar en la calle son hombres. Algunos psicólogos ecuatorianos sostienen que tal proporción bordea el 70% y que ello se debe, en especial, a cierto rasgo de la cultura patriarcal en la que los vínculos afectivos de los hijos se establecen con la madre, porque el padre proveedor del ingreso familiar siempre estará ocupado o cansado para afianzarlos (Mosquera, 2012). Una relación tiránica entre padres e hijos incrementa la posibilidad del abandono y hasta el desahucio en la vejez, ante la ausencia de sentimientos como el del respeto ganado o la solidaridad, aflorando en cambio el odio y la venganza. El desahucio ocurre en ocasiones con el despojo subrepticio de los bienes del adulto mayor, orquestado generalmente por los hijos con el auxilio de otros familiares quienes, recurriendo al engaño y a la suplantación, usurpan su propiedad, a sabiendas de que incurren en el delito de abandono agravado con el de defraudación mediante el abuso del adulto mayor en condiciones de inferioridad, prescritos en el capítulo sexto del título primero, y sexto y séptimo del título segundo del Código Penal.
1.2.6 Desplazamiento forzado
En los Estados que han perdido el monopolio en el uso de la fuerza, así como aquellos que abusan de ella, el propósito fundante de la preservación del imperio de la ley es relegado a un segundo plano ante el embate de los que imponen sus criterios a sangre y fuego. El desarraigo que sobreviene a fin de preservar la vida es un determinante de la habitanza de la calle cuando las víctimas del conflicto no encuentran el amparo en los lugares de destino.
Interno. La exagerada prolongación temporal del conflicto interno armado ocasiona la ampliación de su cobertura territorial y, además, su degradación. El mayor contingente de víctimas es la población que, en evidente estado de indefensión, es objeto de los grupos violentos armados. Siendo el propósito estratégico de tales grupos el ensanchamiento de su dominio territorial que facilite su accionar y, a la vez, el desplazamiento del enemigo, la propiedad de los habitantes de las zonas rurales de las regiones desarticuladas de los procesos de desarrollo se configura como el principal botín de una gesta desigual, cuyo fragor llama la atención de testigos que los violentos procurarán silenciar. El despojo ilegal de la propiedad bajo amenaza de muerte, y la persecución de los testigos de los crímenes de los violentos, producen el desplazamiento forzado que, con el paso del tiempo y el recrudecimiento de ese accionar, involucra al resto del país (Alfonso, 2014, pp. 243-325).
El cruce de fuego entre facciones en combate ocasiona el desplazamiento masivo de la población residente en esas zonas que por lo general se agrupan para emprender el éxodo hacia la cabecera municipal más próxima en busca de resguardo y protección temporal. La amenaza selectiva ocasiona el desplazamiento de personas y sus hogares de manera aislada, optando el grupo familiar por la cabecera más próxima cuando, de forma similar a los hogares víctimas del desplazamiento masivo, abrigan la esperanza del retorno a su parcela. Por el contrario, entre los que deciden desplazarse hacia las metrópolis prevalece la idea del cambio de residencia permanente, contándose dentro de ellos un amplio número de hogares cuyos miembros han sido testigos de los crímenes de los violentos y, por ello, víctimas de sus afrentas (Alfonso, 2015, pp. 36-58). Las metrópolis son las principales receptoras de esta última modalidad de desplazamiento, pues allí es posible reconstruir un proyecto de vida, pero en un hábitat diferente. Al interior de las metrópolis también ocurren procesos violentos de desplazamiento originados en el desarrollo de economías ilegales, como también en prácticas predatorias asociadas a la renovación del acervo inmobiliario en el que grupos criminales coluden con políticos, funcionarios de la administración local y de la policía (Pérez y Velásquez, 2013 pp. 463 y ss.; Galindo, 2018).
La informalidad urbana cumple la función social de acogida habitacional a la población desplazada no cubierta por los programas nacionales y distritales, entablándose relaciones de reciprocidad, positiva o negativa, en el submercado de alquiler (Sáenz, 2015: 289) a partir de vínculos de amistad, parentesco o de garantía de un tercero. En ausencia de tales vínculos, o debido a los conflictos intra e interfamiliares al interior de los inquilinatos, sobreviene un segundo desplazamiento forzado que remite al afectado a la habitanza de la calle.
Externo. Fenómenos como la inexistencia de la garantía del Estado a los derechos civiles de las personas, la inestabilidad económica y la amenaza de grupos armados paraestatales a etnias y comunidades frágiles, ocasionan el miedo, el hambre y el desarraigo de amplios contingentes de población que engrosan una diáspora a la espera de refugio en alguna nación amistosa que los reciba con los brazos abiertos. La estrechez del mercado de trabajo local y la aversión a las sociedades multiculturales se evidencian a los ojos de los refugiados como las principales barreras para insertarse amigablemente en la sociedad receptora. La discriminación laboral torna a los menos calificados en objetos de explotación, mientras que la xenofobia y el racismo los confina a los extramuros de las metrópolis, y la ausencia de vínculos de amistad y de parentesco los fragiliza a diario, contexto de vida dura que pone en duda aquel propósito fundante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual se promete a todas las personas unos derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor (Naciones Unidas, 2015, p. vii).
La segregación residencial confina al grueso de las diásporas a lugares inhóspitos, en los que el miedo latente ocasionado por la posibilidad de la extradición es atenuado por la solidaridad entre personas que afrontan la misma situación de ilegalidad, tal como ocurre en Lavapiés, barrio de Madrid de acogida a la diáspora senegalesa (Barroso, 2018). En la isla de Lampedusa el riesgo de deportación por parte de las autoridades italianas es mayor para los africanos que para los provenientes del Medio Oriente (Oller, 2017), por ejemplo. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se prescriben en el artículo 5º de la Declaración desde 1948, son los que afloran a diario, quedando la vida en la calle como la alternativa de sobrevivencia de quienes buscan refugio y no gozan de amparo estatal, como tampoco de vínculos amistosos que hagan más llevadera su vida.
1.2.7 El consumo de psicoactivos ¿determinante o paliativo?
El sentido común sugiere que los habitantes de la calle lo son por ser drogadictos, puesto que allí el acceso y el consumo a los fármacos es tolerado. El uso y el abuso de los psicoactivos que, inevitablemente deteriora su semblante y su conducta, ha reforzado esta idea hasta degradarla en el uso corriente del calificativo “desechable” o “marginal”. Sin embargo, cuando se indaga por las razones de la adicción a las drogas, es una idea surgida de un mal sentido común. Habitar en la calle implica la exposición al hambre, a los vaivenes del clima por estar a la intemperie, especialmente al frío, y a los avatares de la llegada del día y de la noche, además del miedo resultado de las amenazas de muerte provenientes de las “manos negras” de los promotores de la mal llamada “limpieza social”, o de sus compañeros de desgracia.
Nieto (2011) procuró identificar los principales predictores del nivel de consumo de drogas en el ciclo vital de habitantes de calle de Bogotá, así como las posibles diferencias de consumo entre niños y adolescentes en situación de calle de Bogotá y algunas ciudades de Brasil. Los habitantes de calle tienen características que varían significativamente a través del tiempo y, por ello, la identificación de los predictores de los principales problemas de salud y comportamientos de riesgo que afectan a esta población es muy compleja. La definición de droga ha sido histórica, convencional o institucional. “No existe una fórmula química o una característica física que abarque las diferentes sustancias que hoy en día se consideran drogas, y algunas de ellas, en culturas indígenas o en la antigua Grecia, fueron consideradas como medicinas u objetos rituales” (Nieto, 2011, p. 51). En el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, todo consumo de sustancias psicoactivas es indicador de la presencia de un cuadro de trastorno mental asociado, mientras que para la Organización Mundial de la Salud el uso nocivo de drogas se define como un patrón de consumo de sustancias psicoactivas que está causando daños a la salud, el cual puede ser físico o mental” (Nieto, 2011, p. 51). Los términos de salud y enfermedad mental están relacionados con una amplia discusión sobre lo que se considera normal y patológico. Nieto concluyó que los habitantes de calle, tanto infantes como adultos, durante su vida en la calle consumen drogas, enfrentan problemas cognitivos y enfermedades mentales como depresión, trastorno bipolar y/o esquizofrenia, y diferentes formas de violencia.
El tránsito de la noche al día es percibido de manera diferente por los sentidos de los habitantes de la calle, que por quienes gozan del confort de un lugar de habitación confiable, lo que torna irregular la producción de serotonina a la que sobrevienen los estados depresivos. Los pacientes medicados son tratados con ansiolíticos, hipnosedantes y antidepresivos, mientras que los habitantes de la calle se automedican recurriendo a sustitutos con resultados tardíos tales como la somnolencia prolongada a la luz del día, y efectos colaterales como la laceración de la mucosa, el deterioro de las vías respiratorias y la reiteración del estado depresivo posconsumo. El hambre y el frío, así como el dolor, son enfrentados con sustancias inhibitorias de las funciones del sistema nervioso central cuyos efectos son demorados cuando se trata de sustancias que no ingresan al torrente sanguíneo, tales como las sustancias inhaladas y fumadas a las que generalmente recurren los habitantes de la calle por su bajo costo.
La hostilidad del medioambiente callejero con sus habitantes consuetudinarios que se ha descrito es la que los conduce a la adicción a las sustancias psicoactivas, con cuyo consumo se busca engañar al sistema nervioso central a fin de inhibir los dolores y aflicciones que de ella emanan. Señala Elster (2001, p. 191) al respecto que “la adicción es artificial y no universal; de hecho, es un accidente de la interacción entre el mecanismo de recompensa cerebral, que evolucionó para otros propósitos, y ciertas sustancias químicas”. Añade posteriormente que las facultades cognitivas del adicto se entorpecen y la percepción de la exterioridad se altera, lo que ocasiona que prevalezca sobre su conducta la elección por la excitación y el hedonismo del consumo sobre el rechazo y la tirantez de la gente. Es bastante probable que, en tal estado, las personas sufran alteraciones del cortisol que les acarreen la pérdida de peso y del tono muscular, agotamiento persistente y malestares estomacales, así como otros síntomas asociados al estrés.
1.2.8 Redes de trata de personas
El sometimiento de personas en evidente situación de desamparo y de inferioridad física a la voluntad de terceros organizados, quienes estilan emplear la fuerza o la coacción a fin de lucrarse de tal condición, es un fenómeno de magnitudes crecientes en el que se imbrican los determinantes del desamparo y su expresión más evidente en la actualidad –el éxodo forzado–, con el interés de la delincuencia organizada de diversificar sus mercados. La mercantilización del ser humano desamparado, en inferioridad física o mental, o sugestionable, es una actividad tanto o más lucrativa que cualquier otra actividad ilegal que, sin embargo, entraña un rasgo diferenciador de las demás: la degradación sistemática de la dignidad del ser humano. Los habitantes de la calle son uno de los colectivos más expuestos a la acción mercantilizante de las redes de trata de personas, a cuyo interior se establecen reglas de sometimiento como en el proxenetismo, así como de disciplina en la entrega de los dividendos de la mendicidad o del tráfico de psicoactivos que, cuando se violan, dan lugar a prácticas de escarmiento como el homicidio del transgresor.
1.3 ESTIGMATIZACIÓN, ABANDONO Y RECHAZO DEL HABITANTE DE LA CALLE EN ALGUNAS METRÓPOLIS DEL CONTINENTE AMERICANO
Los habitantes de la calle, también llamados “sin hogar”, no son un fenómeno exclusivo de los países en desarrollo. Cualquier metrópoli mundial lo experimenta con más o menos intensidad, pudiéndose encontrar diferencias en cuanto a su origen social, la estructura etárea, así como en la salud física y de condición mental.
Nueva York cuenta con una población aproximada de 8.800.000 habitantes. Al iniciar el segundo trimestre de 2018, el registro de personas sin hogar fue de 62.498, de las cuales 15.176 eran familias con 22.801 niños, que dormían en el Sistema de Refugios municipales. En su mayoría son afroamericanos (58%), seguidos por latinos (31%), blancos (7%), y menos del 1% son asiáticos, desconociéndose en el 3% de los casos su raza/etnia (Coalition For The Homeless). Según la organización The Bowery Mission, “cerca de 4.000 (cuatro mil) personas duermen en las calles de Nueva York, en el sistema de trenes o en otros espacios públicos” (s.f.), lo cual es, para la organización, solo una parte ínfima del problema, puesto que la mayor parte de los sin hogar (homeless) al resguardarse en los refugios permanecen ocultos o invisibles. Entre las causas aducidas para habitar en la calle se encuentran: enfermedades mentales, abuso de drogas, problemas médicos sin tratamiento, eventos traumáticos, violencia y abuso, carencia de una vivienda accesible y dificultad para mantener un empleo.
En Estados Unidos se encuentran “organizaciones formadas por personas que han estado sin techo y algunos que han vivido en indigencia, [que promueven] la formación de redes sociales [para que] grupos e individuos logren hacer causa común para la solución de sus problemas, lo que incide desde el ámbito más simple desde lo local hasta el más complejo, o nacional” (Núñez García, 2001, p. 162). En 2006 se emitió una orden del estado de Nueva York para que las personas sin hogar fueran retiradas a la fuerza de la calle. La orden encontró resistencia no solo en los mismos habitantes de calle, sino también entre las autoridades de la ciudad de Nueva York por las serias preocupaciones que implicaba el uso de la fuerza, la cual solo se puede ejercer en caso de peligro inminente o enfermedad mental. Entre los adultos mayores se sostenía que no querían compartir el espacio con drogadictos y que buena parte de los allí presentes deberían estar en una institución mental (Chicago Tribune, 2016).
Fuentes y Flores (2016) estudiaron el fenómeno en Ciudad de México. Consideran que hay una tendencia a atender las consecuencias y no sus causas, percatándose de la existencia de relaciones de solidaridad entre los habitantes de la calle por la condición que comparten. Los lazos que se llegan a crear no solo abarcan a personas en su misma situación, sino que llega, como en muchas otras ciudades, a establecerse con animales “en su mayoría perros, los cuales también han sido abandonados y se encuentran en la calle, creando así una relación de cuidado y fidelidad el uno del otro” (Fuentes y Flores, 2016, p. 175). Según un informe realizado en 2017, se establece que la población habitante de calle aumentó en 25% en relación con el año 2016, pasando de entre 3.500 y 4.000 personas a más de 5.000, siendo las causas más importantes la migración tanto interna como externa (Zamarrón, 2017). Dada la situación problemática presentada con la población habitante de la calle, en octubre de 2016 el Senado de la República propuso la instrumentación de un protocolo interinstitucional de atención integral a “personas en riesgo de vivir en la calle e integrantes de las poblaciones callejeras en la delegación Cuauhtémoc, debido a las presuntas denuncias de violaciones a los derechos humanos de la población callejera derivados de los operativos instrumentados en la demarcación por el jefe delegacional” (Senado, 2016; Gaceta LXIII/2PPO-45/67148).
Con alrededor de 28 millones de personas contando su área metropolitana (10 millones en la ciudad), el reporte de la Secretaría de Desarrollo Social de México sobre las personas en situación de calle que presenta el Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México –IASIS– destaca, entre los resultados preliminares del censo de 2017, 4.354 personas en el espacio público y 2.400 en albergues públicos o privados. El 87,3% corresponde a hombres y el restante 12,7% a mujeres. El 1,9% corresponde a niñas y niños, el 3,7% a personas mayores de 60 años. Las causas por las que se integran a las poblaciones callejeras son los problemas familiares (39%), los económicos (28%), las adicciones (14%), mientras que el 55% padece problemas mentales. El 34% dijo que permanece en la calle por no tener otra opción, el 10% eligió vivir en dicha condición, el 6% no ha aceptado los servicios que se le ofrecen al igual que un 6% dice que por otros motivos y finalmente un 5% por ser discriminados y excluidos (IASIS, 2017). El censo de la población habitante de calle se preparó durante más de ocho meses y se espera realizar cada dos años como parte de un ejercicio de justicia social en donde se pueda saber si las políticas públicas han sido adecuadas para este sector de la población.
Quito contaba con cerca de 2´645.000 habitantes, cuando en 2017 se estimó que alrededor de 3.500 personas vivían en estado de mendicidad. La mayor proporción (37,1%) se localizaba en el Centro Histórico, seguida de la zona Eloy Alfaro (17,5%) y de La Mariscal (12,7%). La mayoría de las personas son adultos (69,7%) y adultos mayores (11,2%), siendo la mayoría varones y de población principalmente mestiza (63,8%), seguida por indígenas (21,2%) (El Telégrafo, 2017). De otro lado, se establece en 4.694 las personas “con experiencia de vida en calle”, de las cuales el Patronato Municipal San José acoge 2.781. La situación de mendicidad se agravó desde 2006 cuando el centro psiquiátrico San Lázaro, que funcionaba en el centro, se cerró y varios de sus pacientes no fueron reubicados y quedaron en la calle (Jácome, 2017).
Quito fue declarada en 1978 como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, condición que ha sido aprovechada como otros lugares con la misma distinción para promocionar el turismo (Del Pino, 2010, p. 57; citado por Vaca Granja, 2014, p. 11). El control que realiza el Distrito Metropolitano por la conservación del patrimonio, así como la regulación del espacio público, hace que “muchas de las actividades como el comercio informal, las ventas ambulantes y el pedir caridad en las calles del centro se prohíben” (Vaca Granja, 2014, p. 18). Los adultos mayores en situación vulnerable son atendidos principalmente por las instituciones religiosas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas. Según Vaca (2014, p. 13) “la institución que representa al Estado en la ciudad de Quito es el Municipio, el mismo junto con la Fundación Patronato se encuentra ejecutando el proyecto Erradicación Progresiva de la Mendicidad en el Distrito Metropolitano de Quito, este programa trabaja con niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales”. Los ancianos, quienes son abandonados de forma intencional por sus parientes, además de vivir en la calle son estigmatizados y se ven envueltos en prejuicios que profundizan la “problemática de violencia estructural que tiene que vivir este grupo marginado, pues al habitar el Centro Histórico deben entrar en la dinámica de control ejecutada por parte del Municipio de Quito” (Vaca Granja, 2014, pp. 17-22), pues su presencia obstruye el turismo.
Un fenómeno coetáneo que se presenta en el centro histórico de la ciudad es el relacionado con el trabajo sexual el cual, después de un proceso entre 2001 y 2002 de reordenamiento urbano y de recuperación del casco colonial en el que se clausuraron casas de tolerancia y se planeó la reubicación de las trabajadoras sexuales, conllevó a que 450 mujeres optaran por ofrecer sus servicios allí. Su reubicación tardía, que comenzó en 2006, llevada a cabo con acciones coercitivas y sin la infraestructura adecuada, ha implicado que una parte importante de las trabajadoras sexuales se queden laborando en las calles en condiciones de inseguridad, estigmatización, discriminación social y sometidas a la persecución por parte de las autoridades (Álvarez y Sandoval, 2013).
El Gran Buenos Aires cuenta con una población cercana a los 12´800.000 habitantes, y Buenos Aires alrededor de 2,9 millones de habitantes. El censo realizado por 40 organizaciones con el apoyo del Ministerio Público, el Consejo de Organizaciones de la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la Auditoría General, todas instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, produjo un informe en el que se señala que para 2016 “el gobierno de la ciudad dijo que había 876 personas en esa situación [de calle], casi lo mismo que en el 2012 y 2014, y apenas unas 100 personas menos que lo que registró en el 2015 (n=924)” (Proyecto 7, 2017). Para 2017, la cifra se elevó a 1.066 personas, según el gobierno de la ciudad. En dicho informe se muestra que, por la tendencia del Estado a ignorar e invisibilizar la problemática, se denunció al gobierno de la ciudad para la revisión del dato registrado y a llevar a cabo un relevamiento anual junto con organizaciones de la sociedad civil. Debido a la negativa del gobierno de la ciudad se llevó a cabo el Primer Censo Popular de Personas en Situación de calle (PSC).
El resultado es que se censaron 4.394 PSC, de las que 3.800 son adultas, y los 594 restantes son niñas, niños y adolescentes (13,5%). Dentro de los menores de 18 años, 45% son mujeres. El 73% de los menores de quienes se obtuvo información va a la escuela cursando el nivel inicial, primario y secundario. El 93% de las personas adultas tiene algún nivel de instrucción: el 54% ha completado la primaria, 15% la secundaria y un 2% nivel de educación superior completo. El origen en su mayoría es porteño (62%), seguido de otras provincias argentinas (25%) y de países limítrofes (12%). Entre los motivos para ingresar a la situación de calle los principales son problemas familiares (41,5%), y dificultades económicas (34,9%), y solo un 10% de quienes respondieron la pregunta sostiene que es por adicción a drogas; también se encuentran como causas haber estado privados de la libertad y problemas de salud mental. Se señala en el informe que el 80% duerme en la calle y que 235 de las personas un año atrás no vivía en la calle lo cual da cuenta del riesgo de situación de calle para otras personas (Proyecto 7, 2017). El 70% ha sido víctima de una o varias formas de violencia social y/o institucional y en general se reviste un patrón de estigmatización estereotipos justificadores de violencia. Entre las redes de apoyo que les brindan ayuda se encuentran instituciones religiosas, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y grupos de amigos.
Las estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social de Chile daban cuenta de que en 2012 había 12.255 PSC en sus ciudades. Berroeta y Muñoz (2013, p. 4) precisan que el promedio de permanencia es de 5,8 años y que el 84% eran hombres. La Región de Valparaíso es la segunda en importancia en cuanto a PSC, encontrándose en las metrópolis de Valparaíso y Viña del Mar que el mayor contingente lo conforma el grupo etáreo de entre 25 y 59 años (67,9%), mientras que el 67% respondió contar con ingresos derivados de algún trabajo, el 56% pernocta en la vía pública y el 37,9% es PSC debido a problemas familiares. Existe un gran temor por la pérdida de la vida a manos de grupos neonazis, principalmente, asociado al control y disputa del espacio público (Berroeta y Muñoz, 2013, pp. 12 y ss.).
En el penúltimo capítulo se retomará el estudio de las políticas en varias metrópolis, cuyo rasgo principal es posible anticipar: la primacía de las políticas reactivas sobre cualquier otra alternativa de intervención del Estado y la sociedad. Por ahora, exponemos las contradicciones en torno a las causas de la habitabilidad en la calle en Bogotá.