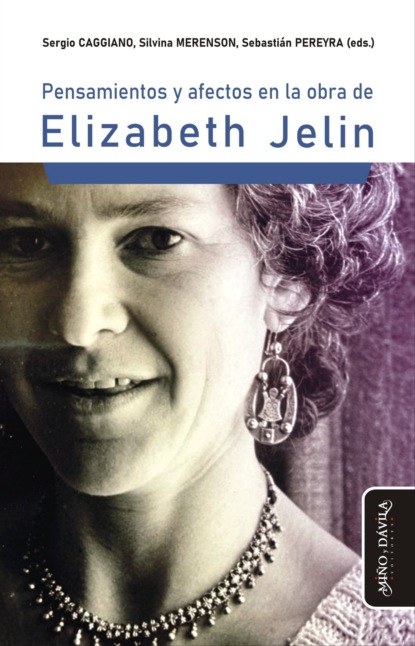- -
- 100%
- +
Luego vino la preparación para la transición a la democracia. El grupo de los economistas del CEDES participaba en el grupo que estaba armando el programa de un posible gobierno de Raúl Alfonsín. Alfonsín mismo venía al CISEA, donde estaba todo su grupo, y era un tiempo de fermento político y económico. Todo el grupo estaba activo y pendiente de lo que iría a pasar. Estábamos también quienes participábamos en el grupo más amplio que se reunía los sábados por la mañana, con Oscar Landi tan activo.
Otra cuestión de debate colectivo fue la vuelta a la universidad. Todxs decidimos que era el momento de volver a la universidad. Luego había un debate sobre si convertir al CEDES en un centro de posgrado, lo cual no pasó. Cuando otras instituciones se fortalecieron, el protagonismo del CEDES en términos institucionales en la pos-transición disminuyó.
— Eventualmente terminás tu ciclo en CEDES y te vas del centro, ya en la etapa democrática del país, en 1993. ¿Por qué te vas del CEDES?
— En un momento yo tuve la sensación de que el CEDES cambió de perfil. También cambiaron las condiciones del entorno. Se había perdido por completo el espíritu colectivo que habíamos tenido a lo largo de los años. Pensá, por ejemplo, en el proyecto sobre la transición y los juicios, que nos involucró hacia finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. Pero pronto sentí que no había proyecto colectivo, y me sentí mal. Me fui del CEDES por eso. Yo estuve en el CEDES dieciocho años, desde el 75 hasta el 93.
Después del CEDES
— ¿Qué hacés cuando dejás el CEDES?
— Desde 1984 yo era investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Ahí me acerqué a Enrique Oteiza, que era director del Instituto de Investigaciones Sociales Gino Germani, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y, para el CONICET, me pasé al Instituto Gino Germani.
Lo del CONICET no te daba ni para comer. Otros recursos se estaban agotando o cerrando. Pero yo había ganado dos becas grandes, la de MacArthur Research and Writing, y la de la Fundación Harry Frank Guggenheim. Podía irme a mi casa o a donde quisiera, porque esas eran becas personales.
Luego me acerqué al Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Yo era socia, había dado cursos a lo largo de los años, y sentí que ahí había apertura. Y empecé a trabajar en el IDES.
En esos años, en 1998, empiezo el proyecto de memoria con el SSRC (Social Science Research Council), que cruza mi atención y preocupación por dos cuestiones: las maneras en que las sociedades latinoamericanas reaccionan y elaboran sus memorias del pasado reciente de represión por un lado, y la formación de investigadoras e investigadores jóvenes, por el otro. Fue un programa por el que pasaron cerca de sesenta becarios y becarias de países de la región, y cuyo producto, además de los procesos de formación, fue una serie de doce libros (Memorias de la represión).
Instituciones y redes latinoamericanas
— Pensando ya en el largo plazo, ¿has mantenido relaciones con los investigadores que has conocido a través de tu carrera?
— Sí. Yo diría que en México tuve dos referentes. Está la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Nuevo León en Monterrey y, muy importante, el Colegio de México.21 Porque cuando Jorge y yo andábamos entre Monterrey y la cuidad de México se empezó a gestar el Centro de Estudios Sociológicos (CES) del Colegio de México (Colmex).22 Lo creó Rodolfo Stavenhagen con Orlandina de Oliveira y Claudio Stern, que volvían de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) en Chile. Tuvimos bastantes vínculos con el nuevo Centro de Estudios Sociológicos del Colmex. Este continuó siendo un vínculo muy importante para mí a lo largo del tiempo, especialmente con Orlandina.
En Brasil, me quedó un vínculo estable con el CEBRAP.
— Has trabajado sobre temas relacionados con las mujeres. ¿Has sido parte de alguna red ligada a esa línea de investigación?
— Los trabajos que hice en Brasil sobre mujeres eran parte del comienzo del feminismo académico. La primera conferencia internacional que hubo en esta ola feminista se llamó “Perspectivas femeninas en investigación social en América Latina”, fue organizada por Helen Safa y June Nash, y se hizo en el Instituto Di Tella en el 74.23 Era una propuesta del SSRC (Social Science Research Council), un lugar importantísimo en esa época. En esa instancia se formó una red latinoamericana de mujeres, y algunas seguimos andando por ahí.
— ¿Podés nombrar a algunas?
— Marisa Navarro, Helen Safa y June Nash. Creo que en esa ocasión no estuvo Virginia Vargas, que es una peruana que está muy involucrada desde entonces en este mundo. Estaba una muy joven Marcia Rivera, de Puerto Rico. Estaba Magdalena León de Colombia; hay dos homónimas feministas, una colombiana y otra, más joven, ecuatoriana. Después se incorporaron Carmen Diana Deere y Marianne Schmink. Eran norteamericanas (Carmen Diana es portorriqueña, en verdad) que enseñaban en universidades de allá, pero eran como Marisa, que estaba en un ida y vuelta. Mucha otra gente que se fue juntando.
— Si tuvieras que comparar lo que eran estas instituciones de ciencias sociales latinoamericanas en ese entonces, con lo que ves ahora que son esas instituciones, ¿cómo era la institucionalidad de las ciencias sociales latinoamericanas? ¿Qué diferencias ves?
— Un colega amigo, Bryan Roberts, a quien conocí en Texas en el 65 y con quien mantuve un vínculo que tiene ahora más de cincuenta años, una vez me dijo: “Ahora entiendo. En el norte lo estable son las instituciones y cambian las personas. Aquí, lo que importan son las redes de la gente, y las instituciones van y vienen”. Eso lo habrá dicho Bryan hace veinte años y, hasta hace poco, era la sensación que yo tenía. Pero creo que en los últimos años hubo mucha más fuerza en las instituciones de la región. Más prominencia y visibilidad de las instituciones y no tanto de la gente. Yo creo que ese es un proceso más reciente. Especialmente acá en Argentina. No tanto en Brasil o en México. En México las instituciones se fortalecieron antes que acá. Estas son todas percepciones, es mi sensación de esto.
Temas de investigación
— Quisiera ahora hablar más detenidamente sobre tus investigaciones. ¿Cómo pensás en tu obra como un todo?
— Cuando me toca, por distintos motivos, reflexionar sobre mi trayectoria, veo una enorme continuidad. Un tema recurrente es la preocupación por los tiempos y las múltiples temporalidades. Me doy cuenta de que hay gente que tiene una mentalidad espacial; la mía es temporal. En todos mis trabajos, desde los más tempranos que tienen que ver con las trayectorias ocupacionales, el tiempo de la vida, la relación entre tiempo biográfico e histórico, el tiempo familiar, han sido una preocupación permanente. Incluso en mi último libro (Jelin, 2017a), todo está armado sobre la base de múltiples temporalidades. El libro, que trata sobre las luchas sobre el pasado, presenta distintas temporalidades y la interrelación entre ellas con el foco en las luchas por las memorias. Hay una continuidad total. También aparece en la obra que se publica a fines de 2018, la reedición del libro Podría ser yo, que sale con un segundo volumen historizando todo lo que pasó desde la salida del original en 1987.
Como eje temático sustantivo, y a partir de mi propia indignación, está la preocupación permanente sobre las desigualdades sociales –las de clase, las de género, las de distintas dimensiones. Esto es prácticamente una constante y se manifiesta en temas específicos y en la manera como los abordo. También en los trabajos sobre movimientos sociales, como maneras de luchar para revertir desigualdades.
— Si pasamos a los temas específicos que has trabajado a lo largo del tiempo –desde sindicalismo y mujeres, a movimientos sociales, derechos humanos, y memoria o justicia transicional–, ¿qué reflexiones harías?
— En general, aunque he tratado temas políticos, los he tratado desde la perspectiva de la sociedad. Por ejemplo, en el momento de la transición de los 80 hice varios trabajos sobre movimientos sociales y ciudadanía (Jelin, 1985; 1987a y 1987b). Esto fue una reacción a cómo los politólogos estaban pensando la transición: muy en términos institucionales, muy preocupados por los sistemas parlamentarios o presidencialistas, sobre el lugar de los partidos políticos y su articulación, sobre los sistemas electorales. Yo veía que pasaban otras cosas, que pasaban por los movimientos sociales y por una demanda muy distinta alrededor de cuestiones de ciudadanía. Yo creo que mi preocupación por este tipo de temas es un punto significativo en mi trayectoria.
— Esas investigaciones sobre movimientos sociales ocurren al inicio del proceso democrático argentino, pero también en un momento en el que estás en CEDES, donde había un conjunto de politólogos.
— Sí, pero también había dos proyectos muy grandes, latinoamericanos, en los que yo estaba involucrada. Uno era anterior a la transición, desde el año 80, patrocinado por UNRISD de las Naciones Unidas, para investigar la participación popular y formas de institucionalización en América Latina. Este proyecto estaba pensado desde Nicaragua. Yo estuve en Nicaragua en 1981, mirando qué pasaba en la participación y los movimientos de base, en el momento de auge del cambio en Nicaragua. Este fue un proyecto que incluyó gente de distintos países, con quienes tuvimos reuniones y debates. De ahí salió mi primer libro importante sobre temas de género, porque yo me hice cargo de la dimensión de género.
Ellos habían hecho, muy al estilo de la dominación masculina, investigaciones sobre una serie de temas: sindicalismo, coordinado desde Chile; movimientos urbanos, coordinado por Lucio Kowarick desde Brasil; cuestiones indígenas; participación institucional, desde Nicaragua. Y se dieron cuenta, o algún evaluador les dijo desde arriba, que faltaban las mujeres en ese proyecto. Entonces me llamaron a mí para que mirara transversalmente todos los temas en los cuales estaban trabajando, para rescatar de ahí la dimensión de género en cada uno de estos movimientos. De ahí salió el libro que en inglés se llama Women and Social Change in Latin America y tuvo bastante impacto (Jelin, 1990). Se usó mucho en las cátedras de género en Estados Unidos y seguramente algún capítulo debe seguir hasta hoy en la bibliografía de estos cursos. En castellano se llama Ciudadanía e identidad. Las mujeres en los movimientos sociales en América Latina (Jelin, 1987b), un libro compilado, con una introducción fuerte que preparé, y con capítulos sobre las mujeres en el movimiento de derechos humanos en Argentina, en los movimientos urbanos en Brasil y Perú, en el movimiento indigenista en Bolivia. Había capítulos hechos por mujeres que venían investigando este tipo de temas. Yo estaba en el tema de movimientos sociales no solamente por lo que estaba pasando en Argentina.
El segundo proyecto grande fue el de CLACSO y la Universidad de Naciones Unidas, que coordinaron Fernando Calderón y Mario dos Santos (1988-1990). Este proyecto era también comparativo, mirando varios países en función de transiciones. De ahí salieron los libritos que publicó el Centro Editor de América Latina (Jelin, 1985 y 1987a). Así que, nuevamente, el estímulo era más internacional que local. Para el CEDES, lo mío era muy marginal. Mi mundo no era el mundo del CEDES.
— Aun habiendo sido directora del CEDES en esos años.
— Mirá, como te dije, yo fui fundadora del CEDES por una especie de sutil imposición a mis colegas. Fue Kalman Silvert el que les dijo que yo debía estar y hubo aceptación. Pero, dentro de todo, había momentos en que una caminaba por el CEDES y decían “este es otro proyecto chiflado de Shevy”. Te doy un ejemplo. El libro Podría ser yo, publicado en 1987, fue denigrado en el CEDES de una manera que no se puede creer. Era un libro diferente, porque estaba anclado en imágenes fotográficas usadas en la investigación. Y el libro era de fotos y testimonios. Las fotografías son una obra maestra, de Alicia D’Amico. Podría considerarse que fue el informe final de la investigación sobre sectores populares, en el que la investigación de campo con familias fue parte. Le mandamos un ejemplar del libro a Alain Touraine,24 y él mandó una nota en la que decía que este es un libro magnífico, que dice más sobre la situación de la sociedad que otros libros. Mi colega y co-autor Pablo Vila fotocopió esa nota y la colgó en la cartelera del CEDES, para indicar que alguien con mucha autoridad decía otra cosa sobre el libro. Este libro se reedita ahora, junto a un segundo volumen de estudios sobre su impacto a lo largo de treinta años y sobre el uso de imágenes en la investigación social (Jelin y Vila, 1987c).
— Y tu trabajo con Eric Hershberg, que llevó al libro Construir la democracia (Jelin y Hershberg, 1996), ¿también lo ves como un intento de abordar temas políticos desde una perspectiva más amplia que la que suelen usar los politólogos?
— En el libro están Kathryn Sikkink, Eric Hershberg y Fábio Wanderley Reis, politólogos, analizando la ciudadanía y el activismo político. Y están junto a antropólogas y sociólogas, en un libro que no es de “sociólogos versus politólogos”. Pero sí tratan de ofrecer una visión más amplia sobre la democracia.
— Mencionaste que en los ochenta te enfocás en el tema de los movimientos sociales, y luego estudiás en tema de ciudadanía. Venías trabajando desde antes sobre el mercado de trabajo, clase obrera y huelgas. ¿Ves continuidad entre esos temas y los movimientos sociales y ciudadanía?
— Sí, durante los setenta había trabajado sobre sindicalismo, protestas de base, siempre viendo la relación entre la base y el liderazgo, las tensiones, tomando un enfoque más bien basista (Jelin, 1974c; 1978, 1979; Torre y Jelin, 1982). Y hay una cierta continuidad entre esos trabajos y mis investigaciones sobre movimientos sociales, porque también veo los movimientos sociales desde abajo, y el movimiento obrero es parte del tema. Lo que pasó es que en esa época, fueron otros movimientos los que surgieron y se tornaron más protagonistas centrales de la esfera pública: los derechos humanos, las mujeres, la juventud.
En esta línea también pondría los trabajos que hice desde principios de los ochenta sobre la familia. Al estudiar la clase obrera, quizás porque estábamos en dictadura y no se podía entrar a las fábricas, entro en la casa, lo que me abre otro camino. Entro por el lado de las familias para ver qué le pasa a la gente trabajadora. Los productos fueron varios libros (Jelin y Feijoó, 1980; Jelin, 1984, 1991 y 1998). Estos trabajos se enfocan en la vida cotidiana y el mundo de la domesticidad, y me abrieron una nueva manera de estudiar a los sectores populares, que tenía algo de conexión con el tema de mujeres que venía trabajando y con los temas de las carreras ocupacionales y el mercado de trabajo que venían desde mi tesis doctoral.
Para mis colegas académicas feministas, la familia era un tema denigrado. Me decían, “¿por qué te vas a meter a estudiar el tema familia si lo que tenemos que hacer es cambiar eso por completo?” Yo siempre seguí estudiando la familia, y fue central en mi trayectoria. Hice investigación comparativa con Suecia (Jelin, 2008) y seguí en el tema hasta la actualidad (Jelin, 2017b).
— Estos estudios sobre domesticidad, familia y las experiencias cotidianas de los individuos, son el relato de cómo la historia pasa por sobre los individuos. El movimiento inverso es cómo estos individuos, atravesados por esta historia, intervienen o modifican la historia por medio de los movimientos sociales. O sea que estos trabajos pueden ser vistos como la otra cara de tus estudios sobre movimientos sociales y ciudadanía.
— Sí, básicamente la contraparte de estos estudios sobre la familia y la situación cotidiana de los trabajadores son mis trabajos sobre participación popular, movimientos sociales y demandas de ciudadanía y derechos.
Género
— Hablemos ahora del tema de género en detalle. Este tema ha ido apareciendo en diversas oportunidades, pero sos la persona indicada para tratar cómo el tema de género ha sido incorporado en los estudios sociales latinoamericanos. ¿Cuál es tu trayectoria en estos temas? ¿Qué implicaba estudiarlos en América Latina?
— La conciencia de relaciones desiguales de género y, desde ahí, el intento de militancia intelectual, creo que se originó en mí a partir de mi experiencia en Nueva York a fines de los sesenta, después de haber pasado por México. El contraste con el mundo del departamento de sociología en Buenos Aires era grande, porque en esa temprana etapa no tuve conciencia de la discriminación hacia las mujeres, que en todo caso era sutil. Lo manejaba de una manera relativamente igualitaria en mi vida privada, y aceptaba las reglas de juego –que ya mencioné– en las relaciones con colegas. Especialmente en México, pero también en Nueva York, parecía que el mundo era completamente masculino y las mujeres no teníamos nada que ver. Al mismo tiempo y de manera incipiente, en Nueva York había gente que se preguntaba cómo se podía combinar la academia y la familia. Esa es mi experiencia personal.
Es con la llegada a Brasil a comienzos de los 70, y con el trabajo con el grupo de estudios en CEBRAP, que empieza a aparecer el tema desde una perspectiva más teórica. El trabajo de Heleieth Saffioti llamó la atención sobre la ausencia de escritos sobre reproducción social. Antes, la idea de reproducción era interpretada solamente en términos de fecundidad, reproducción biológica, y la preocupación estaba en los altos niveles de fecundidad en América Latina. En nuestra investigación sobre Salvador de Bahía, en cambio, tuvimos discusiones sobre la relación entre producción y reproducción. Y mi trabajo sobre las bahianas habla sobre la necesidad de reconocer el trabajo doméstico y reproductivo, el que no está en el mercado. Al intentar replicar la investigación que habíamos hecho en Monterrey donde no incluimos a las mujeres, me di cuenta de que incorporar a las mujeres era central.
Ahí empezó también un movimiento internacional. Esa primera conferencia que organizaron Helen Safa y June Nash en el 74, y el movimiento que se empezó a armar, fueron significativos para ir viendo la pertinencia y la importancia de la incorporación del tema. También pasó otra cosa, que fue una opción personal con implicancias. Empezaron a formarse los primeros centros de estudios de mujeres, y me invitaron a participar en uno de ellos. Yo dije que no, con la convicción de que no tenía sentido armar guetos académicos. Desde entonces, mi conducta fue siempre la de intentar integrar el estudio de las mujeres en las investigaciones sociales. Quería evitar que los estudios de mujeres los hagan solamente las mujeres feministas, cerradas en un círculo y hablando entre ellas. Esa fue mi opción, y reconozco que el resultado fue muy limitado.
— ¿Cuál era la percepción que el resto de los académicos y científicos sociales tenían sobre que aparecieran estas mujeres estudiando temas de género?
— Bueno, era un “que hagan lo que quieran”. Era visto como una demanda a la que había que dar algún espacio, que el costo no era tan alto, y que si las que molestan se iban por su lado, dejaban en camino libre para hacer lo que había que hacer en realidad, estudiar “cosas más importantes”. Cuando vinieron los de la Ford al CEDES, e hicieron notar que en el programa de becarios no había becarias mujeres en economía, mis colegas lo vivieron como una imposición. Pero aun así poco cambió. Los economistas del CEDES no adoptaron una perspectiva de género en la economía. Además, las economistas mujeres que contrataban eran las que seguían exactamente los mismos parámetros. Es decir, una cosa es ser mujer y otra es tener una perspectiva de género o feminista. En otras palabras, cumplir la cuota es una cosa, incorporar perspectivas es otra.
Ese era el entorno. Lo que me pasaba es que yo tenía suficiente red internacional como para hacer lo que quería, sin estar sometida al modelo dominante en el CEDES.
— En tu perspectiva, ¿cómo se ha ido desarrollando este tema en las preocupaciones académicas?
— La temática de género entra desde la demanda de las mujeres. No es un desarrollo planificado. Entra porque hay académicas, porque cambió la estructura educacional y hay más mujeres en la academia. Más mujeres con “buenos antecedentes” a las que no se les puede negar su lugar. A pesar de todo tipo de discriminaciones, hay una buena cantidad de mujeres que logran penetrar los circuitos; en algunos lugares más que en otros. Hay una presión internacional para tener mayor igualdad y menor discriminación. Y hay una militancia activa. Entonces, así es como entran los temas.
Hubo, si se quiere, una sobreactuación, una idea de que se estaba revolucionando los saberes. Recuerdo cuando algunas que seguían a Carole Pateman decían que el feminismo proponía un nuevo concepto de poder.25 Yo decía, “muéstrenmelo”. Solo así podíamos ver si podíamos revolucionar el concepto de poder dominante. Hubo momentos en los que el activismo académico iba muy lejos. Hay cosas que sí fueron muy revolucionarias. Entre ellas mencionaría la preocupación por la relación entre la reproducción y la producción, que estaba ausente en el marxismo; la lógica del cuidado y la demanda social por políticas de cuidado; y las respuestas limitadas sobre conciliación entre trabajo y familia para las mujeres.
Esto alimenta un desarrollo en la economía propiamente feminista, que yo creo que está abriendo caminos no solo en el mundo académico sino también en el mundo político. Las demandas están y, por ejemplo, Uruguay tiene un Sistema Nacional de Cuidado. Nadie sabía de qué se hablaba cuando se usaba la palabra “cuidado” hace diez años. Recuerdo que cuando preparamos el libro sobre las lógicas del cuidado infantil con Valeria Esquivel y Eleonor Faur (Esquivel, Faur y Jelin, 2012), la gente nos decía que nadie iba a entender el concepto de cuidado. Este es un ejemplo de un campo en el cual el feminismo tuvo un impacto muy significativo. Hay otros, por supuesto, y creo que hoy en día las perspectivas feministas están penetrando en los modelos analíticos de manera más cabal. Todo llega…
He seguido el debate más político sobre las demandas de cuotas o paridad en el sistema político. Me parece que ahí hay otro campo que vale la pena mirar. Lo mismo que en otros temas relacionados a las nuevas demandas, como la violencia de género. Este es un tema que ves hoy, y nadie puede decir que no es un tema. Pero hace unos cuantos años era como abrir una punta donde poco o nada se había hecho. Me parece que hay aperturas de temas que tienen que ver con desarrollos en las disciplinas y con desarrollos en el movimiento.
— ¿Los temas que aparecen en la discusión sobre género en América Latina van en tándem con la discusión anglosajona o europea? ¿Son más independientes o idiosincráticos?
— Hay muchos puntos de contacto, pero también hay muchas cosas que van para otro lado.
Por ejemplo, hay una palabra que se usa mucho en la academia, “interseccionalidad”. Esta palabra quiere decir que no se puede analizar solo una desigualdad, sino que las desigualdades son múltiples e interrelacionadas. Entonces, si una va a mirar desigualdades de género, también hay que ver clase, raza, etnia, origen, etc. Yo lo tomo como una exhortación, no como una teoría. Además, mi trabajo, de alguna manera, fue mostrar que esto no es nuevo, que esto ya estaba presente en el pensamiento latinoamericano de los años sesenta, aunque de manera fragmentaria. Está presente en los trabajos de Florestan Fernandes sobre raza y clase, de Isabel Larguía sobre clase y género, o de Stavenhagen sobre clase y etnicidad. Ellos veían clase y raza, clase y etnia, y género separadamente.26 Pero este nuevo debate sobre la interseccionalidad que se dio en Europa, especialmente en Alemania, pareciera descubrir la rueda con una “teoría de la interseccionalidad”. Acá no hablamos de esas cosas de la misma manera.
Las iniciativas de dar vuelta las miradas es algo que forma parte de otro de mis grandes temas políticos de los últimos años. Algo que yo llamo “descentrar el centro”. Hay ahí algo que, desde los márgenes, incluyendo a las mujeres, cuestiona los paradigmas dominantes y la geopolítica de los flujos del conocimiento.
Derechos humanos y memoria