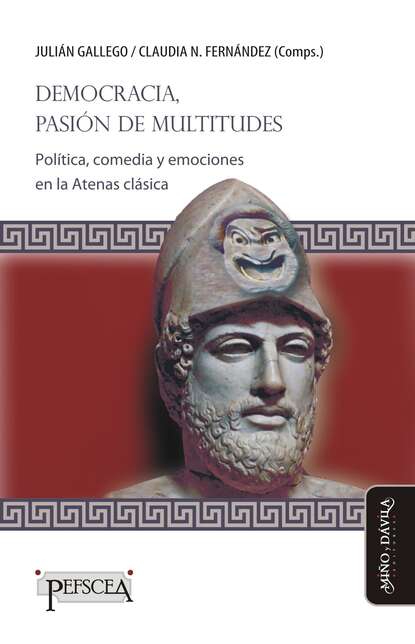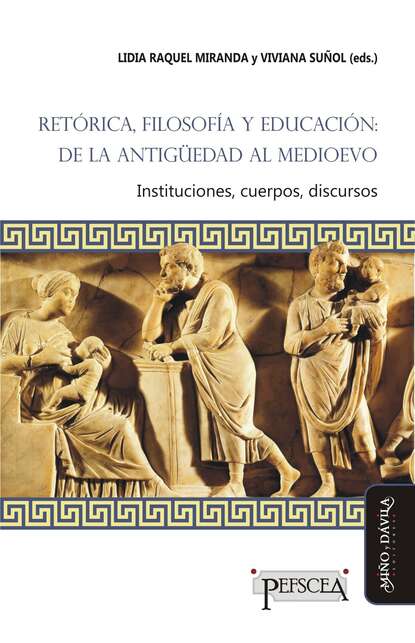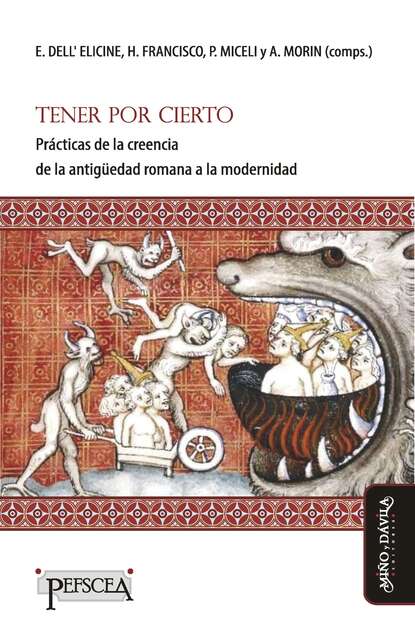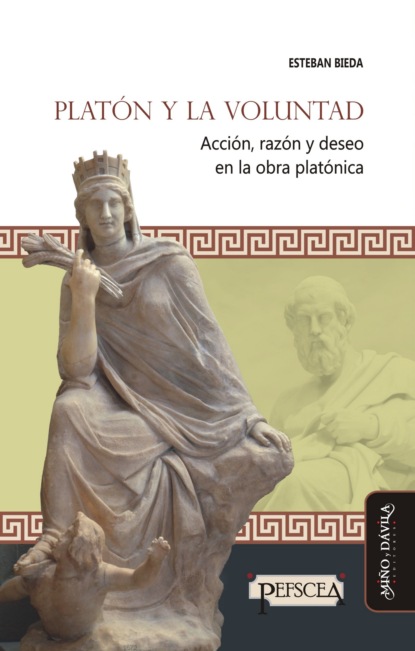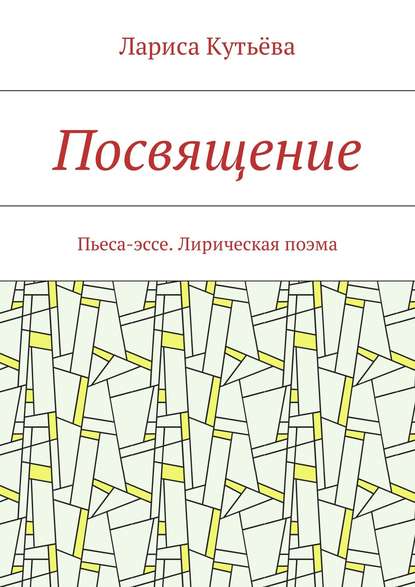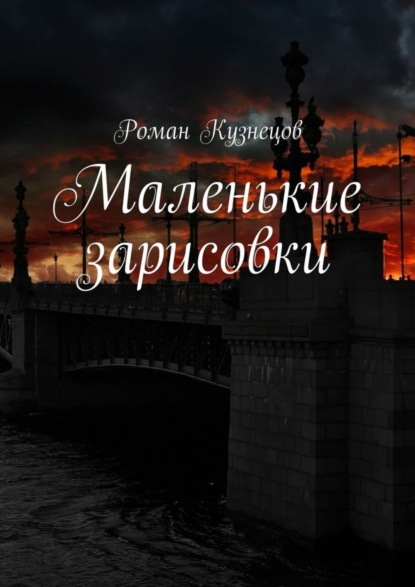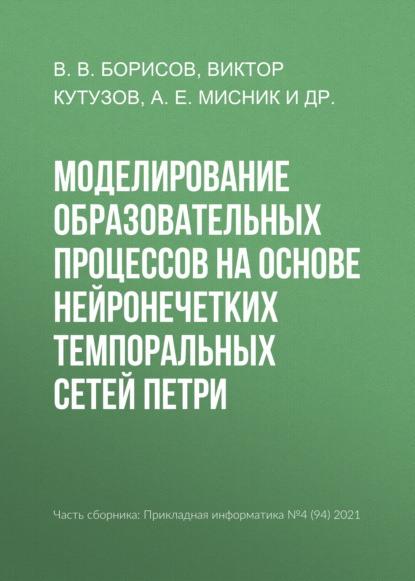Dioses y hombres en la Eneida de Virgilio
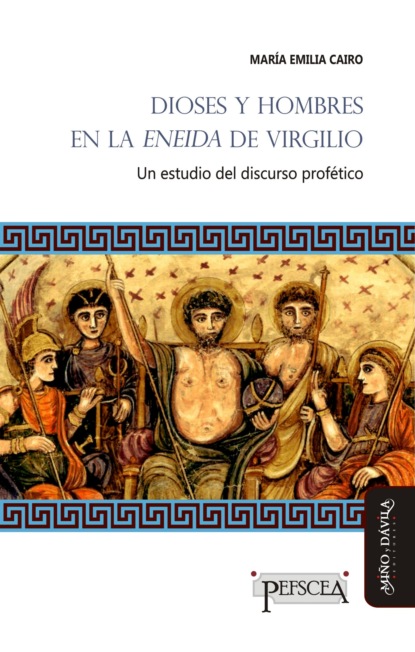
- -
- 100%
- +
A continuación, pasaremos revista a los estudios más representativos del siglo xx y principios del xxi que han tratado el tema del fatum y los dioses con mayor especificidad. Si bien se podría decir, sin temor a equivocarse, que todos los estudios sobre Eneida se refieren a la idea de fatum en mayor o menor medida, no siempre el concepto es cuestionado y definido. En algunos casos se habla de fatum como destino, sin más. Los trabajos reseñados a continuación son los artículos y capítulos de libros que se han dedicado a indagar el concepto y su definición.
En Virgils epische Technik (1903) R. Heinze afirma que el destino es la única divinidad del poema. El hombre está subordinado a ella sin tener la capacidad de cambiarla y los dioses no son individualidades independientes del fatum sino que representan distintos poderes de esta divinidad máxima.81 Júpiter, a diferencia del Zeus homérico que era primus inter pares, es el único dios digno del epíteto omnipotens. Heinze recuerda la frase sic placitum de Eneida 1.283 y la interpreta como señal inequívoca de que el fatum es la voluntad del máximo dios (1903: 287, nuestro subrayado): “Virgil läßt keinen Zweifel darüber, daß in Wahrheit das Fatum nichts anderes ist als des höchsten Gottes Wille“. Unos años más tarde, en su artículo “The Conception of Fata in the Aeneid” (1910), J. MacInnes clasifica tres sentidos del término en el poema: fatum puede entenderse como “predicción” emitida por un dios, como “curso ordenado de eventos que ha ocurrido o que ha de ocurrir” o bien como una combinación de los dos primeros. Objeta la identificación entre fatum y voluntad de Júpiter planteada por Heinze ya que, desde su punto de vista, los fata son decretos de una divinidad suprema y espiritual que establece para una nación o un individuo cierto destino.82 No lo fija absolutamente, ya que su cumplimiento se vincula de una u otra manera con las acciones humanas: prueba de ello son el empleo de la expresión ante diem en 4.697 para afirmar que Dido, al suicidarse, muere antes de lo que el fatum le reservaba y la aparición de contra fata para describir, en 7.584, cómo estalla la guerra en el Lacio.
Desde este punto de vista, Júpiter es el principal instrumento y representante de dicha divinidad suprema, pero no debe atribuírsele la autoría del fatum83: “He is not to be identified with the spiritual principle of things nor are his utterances of like validity with its decrees”. Para defender su postura, este estudioso cita, por un lado, aquellos pasajes de Eneida que suelen emplearse como prueba de que los hados son emitidos por Júpiter y se detiene en el análisis de cada uno de ellos para demostrar que la lectura propuesta por él también es válida.84 Por ejemplo, en la frase neque me sententia vertit (1.260), la palabra sententia (“modo de pensar”, “opinión”),85 que quienes siguen a Heinze entienden como “mi deseo, mi voluntad”, puede interpretarse también como “mi opinión, mi parecer acerca de la información que me fue transmitida”. El autor sostiene su hipótesis, por otro lado, mediante la referencia a pasajes del poema en los que o bien aparecen contrastados por un lado los fata y por otro las decisiones de Júpiter, o bien son las Parcas las que son presentadas como las divinidades que determinan el momento de cumplimiento del destino,86 cuestión sobre la que nos extenderemos más adelante.
Los trabajos de Heinze y MacInnes presentan, en la primera década del siglo xx, dos posturas opuestas en torno al vínculo entre Júpiter y los hados que encuentran adhesión en análisis posteriores. Procederemos, pues, a ordenar la bibliografía relevada señalando en qué tendencia se ubica cada uno de los estudios.
En primer lugar se considerarán aquellos que, como Heinze, sostienen que el hado es una emisión del propio Júpiter. Encontramos en este grupo a C. Bailey, quien en su estudio Religion in Virgil postula una total equivalencia entre la voluntad del dios y los hados. Júpiter puede hablar del hado y lo conoce en profundidad porque es ni más ni menos que su propia voluntad.87
En términos similares se refiere R. O. A. M. Lyne en Further Voices in Vergil’s Aeneid al analizar la profecía de Júpiter a Venus en el comienzo de Eneida. Afirma que el pasaje identifica el hado con el deseo del dios88 y que la frase manent immota tuorum fata es indisoluble de neque me sententia vertit. Esta última afirmación de Júpiter significa que nada ha cambiado su parecer, al que se debe identificar con el fatum, entendido como plan universal de los destinos individuales y comunitarios. El hado es la divinidad que organiza el mundo de Eneida y con ella se identifican Júpiter y su voluntad.89
Debido a esta lectura, Lyne entiende que la declaración del dios en el concilio divino rex Iuppiter omnibus idem. Fata viam invenient (10.112-113) es una combinación de opacidad, falta de ingenuidad y mendacidad (1987: 89). El artículo “Virgilian Epic” de D. Kennedy también puede ubicarse en esta tendencia. En efecto, define el fatum como el “sentido de destino” en el poema y dice que se identifica con las emisiones de Júpiter.90 Por su parte, M. Bettini, en su estudio de 2008 sobre el término fari y sus derivados en la cultura romana, entiende que cuando Júpiter enuncia el futuro, el mismo acto de habla supone la realización de la acción.91
Dentro de esta primera perspectiva puede encontrarse una versión más moderada. Existen críticos que conciben al fatum como una entidad vinculada a Júpiter estrechamente, pero sin adjudicarle al dios la responsabilidad de su emisión. Hallamos un ejemplo de esta propuesta en Virgil. A Study in Civilized Poetry de B. Otis. Allí se plantea que Júpiter es “la imagen” del fatum, entendido en términos estoicos (1964: 225-226), y que la oposición furor/pietas que atraviesa el poema se concreta, en el nivel de los personajes divinos, como un contraste entre el fatum que Júpiter representa y un “contra-fatum” corporizado en Juno (1964: 228). Owen Lee, en Fathers and Sons in Virgil’s Aeneid, dice que Júpiter es el “símbolo” o la “manifestación” del fatum, pero no su responsable ni su ejecutor. Para este autor, el fatum es un poder último del universo que se manifiesta en las palabras de Júpiter, pero no es resultado de su autoría.92
En un segundo grupo se incluyen quienes, como MacInnes, defienden la hipótesis de que Júpiter es el principal ejecutor del fatum, pero no su autor. Louise Matthaei, en su artículo “The Fates, the Gods, and the Freedom of Man’s Will in the Aeneid”, señala la combinación del sistema épico de los dioses olímpicos con las ideas filosóficas sobre el destino.93 Observa que en reiteradas oportunidades los dioses principales exhiben un desconocimiento del hado, de lo cual se deduciría la primacía del fatum: si ellos no lo conocen, entonces se trata de una entidad superior.94 Matthaei entiende que Júpiter, cuando dice a Venus volvens fatorum arcana movebo (1.262), afirma que “desplegará” los hados en el sentido de que se dispone a conocerlos. Desde esta lectura, claramente no se puede adjudicar al máximo dios la autoría del texto del destino. El fatum es un poder que se encuentra por encima de los dioses y éstos son instrumentos para administrar sus decretos. Júpiter es, en todo caso, su mejor instrumento o intermediario.95
Algo similar propone el artículo “Fata Deum and the Action of the Aeneid” de H. L. Tracy, que ve a Júpiter por debajo del poder del fatum, como su principal administrador y ejecutor. Para este estudioso, no están claras en Eneida ni su iniciativa ni su jurisdicción; sólo es seguro que administra el destino y lo hace efectivo.96
W. Hunt, en Forms of Glory. Structure and Sense in Virgil’s Aeneid, adhiere a la idea de Júpiter como símbolo del poder del hado pero no como su autor. Pone el acento en que es el dios que mejor lo conoce y lo comprende, adjudicándole un papel único en cuanto al poder del hado, pero no absoluto.97
Finalmente, se ubican en un tercer grupo aquellos trabajos que postulan que la cuestión de la relación entre Júpiter y el fatum en Eneida es imposible de dirimir, puesto que el texto oscila entre ambas posibilidades de interpretación sin inclinarse por ninguna de ellas. P. Boyancé, por ejemplo, se pregunta (1963: 48) si los libros del destino han sido escritos por Júpiter, si el dios meramente los recita o si es su intérprete, y concluye que Virgilio habilita las distintas lecturas. W. Camps, en An Introduction to Virgil’s Aeneid, también plantea la imposibilidad de decidir si Júpiter es o no el autor del destino. Afirma que, a pesar de que es evidente que Júpiter es superior a los restantes dioses y que se lo identifica con los decretos del fatum, no está claro si es su autor o su ejecutor.98
Esta síntesis da cuenta de la continuidad y vigencia de una discusión que, al día de hoy, no ha alcanzado una interpretación predominante o mayoritaria. Los estudios reseñados consideran la etimología de la palabra fatum, la comparación de esta noción con el concepto de μοῖρα que aparece en Homero y las resonancias filosóficas99 que la idea de fatum evoca; a partir de ello, analizan los distintos modos de interpretar la noción de fatum en Eneida e incluso indican la convivencia de diferentes significados. A veces como sinónimo de “profecía”, otras como término para expresar la muerte, en ocasiones como palabra divina, la palabra fatum aparece en Eneida como un concepto ambiguo e inestable.
— 2 —
El sustantivo fatum en Eneida
Para arrojar luz sobre la cuestión del fatum en Eneida, de modo que este concepto no parezca poseer caprichosamente un sentido aquí y otro allá, es preciso realizar un análisis exhaustivo de las apariciones de este término en el poema con el fin de distinguir a qué obedece dicha alternancia entre diferentes acepciones.
La hipótesis de partida es la siguiente: si con la palabra fatum se designa en Eneida una noción tan compleja y multifacética, una entidad que está por encima de los personajes divinos –e incluso de Júpiter, según algunos críticos– y por ende es tan difícil de conocer y aprehender, ¿no sería más adecuado examinar las distintas acepciones del término tomando en cuenta qué tipo de emisor las incluye en sus discursos? Desde nuestro punto de vista no se puede definir el fatum considerando de manera indistinta qué dicen de él Eneas, Júpiter, los dioses, el narrador o la Sibila de Cumas, puesto que cada uno de ellos posee un grado de conocimiento mayor o menor de sus designios.
2.1. Determinación de niveles narrativos
Es necesario clasificar cada una de las ocurrencias de la palabra fatum en virtud del nivel narrativo en que se ubican y del tipo de narrador que las enuncia, para deslindar en su definición el grado de conocimiento de tales narradores.
La terminología precisa de Genette nos proporciona una herramienta teórica para analizar el concepto de fatum a partir de la distinción entre el nivel narrativo en que aparecen y los diferentes narradores que lo definen y caracterizan. Así, podemos observar que la palabra fatum es empleada en el relato primario del narrador extradiegético en 33 oportunidades,100 mientras que en el nivel intradiegético aparece 83 veces.101 Existen asimismo 10 empleos en el nivel metadiegético, es decir, en discursos dentro de los discursos de los personajes.102 Dentro de estos dos últimos grupos podemos clasificar los personajes que ofician de narradores de acuerdo con su naturaleza, es decir, teniendo en cuenta si se trata de dioses, adivinos y sacerdotes, fantasmas o personajes humanos.
Realizado ese análisis, se puede apreciar que la mayor cantidad de menciones del fatum se obtiene en los niveles intra y metadiegéticos, es decir, de parte de los personajes de Eneida, no del narrador extradiegético. Esto implica que resulta central considerar desde qué perspectiva enuncia cada personaje su definición u opinión acerca del fatum y, principalmente, qué grado de conocimiento acerca del destino posee el personaje en cuestión.
Ciertamente, existe en Eneida una jerarquía en este sentido. Los seres humanos son quienes se encuentran en el extremo inferior de esta escala: su percepción limitada y su escaso saber sobre los mecanismos divinos los llevan muchas veces a malinterpretar las señales que reciben de los dioses. Como ejemplo de ello, baste recordar la interpretación errónea que hace Anquises ante la indicación de Apolo antiquam exquirite matrem (3.96): cree que se refiere a Creta (3.104) y en 3.161-168 los penates deben corregir el malentendido, señalando que es Hesperia el destino del viaje.
En un escalón intermedio se ubican aquellos seres humanos que, por un determinado privilegio, acceden a un conocimiento mayor: los adivinos y los muertos. En efecto, un sacerdote inspirado –como Héleno o la Sibila– goza del privilegio de comunicarse con los dioses, tal como lo explica Cicerón en De divinatione I.66 (nuestro subrayado):
Inest igitur in animis praesagitio extrinsecus iniecta atque inclusa divinitus. Ea si exarsit acrius, furor appellatur, cum a corpore animus abstractus divino instinctu concitatur.
Por consiguiente, existe en los espíritus un poder de predicción insertado desde el exterior e incluido por voluntad divina. Si se inflama muy fuertemente, cuando el espíritu se agita separado del cuerpo por un instinto divino, es llamado “furor”.
Algo similar sucede con los fantasmas. A pesar de que durante su vida un ser humano no haya tenido poderes adivinatorios, al morir adquiere una percepción mayor sobre los designios divinos, o bien porque el espíritu accede a cierto saber después de separarse del cuerpo –como sucede con el furor descripto por Cicerón–, o bien porque la tierra, lugar donde habitan las almas, les transfiere poderes determinados.103 Puede corroborarse este saber superior de los muertos en los parlamentos de los fantasmas de Héctor (2.289-295), Creúsa (2.776-789), Palinuro (6.347-371), Deifobo (6.509-534) y Anquises (5.724-739, 6.756-886).
En el peldaño más alto del escalafón, con una mayor proximidad al fatum y sus disposiciones, se encuentran los dioses, aun cuando no deban tomarse como un grupo homogéneo, debido a que entre las divinidades existen diferentes grados de saber sobre el hado. No sólo Júpiter es el dios que más lo conoce –ya porque es su autor, ya porque es su intérprete y administrador, según las distintas perspectivas señaladas en la sección anterior– sino que, entre los demás dioses, también hay una jerarquía, tal como lo demuestran las siguientes palabras de la arpía Celeno a los troyanos en 3.250-252:
accipite ergo animis atque haec mea figite dicta,
quae Phoebo pater omnipotens, mihi Phoebus Apollo
praedixit, vobis Furiarum ego maxima pando.
Por lo tanto, recibid y grabad en vuestros espíritus estas palabras mías que el padre omnipotente predijo a Febo y Febo Apolo a mí, y yo, la más importante de las Furias, las revelo para vosotros.
En esta cita se observa en forma clara la cadena de comunicación del destino: Júpiter lo transmite a Apolo, éste a Celeno, la arpía a los hombres.
Teniendo esto en cuenta, se puede obtener una primera conclusión: si en casi la mitad de los casos (55 de un total de 126) el empleo de la palabra fatum pertenece al discurso de los personajes humanos, ¿cuán sólida es una definición de este concepto que no atienda a las diferencias en los niveles narrativos? Los estudios que no las tienen en cuenta y toman como un conjunto homogéneo todas las apariciones del término fatum en el poema derivan conclusiones basadas mayormente en lo que los personajes humanos dicen de él: en general, estas afirmaciones suelen estar equivocadas o ser poco claras en virtud de la percepción limitada de los mortales.
2.2. El sintagma nominal con núcleo fatum: atributos y complementos
Analizaremos en este apartado las características de los sintagmas nominales que tienen a la palabra fatum como núcleo. Consideraremos en primer lugar la variación de número. Se verifica una abrumadora mayoría de incidencias de fatum en plural (110 de 126), mayoría que se presenta tanto en el discurso del narrador extradiegético104 como en el discurso de los personajes (dioses,105 adivinos,106 fantasmas,107 hombres108). Esta constante parece indicar que el destino es conceptualizado como una entidad múltiple en todos los niveles narrativos. No hay un solo fatum, único y singular, sino varios fata que simultáneamente conviven y compiten. Esta coexistencia de distintos fata, de distintos destinos posibles, da como resultado en la acción de Eneida una rivalidad en el plano divino, ya que cada dios, a la manera homérica, lucha por el predominio de aquellos hombres, estirpes y ciudades que cada uno protege. Como ejemplo, señalamos que Júpiter, en el diálogo con Venus, se refiere a los hados de los troyanos en 1.257-258 como tuorum fata (“los hados de los tuyos”); cuando Juno advierte que Eneas ya ha llegado a Italia, exclama en 7.293-294: Heu stirpem invisam et fatis contraria nostris / fata Phrygum! (“¡ay, estirpe aborrecida y hados de los frigios contrarios a nuestros hados!”). Asimismo, en el plano humano se manifiesta la conciencia de que el propio destino no ha sido fijado de una vez y para siempre, sino que debe competir con los hados de otros humanos, como se observa en la frase de Turno sunt et mea contra fata mihi (“también a mis hados tengo en contra”) luego del prodigio de la transformación de las naves en ninfas (9.135).
La idea de diferentes fata concurrentes se manifiesta, dentro del sintagma nominal, por medio de adjetivos y sustantivos en genitivo que indican pertenencia.109 Aparecen adjetivos posesivos en 7 ocasiones,110 adjetivos gentilicios en 2 oportunidades111 y sustantivos en genitivo –expresando el nombre del poseedor– 16 veces.112 Ahora bien, ¿de quién son los hados? Si se atiende el referente a quien se atribuye la posesión, se observa que es humano en la mayoría de los casos (16 de 25) –en ocasiones, un individuo (Eneas, Príamo, Siqueo, Turno etc.), en otras una ciudad o comunidad humana (los troyanos, los romanos, los rútulos, etc.)–. En las 9 ocasiones restantes, quien posee los hados es un dios (Juno, Júpiter, etc.) o el conjunto de las divinidades (en 6 oportunidades aparece la expresión fata deum o fata divum).
Este análisis de las expresiones de posesión a través de un complemento en genitivo nos lleva a un primer deslinde entre diferentes acepciones de fata. En la Sintaxis del latín clásico (2009) coordinada por J. M. Baños Baños, especialista de la Universidad Complutense, hallamos un capítulo enteramente dedicado al caso genitivo, firmado por M. E. Torrego Salcedo. Allí se explica que este caso establece con el núcleo del sintagma nominal que modifica una relación “exclusivamente estructural, es decir, de dependencia o determinación, pero no hace explícito el contenido semántico que esa dependencia comporta”.113 El genitivo como complemento adnominal puede transmitir diferentes valores (posesión, definición, descripción, cantidad etc.) pero ello depende de los rasgos semánticos del núcleo del sintagma nominal y del sustantivo en genitivo.114 En el caso puntual de la posesión, por lo general hallamos un núcleo que puede ser animado o inanimado y un complemento en genitivo que manifiesta una entidad animada. Ahora bien, en algunos casos sólo el conocimiento extralingüístico puede ayudarnos a dirimir qué tipo de posesión se expresa: en los sintagmas signa Praxiteli, Myronis, Polycliti (“las estatuas de Praxíteles, Mirón, Policleto”, Cic. Verr. 2.4.4), los nombres de persona pueden definir quiénes son los dueños de las estatuas pero también quiénes las realizaron o quiénes han sido representados en ellas.115 Esto es lo que sucede con la construcción fata + complemento en genitivo. No resulta adecuado interpretar del mismo modo fata Aeneae / Troiae / Priami etc. que fata Iovis / Iunonis / divum: en el primer caso, se trata de “los hados de Eneas / Troya / Príamo” en tanto “el destino que les tocó en suerte soportar”,116 mientras que en el segundo caso “los hados de Júpiter / Juno / los dioses” son los designios de estos dioses, su voluntad.
Dentro del sintagma nominal se consideran también los atributos unidos al sustantivo fatum. Tarriño Ruiz (en Baños Baños 2009: 253-254), siguiendo a Rijkhoff 2001, distribuye los modificadores adnominales en cuatro categorías: cualitativos, cuantitativos, locativos y referenciales. Mientras que los últimos tres grupos comprenden clases cerradas (ya que abarcan los determinantes en general: demostrativos, cuantificadores, etc.), la primera categoría es una clase abierta que incluye a los adjetivos propiamente dichos, los que han recibido la denominación típica de “calificativos”.
Atendiendo a los niveles narrativos, nuevamente se verifica que son los personajes quienes más contribuyen a la caracterización de los fata y, de manera especial, los personajes humanos. La palabra fatum está acompañada por un adjetivo en 20 ocasiones (se indica entre paréntesis el emisor de la ocurrencia y a continuación el sintagma nominal formado por el sustantivo fatum más el adjetivo calificativo): 1.221-222 (narrador extradiegético: crudelia fata), 1.239 (Venus: contraria fata), 2.246 (Eneas: fatis futuris), 2.257 (Eneas: fatis iniquis), 2.738 (Eneas: misero fato), 3.17 (Eneas: fatis iniquis), 3.494 (Eneas: alia in fata), 6.546 (fantasma de Deifobo: melioribus fatis), 6.882 (fantasma de Anquises: fata aspera), 7.293-294 (Juno: contraria fata), 8.334 (Evandro: ineluctabile fatum), 9.204 (Euríalo: fata extrema), 10.35 (Venus: nova fata), 10.380 (Palante: fatis iniquis), 10.624 (Júpiter: instantibus fatis), 10.740-741 (Orodes: fata paria), 11.587 (Diana: fatis acerbis), 12.149 (Juno: imparibus fatis) y 12.726 (narrador extradiegético: fata diversa).
En el conjunto de adjetivos empleados para describir al destino, se destacan los de connotación negativa, mayoritarios en el discurso de los hombres: iniquus, -a, -um en tres ocasiones, miser, -a, -um en una, ineluctabilis, -e en otra. No obstante, aparecen también una vez en el discurso de cada uno de los demás narradores: el fantasma de Anquises emplea asper, -era, -erum para caracterizar el destino de Marcelo, Diana describe con el adjetivo acerbus, -a, -um los hados de Camila y el narrador extradiegético señala como crudelis, -e el hado de Lico, uno de los compañeros de Eneas perdido en el naufragio.
Asimismo, son abundantes los adjetivos que marcan comparación o diferencia. Si se puede hablar de hados “opuestos” (contraria), si existen destinos “mejores” (melioribus) que otros, si pueden surgir “nuevos” (nova) hados, si se pueden comparar entre sí los destinos y decir si son “similares” (paria) o “distintos” (imparibus), entonces podemos reforzar la idea del fatum como entidad plural que abarca en sí misma una amplia diversidad de posibilidades.
2.3. El sintagma nominal con núcleo fatum: funciones semánticas
En esta sección se analizará qué funciones semánticas asume el sintagma con núcleo fatum como argumento de la predicación para así dar cuenta de qué rasgos le atribuyen los diferentes narradores (si se trata de una entidad animada o inanimada, concreta o abstracta, etc.), lo cual no puede deducirse de la información sintáctica, como podemos ver en los dos ejemplos siguientes, en los que el sustantivo fatum cumple la función sintáctica de sujeto pero con distinto valor semántico:
‘Tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas ostendunt’ (1.205)
Nos dirigimos al Lacio, donde los hados muestran moradas tranquilas.
‘Desine fata deum flecti sperare precando’ (6.376)
Deja de anhelar que los hados de los dioses se modifiquen por medio de ruegos.
Mientras que en el primer caso fatum se presenta como el agente de ostendo (“mostrar, señalar”), es decir, como la entidad que controla la acción voluntariamente, en el segundo caso actúa como el paciente de flecto (“alterar, modificar”). Es la entidad sobre la cual se ejerce la acción o a la que le sucede algo. Además de estas dos funciones semánticas, Pinkster (1995: 20 y 2015: 27-28) incluye en su listado: causa,117 receptor, destinatario, beneficiario, entidad afectada, dirección, ubicación, lugar por donde, lugar a donde, modo, instrumento, grado, compañía, posición en el tiempo, duración, plazo de tiempo, circunstancias concomitantes, motivo, fin y consecuencia.118