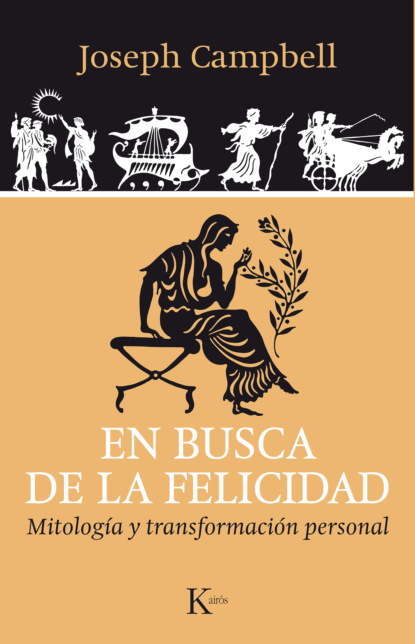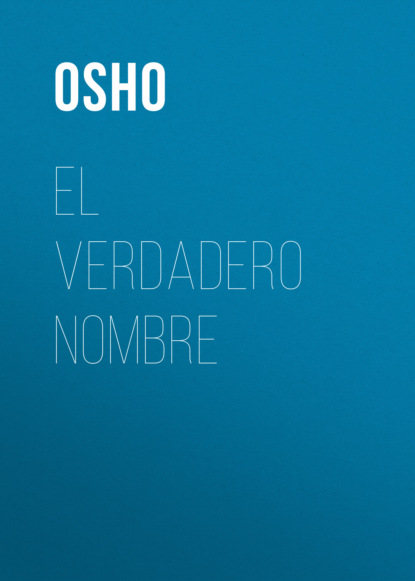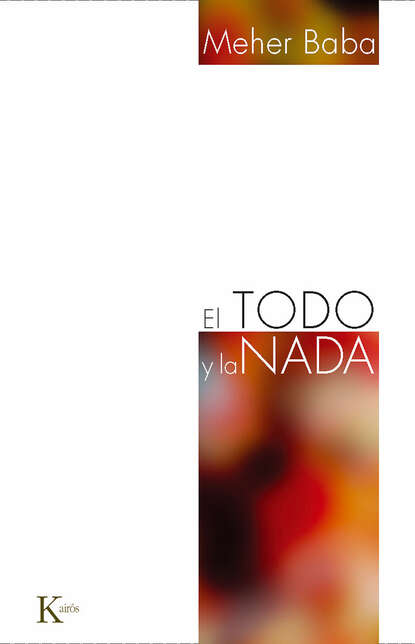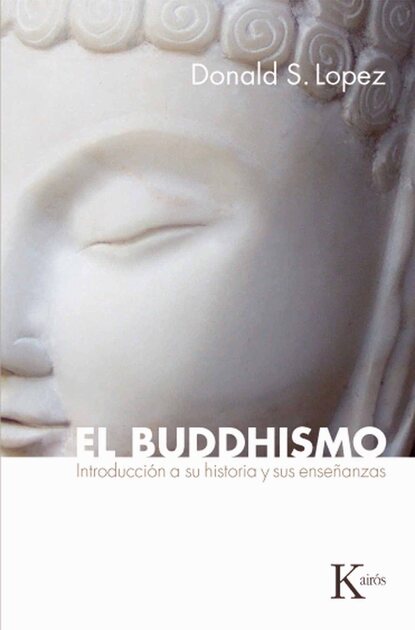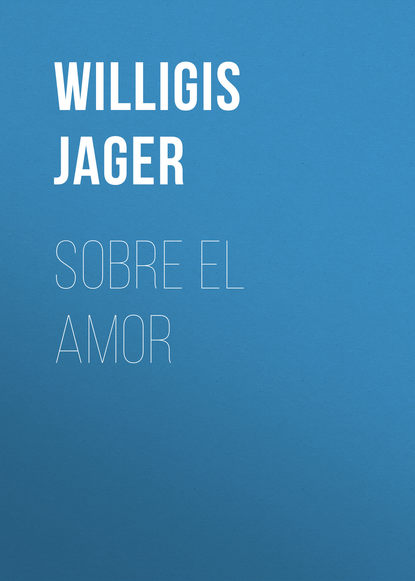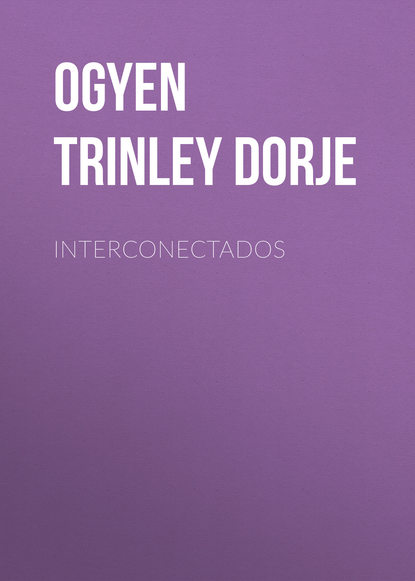- -
- 100%
- +

Joseph Campbell
En busca de la felicidad
Mitología y transformación personal
Edición y prólogo de David Kudler
Traducción de David González Raga
y Fernando Mora

Título original: PATHWAY TO BLISS
Collected Works of Joseph Campbell / Robert Walter, Executive Editor / David Kudler, Managing Editor.
© 2004, Joseph Campbell Foundation (jcf.org)
© de la edición en castellano:
2014 by Editorial Kairós, S.A.
www.editorialkairos.com
© de la traducción del inglés al castellano:
David González Raga y Fernando Mora
Composición: Pablo Barrio
Diseño cubierta: Katrien Van Steen
Primera edición en papel: Noviembre 2014
Primera edición en digital: Abril 2021
ISBN papel: 978-84-9988-404-2
ISBN epub: 978-84-9988-892-7
ISBN kindle: 978-84-9988-893-4
Todos los derechos reservados.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Conocer a los otros es sabiduría; conocerse a sí mismo es iluminación. Volverse maestro de otros requiere Fuerza; volverse maestro de sí mismo requiere la verdadera Fortaleza.
LAO-TZU, Tao te King, capítulo 33
En el momento de su muerte, acaecida en 1987, Joseph Campbell dejó publicada una extensa obra dedicada a explorar la pasión de toda su vida, el complejo de mitos y símbolos universales al que llamaba «gran historia de la humanidad». Pero también nos legó mucha obra inédita que incluye artículos sueltos, notas, cartas, diarios y conferencias grabadas en audio y en vídeo.
La Fundación Joseph Campbell se creó en 1991, con la intención de conservar, proteger y perpetuar la obra de Campbell. También ha empezado a digitalizar sus escritos y grabaciones y a publicar, en la colección The Collected Works of Joseph Campbell, material anteriormente descatalogado o inaccesible.
The Collected Works of Joseph Campbell
ROBERT WALTER, presidente y director ejecutivo
DAVID KUDLER, editor
Prólogo del editor
En 1972, mientras estaba preparando su libro Los mitos, en el que recogió información dispersa en conferencias pronunciadas a lo largo de más de dos décadas, Joseph Campbell dijo haber experimentado una revelación:
Yo creía que, durante todo ese tiempo, había crecido, que mis ideas habían cambiado y que había avanzado. Pero cuando recopilé los artículos escritos en ese periodo, me di cuenta de que todos ellos hablaban esencialmente de lo mismo. Entonces descubrí lo que me estaba moviendo. No me hice una idea muy clara de ello hasta darme cuenta de que ese era el hilo conductor que atravesaba todo el libro. Veinticuatro años son muchos años y fueron también muchas las cosas que, durante ese tiempo, ocurrieron […], pero ahí estaba yo, dando vueltas a los mismos temas de siempre.1
La misma impresión tuve yo mientras compilaba el material que compone este libro, extracto de más de una decena de seminarios, conferencias y entrevistas concedidas por Campbell entre 1962 y 1983.
Elegí estas conferencias porque ponen de relieve el modo en que Campbell toma la idea de la mitología como herramienta para facilitar la comprensión del desarrollo psicológico del individuo, es decir, de lo que él denomina la cuarta función del mito, la función psicológica.
Mi primera idea fue la de esbozar una suerte de cronología general del pensamiento de Campbell al respecto. Pero pronto me di cuenta de que las ideas postuladas por Campbell en la época en que finalizó las conferencias de la Cooper Union y las recogidas en su colosal Las máscaras de Dios no eran muy distintas, en realidad, de lo que seguía diciendo (de un modo ciertamente más informal) en los seminarios intensivos que impartió cerca ya del final de su vida, como los talleres que, para celebrar su cumpleaños, se organizaban cada año en el Instituto Esalen. Y es que, aunque algunas de sus ideas seguían desarrollándose (como la noción de las promesas y de los peligros que acompañaban al empleo del LSD como puerta de acceso a la comprensión de las imágenes míticas del inconsciente colectivo), la tesis general seguía siendo la misma. El mito, en su opinión, establece el marco de referencia del desarrollo y la transformación personal y la comprensión del modo en que mitos y símbolos afectan a la mente individual proporciona la clave para vivir en armonía con la propia naturaleza o, dicho en otras palabras, señala el camino que conduce a la felicidad.
La lenta elaboración de su pensamiento ha permitido que la edición de este volumen fuese infinitamente más sencilla e infinitamente más compleja que la de los volúmenes anteriores de The Collected Works of Joseph Campbell en los que he trabajado. Sake & Satori: Asian Journals. Japan parte de una sola fuente secuencial, lo que me permitió concentrar todos mis esfuerzos en asegurarme de que el libro contase bien su historia. Mitos de la luz: metáforas orientales de lo eterno se basaba en gran cantidad de conferencias y escritos inéditos, que abarcaban cerca de treinta años del pensamiento de Campbell sobre las religiones de la India y el Lejano Oriente, pero, una vez que articulé el libro como una indagación acerca de la idea de lo divino trascendente, los distintos temas abordados en las diferentes charlas fueron ocupando naturalmente el lugar que les correspondía.
La primera parte del presente volumen, titulada «El hombre y el mito», se ocupa del desarrollo histórico del mito como herramienta para el crecimiento, no de las sociedades, sino de los individuos. Esta sección resume un conjunto bastante diverso de conferencias. Y mi principal interés a la hora de incluirla ha sido asegurarme de eliminar la redundancia que hubiese supuesto la inclusión de una serie de ensayos diferentes sobre las cuatro funciones de la mitología, con el consiguiente aburrimiento del lector.
La segunda parte, titulada «El mito vivo», se centra en la psicología fundamental del mito y se deriva de una serie de conferencias pronunciadas, a lo largo de casi una década, bajo el título genérico «Living Your Personal Myth» (un título con el que Campbell, por cierto, nunca estuvo muy de acuerdo). A veces se trataba de una conferencia de una hora y, otras, de un seminario de una semana de duración. Y, aunque los temas abordados compartían un enfoque muy similar, se presentaban en orden diferente y con un énfasis distinto dependiendo de la audiencia, los acontecimientos de la actualidad y el pensamiento de Campbell en ese momento. Esto es lo que probablemente dificulte más la presentación de una visión inteligible y completa de sus ideas.
En la tercera parte, «El viaje del héroe», Campbell explora la premisa básica, esbozada en su obra pionera El héroe de las mil caras, de la mitología como herramienta para observar la propia vida. Esta tercera parte ha supuesto también un reto muy importante. La mayor parte del material que la compone ha sido extraída de un fragmento de tres días de un seminario de un mes de duración celebrado en 1983. Como se trataba de una exposición muy larga y libre, su presentación resultaba demasiado difusa. Descubrir un hilo narrativo que no impusiera una tesis o redujese la exploración hasta diluirla y hacerla incomprensible ha resultado, por decirlo en pocas palabras, un auténtico reto. Posiblemente ese haya sido el más difícil de los problemas con el que he tropezado en la elaboración de este libro.
Una de las satisfacciones que conlleva la lectura –y no digamos ya la edición– de la obra de Joseph Campbell es que, como sucede con las resplandecientes joyas de la red de Indra, las distintas perlas que componen su pensamiento se reflejan en todas las demás, poniendo de relieve los vínculos y el hilo conector que las une. Reitero aquí, a modo de advertencia para el lector, lo mismo que señalé en la introducción a Mitos de la luz: atribúyase a Campbell el considerable salto conceptual presentado en este volumen y a mí cualquier lapsus en su estructura lógica.
Quiero señalar que mi contribución a que este volumen viese la luz no es más que una entre otras muchas. Me gustaría reconocer el infatigable esfuerzo realizado por Robert Walter, presidente y director ejecutivo de la Fundación Joseph Campbell, que no solo se ha ocupado de la dirección de la pequeña organización sin ánimo de lucro que, diecisiete años después de su fallecimiento, sigue manteniendo vivo el legado de Campbell, sino que me ha ayudado también a transcribir cajones enteros de cintas de audio y a seleccionar, partiendo de su propia experiencia como editor y amigo de Campbell, el material más adecuado para este libro.
Quisiera reconocer asimismo el continuo esfuerzo realizado por Jason Gardner, de New World Library, que ha sido nuestro colaborador a la hora de dar vida a esta maravillosa y creciente colección, y a Mike Ashby, por su considerable esfuerzo al enfrentarse al sánscrito, al japonés y a Finnegans Wake.
Doy las gracias asimismo a las contribuciones de Sierra Millman y Shauna Shames, brillantes jóvenes de las que estoy seguro de que, en los próximos años, se escuchará hablar, por su transcripción de las distintas secciones que han acabado componiendo el presente libro. Hay que decir que Millman trabajó también como editora de la primera parte de «El hombre y el mito».
Finalmente, quiero dar las gracias a mi esposa, Maura Vaughn, con la que recorro el camino y hace que este merezca la pena.
DAVID KUDLER
16 de julio de 2004
Introducción1
Recientemente estaba hablando, en el Instituto Esalen de California, a un grupo, fundamentalmente femenino, que mostraba mucho interés en saber si las mujeres que deciden dedicarse al mundo militar, empresarial o similar pueden encontrar, en un mundo despojado de mitos como el nuestro, modelos de rol en los mitos clásicos. Y de ahí pasamos a la cuestión de si las figuras míticas podían servir también como adecuados modelos de rol.
Tuve que responder que, tengan o no esa utilidad, los mitos de una sociedad solo proporcionan modelos de rol aptos para la sociedad en la que nacen. Las imágenes míticas evidencian el modo en el que la energía cósmica se manifiesta en el tiempo y, cuando cambian los tiempos, también lo hacen, en consecuencia, las formas en que esa energía se manifiesta.
Los dioses –les dije– representan los patrones de poder que nos sirven de apoyo en nuestro campo de acción. Contando con las deidades nos es dada un tipo de fuerza que afirma y nos pone en el rol representado por esa divinidad. Nuestra tradición clásica incluye dioses tutelares de la agricultura, la guerra, etcétera, pero no de la mujer en el ámbito de los negocios, la acción o la guerra, por ejemplo. Y es que, aunque Atenea sea patrona de los guerreros, no es, en sí misma, una guerrera. Y Artemisa, por más cazadora que sea, no representa la acción en la esfera social, sino el poder transformador de la naturaleza. ¿Qué podría enseñar Artemisa, pues, a una mujer de negocios?
Las imágenes mitológicas nos proporcionan modelos porque se han visto acrisoladas por la experiencia de décadas, siglos y hasta milenios. No es fácil, en ausencia de modelos, construir una vida. Ignoro cuáles son, en este mismo instante, los modelos cuando, ante nosotros, se abren tantas posibilidades nuevas. El modelo siempre ha sido, a mi entender, el que nos indica el camino a seguir y la forma de enfrentarnos a los problemas y oportunidades que la vida nos depara.
Mito e historia son dos cosas diferentes. Los mitos no son relatos ejemplares de personas que vivieron vidas inspiradoras. No, los mitos son lo trascendente en relación al presente. Por más que, en algún momento, el héroe popular haya sido alguna vez una persona real (como John Henry o George Washington), no es el sujeto de una biografía. El héroe popular representa un rasgo transformador en el mito. Las tradiciones míticas orales están actualizadas. En los relatos populares de los indios americanos aparecen bicicletas, que tienen la forma de la cúpula del Capitolio de Washington. Todo se ve, en ese tipo de mitologías, incorporado de inmediato. En una sociedad, como la nuestra, de textos y palabras escritas, corresponde al poeta señalar el valor vital que tienen los hechos que nos rodean y divinizarlos, proporcionándonos así imágenes que vinculan lo cotidiano a lo eterno.
No es imprescindible, para relacionarnos con la trascendencia, que nos apoyemos en imágenes. Siempre podemos olvidarnos de los mitos y seguir el camino del zen. Pero, como aquí estamos hablando del camino mítico, debemos decir que el mito nos proporciona un campo en el que podemos ubicarnos. Este es el sentido del mandala, del círculo sagrado, ya se trate de un monje zen o de un paciente de un analista junguiano. Los símbolos yacen alrededor del círculo y uno tiene que ubicarse en el centro.* El laberinto, por su parte, es un mandala en el que ignoramos dónde estamos. Así es, precisamente, como viven quienes se hallan despojados de mitología, perdidos en un laberinto y esforzándose como si nadie hubiese hollado antes el camino por el que transitan.
Últimamente he conocido la obra de un extraordinario psiquiatra alemán llamado Karlfried Graf Dürkheim (a quien no hay que confundir con el sociólogo francés Émile Durkheim). Siguiendo a Carl Gustav Jung y Erich Neumann, este psiquiatra nos ha ofrecido una visión mítica de la salud tanto física como psicológica.2 Según Dürkheim, los mitos activan en nosotros la sabiduría de la vida. Todos somos manifestaciones de un poder místico, el poder que ha configurado toda vida y que, en el útero de nuestra madre, también nos ha configurado a nosotros. Ese tipo de sabiduría vive en nosotros y refleja la fuerza de ese poder, de esa energía derramándose en el mundo del tiempo y del espacio. Pero se trata de una energía trascendente, de una energía que procede de un dominio ubicado más allá de nuestro entendimiento. Y esa energía está vinculada, en cada uno de nosotros –en cada cuerpo concreto– a cierto compromiso. Ahora bien, la mente que piensa y el ojo que ve pueden estar tan identificados con conceptos y empeños propios de un tiempo y de un lugar concretos que se estancan y acaban obstaculizando el libre flujo de la energía. Y, cuando la energía se bloquea y nos vemos alejados de nuestro centro, acabamos enfermando, una idea muy semejante a los principios de las medicinas tradicionales china e india. La forma, pues, de impedir este bloqueo y resolver los problemas psicológicos, consiste en hacernos –tengamos muy en cuenta esta frase– transparentes a lo trascendente. Es tan sencillo como eso.
El mito apunta, más allá del campo de lo fenoménico, a lo trascendente. Como el compás que utilizamos en la escuela para trazar arcos y círculos, la figura mitológica tiene un brazo en el dominio del tiempo y el otro en la eternidad. Independientemente, pues, de que la imagen del dios tenga forma humana o animal, siempre se refiere a algo que trasciende todo eso.
Por ello, cuando apoyamos la pata móvil y metafórica del compás en una referencia concreta (en un hecho), lo que obtenemos no es un mito, sino una mera alegoría. Y, mientras que el mito apunta más allá de sí mismo hacia algo indescriptible, la alegoría no es más que una historia o una imagen que nos enseña una lección práctica a la que Joyce se refería como arte impropio.3 Cuando la referencia de la imagen mítica es un hecho o un concepto, tenemos una figura alegórica. La figura mítica, por su parte, siempre tiene uno de sus brazos apoyado en lo trascendente. Y uno de los problemas que acarrea la popularización de las ideas religiosas es que, cuando lo divino se convierte en un hecho último, deja de ser transparente a lo trascendente. A ello, precisamente, se refería Lao-tzu cuando, en el primer aforismo del Tao te King, afirma: «El tao que puede ser nombrado no es el verdadero tao».4
Haz que tu dios, con independencia del modo en que le llames, sea transparente a lo trascendente.
Cuando se tiene una deidad como modelo y somos conscientes de su influjo, nuestra vida se torna transparente a lo trascendente. Y ello significa que no debemos vivir en función del éxito o los logros mundanos, sino en nombre de lo trascendente, dejando que la energía fluya libremente.
Obviamente, solo podemos llegar a lo transpersonal a través de lo personal y debemos poseer, en este sentido, ambas cualidades. El etnólogo alemán del siglo XIX Adolf Bastian afirmaba la existencia, en cada mito, de dos aspectos diferentes, el elemental y el local. Para llegar al nivel trascendente (o elemental), debemos ir más allá de nuestra tradición (local) y establecer desde ahí, con Dios, una relación personal y transpersonal.
En las sociedades primordiales, el chamán es el encargado de establecer la conexión entre las dimensiones local y trascendente. El chamán es la persona que ha experimentado una crisis psicológica y se ha recuperado de ella. El joven (hombre o mujer) tiene, al aproximarse a la adolescencia, una visión o escucha una canción que, de algún modo, es una llamada. La persona experimenta entonces un colapso, una enfermedad neurótica. En realidad, se trata de un episodio psicótico y la familia, inmersa en una tradición que sabe de estas cosas, lo envía al chamán para que le enseñe lo que tiene que hacer para superar el problema. Esa tarea consiste en cantar su propia canción y realizar ciertos ritos psicológicos que restablecen su contacto con la sociedad.
Obviamente, cuando el individuo se zambulle en su inconsciente, es el inconsciente de su sociedad. Esas personas están inmersas en un horizonte muy pequeño y comparten un abanico muy limitado de problemas psicológicos. Pero la misma situación que convierte al chamán en un maestro y un protector de la tradición mitológica le convierte también en la incómoda posición de personaje aislado y temido.
La persona de más edad que, en ciertas sociedades, quiere convertirse en chamán, debe enfrentarse a pruebas para lograr el mismo poder que el chamán primordial posee naturalmente. En el noreste de Siberia y en muchas regiones de Norteamérica y Sudamérica, la vocación de chamán implica un travestismo que obliga a la persona a llevar la vida del sexo opuesto. Y esto significa que, trascendiendo los poderes de su género original, la mujer debe vivir como hombre y el hombre como mujer. Estos chamanes travestidos desempeñan un papel fundamental en la mitología india del sudeste de los Estados Unidos (los hopis, los pueblos, los navajos, los apaches) y también entre los sioux y muchos otros.
Vladímir Bogoraz y Vladímir Jochelson fueron quienes primero advirtieron esta inversión de género entre los chukchi de la península siberiana de Kamchatka.5 Y fueron muy distintas las reacciones que, ante este fenómeno, testimoniaron esos dos antropólogos. Algunos de los jóvenes que escuchaban esa llamada para convertirse en lo que ellos denominaban un «hombre blando» se sentían tan avergonzados y consideraban tan negativamente lo que estaba ocurriéndoles que acababan suicidándose. Esa llamada es tan profunda que, si el chamán la desoye, acaba naufragando y disgregándose psicológicamente.
Recientemente he escuchado la historia de una mujer que creció en un pueblo minero del oeste de Virginia. Cuando era joven, paseaba por los bosques y escuchaba una música maravillosa, pero no sabía qué hacer con ella. Los años pasaron y, cuando cumplió los sesenta, fue al psiquiatra con la sensación de haber desperdiciado su vida. Fue entonces cuando, en medio de un trance hipnótico, recordó su canción,6 que, como el lector habrá ya adivinado, se trataba de la canción del chamán.
Escuchando esta canción y prestando atención a su visión, el chamán recupera su centro. Solo logra la paz cantando su canción y realizando sus rituales. En el extremo más distante de Sudamérica, en Tierra del Fuego, vivían los onas y los yaganes, las tribus más primitivas del continente americano. A comienzos del siglo XX, el padre Alberto de Agostini, un sacerdote que también era científico, vivió un tiempo con ellos y nos transmitió prácticamente todo lo que sabemos de su mitología. Según nos cuenta, a veces despertaba en mitad de la noche y escuchaba al chamán tocando el tambor y cantando a solas su canción, lo que le conectaba con su poder.7
La idea de conectar con el poder a través del mito ilustra un funcionamiento habitual. Si se trata de una mitología viva, de una mitología orgánicamente relevante para la vida de la gente de cada época, repetir los mitos y ejecutar los rituales nos ayuda a centrarnos. Como el ritual no es más que una representación del mito, la ejecución del rito nos permite participar directamente del mito.
En el mundo navajo actual, un mundo aquejado de grave neurosis porque sus guerreros se hallan confinados en una reserva y han dejado de vivir de acuerdo con los dictados de su tradición, los rituales de pinturas de arena cumplen, repitiendo una y otra vez el mito, con un propósito curativo. Así es como funciona el mito y nos torna transparentes a lo trascendente.
Mis mejores enseñanzas sobre estas cuestiones siempre han venido de la India. Recuerdo que, cuando cumplí los cincuenta y llevaba casi media vida estudiando y enseñando mitología, me pregunté: «¿Cómo podría resumir todo esto?». Hay un lugar, pensé entonces, en donde el mito no solo ha dominado durante años, sino que se ha visto traducido también a ideas. Son muchos los comentarios y debates que, a lo largo de milenios, se han acumulado al respecto. De ese modo, no nos vemos limitados a lo que nos permita ver la valoración estética inmediata.
Pero, cuando finalmente fui a la India, todo cobró súbitamente sentido.8 De la India proceden fundamentalmente mis mejores ideas sobre estas cuestiones.
Hay, en la tradición vedántica, una doctrina que me ayudó a entender la naturaleza de la energía que fluye a través de los mitos. La Taittirīya-upaniṣad afirma que ātman, el fundamento o germen espiritual del individuo, está cubierto por cinco capas diferentes.
La primera capa es annamaya-kośa, la envoltura del alimento. Ese es el cuerpo, que está hecho de comida y que, al morir, se convertirá en comida y se verá consumido por los gusanos, los buitres, las hienas o el fuego. Esa es la capa del cuerpo físico, la capa del alimento.
La segunda capa es prānamaya-kośa, la envoltura de la respiración. La respiración oxida el alimento y lo convierte en vida. Por ello este cuerpo se considera alimento en combustión.
La siguiente capa es manomaya-kośa, la envoltura de la mente. Esta es la conciencia del cuerpo que se ocupa de coordinar los sentidos con el yo que creemos ser.
Luego, en vijñānamaya-kośa, la capa de la sabiduría trascendente derramándose en nosotros, se produce un gran salto. Es la sabiduría que nos formó en el útero de nuestra madre, la que digiere nuestra comida y sabe cómo hacerlo. Es la sabiduría que, cuando nos cortamos, sabe curar la herida. La herida sangra, luego aparece una costra y, finalmente, se forma una cicatriz. Así es como funciona la capa de la sabiduría.
Habremos visto, en algún que otro paseo por el bosque, el modo en que un árbol acaba incorporando, en su crecimiento, una verja de alambre de púas que se halla en sus inmediaciones. Eso indica que el árbol posee también una envoltura de sabiduría. Ese es el nivel de nuestra sabiduría natural, un nivel que compartimos con las montañas, los árboles, los peces y los animales. El mito tiene el poder de conectar la capa de la mente con la capa de la sabiduría, que es la que nos habla de lo trascendente.