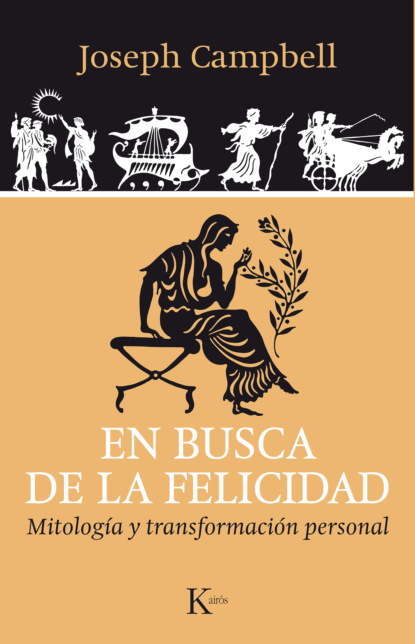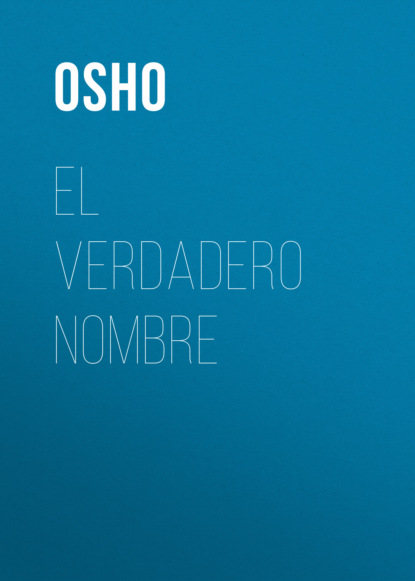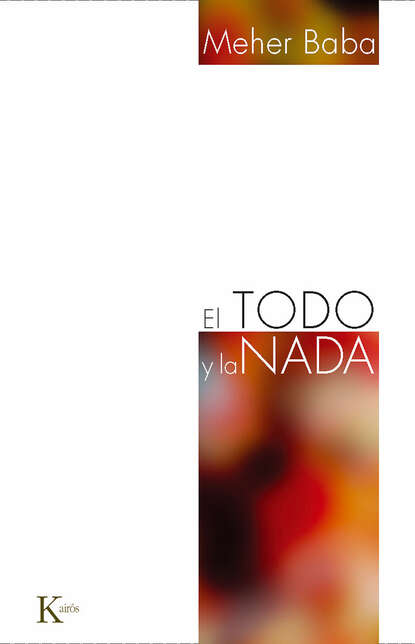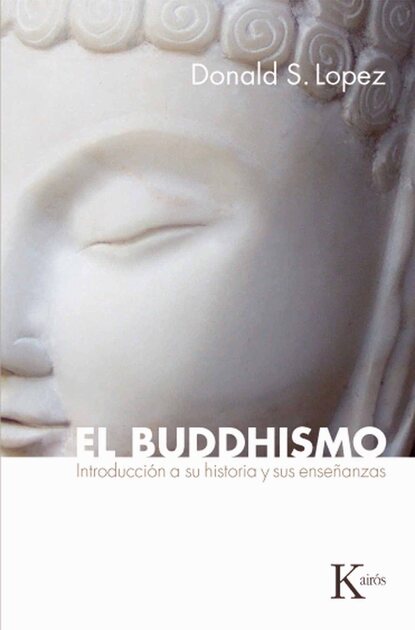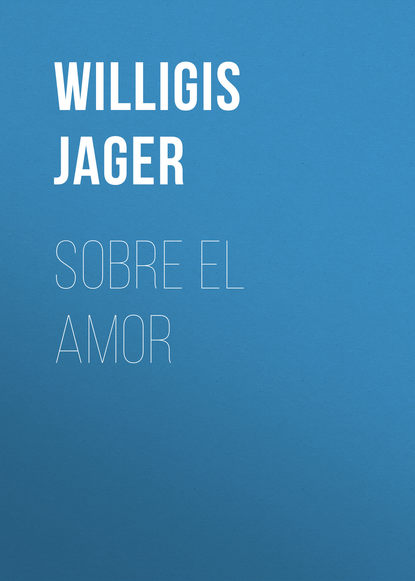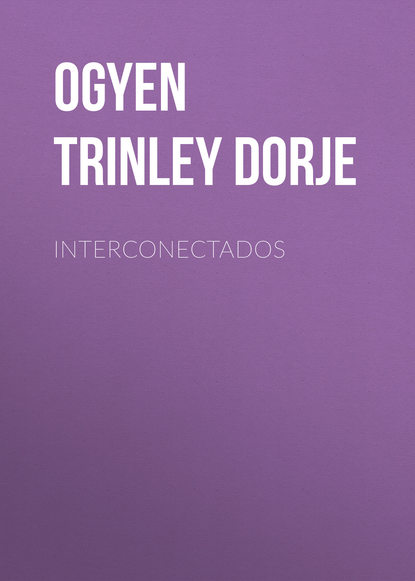- -
- 100%
- +
Y la más profunda de las capas de la sabiduría es ānandamaya-kośa, la capa de la beatitud, el núcleo de lo trascendente en sí mismo. La vida es una manifestación de la beatitud. Pero manomaya-kośa, la capa mental, está atada a los sufrimientos y placeres de la capa del alimento. Por ello se pregunta: «¿Merece la pena vivir?» o, como dice Joyce en Finnegans Wake, «¿Qué vida merece la pena vivir?».9
Pensemos en lo siguiente: la hierba crece. De la capa de la beatitud se deriva la capa de la sabiduría y la hierba crece. Luego, cada quince días, llega alguien con un cortacésped y la corta. Si la hierba pensase, podría decir algo así como: «¡Vaya! ¿Qué está pasando ahora? ¿Voy a morir?».
Así es la capa mental. Ya conocemos ese impulso: la vida es sufrimiento. ¿Cómo puede un buen dios crear un mundo con tanto dolor? Eso es pensar en términos de bien y mal, de luz y oscuridad, es decir, de pares de opuestos. Pero la capa de la sabiduría no sabe de pares de opuestos. La capa de la beatitud incluye todos los opuestos. La capa de la sabiduría se halla por encima de todo eso, mientras que los pares de opuestos aparecen después.
Cuando estuve en Egipto, fui a ver la modesta tumba de Tutankamón. Comparada con la de Seti I, que está justo a su lado, parece un simple cuarto de baño. Mientras que la tumba de Seti es del tamaño de un gran gimnasio, la de Tutankamón son dos habitacioncillas no más grandes que un estudio. Por eso nadie se había interesado en saquearla y por ello también hemos descubierto en ella tantas cosas extraordinarias.
Consideremos el féretro de Tutankamón en términos de la imagen india de las envolturas. Yo no sé muy bien lo que pretendían los escultores de Egipto, pero veamos cómo lo entiendo yo. Consta de tres cajas cuadrangulares, una dentro de otra: la capa del alimento, la capa de la respiración y la capa de la mente. Eso en lo que concierne al exterior. Luego tenemos un gran féretro de piedra que separa las dos capas internas de las externas. ¿Y qué hay en su interior? Un sarcófago hecho de madera, con incrustaciones de oro y lapislázuli, con la forma del joven rey y, cruzados sobre el pecho, los atributos de su realeza. Esa, diría yo, es la capa de la sabiduría, el nivel de la forma orgánica viva.
Y dentro de ella, se encuentra la capa de la beatitud: un sarcófago de oro sólido, de varias toneladas, en forma de Tutankamón. Cuando sabemos el modo en que el oro se extraía en esa época, nos damos cuenta de la cantidad de vidas y sufrimiento que costó conseguir el oro necesario para construir ese sarcófago. Esa era la capa de la beatitud.
Y dentro de todo, por supuesto, se hallaba ātman, el cuerpo en sí. Pero los egipcios cometieron el lamentable error de equiparar la vida eterna a la vida concretizada en el cuerpo. ¿Y qué es lo que encontramos cuando vamos a visitar el Museo Egipcio? Pagamos un dólar extra para ver la sala de las momias, en la que llegamos a una habitación con tres filas de sarcófagos de madera. Y dentro de cada uno de ellos yace un faraón, cuyos nombres se asemejan a los de una colección de mariposas: Amenofis I, Amenofis II, Amenofis III, etcétera.
Yo no podía dejar de pensar, durante esa visita, en la incubadora de una maternidad, la sala en la que tienen a los bebés recién nacidos. Los egipcios basaron todo eso –desde la construcción de las pirámides hasta esas grandes tumbas– en el error básico de confundir la vida eterna con la vida de annamaya-kośa, la envoltura del alimento. Pero las cosas no son así. La eternidad no tiene nada que ver con el tiempo. El tiempo es lo que nos desconecta de la eternidad. La eternidad es ahora. Y es a esa dimensión trascendente del ahora a la que se refiere precisamente el mito.
Todas estas cosas nos ayudan a entender en qué consiste el mito. Cuando la gente dice: «Ya que estas cosas no pueden haber sucedido, haríamos bien en desembarazarnos de los mitos», lo que están haciendo es desembarazarse del vocabulario que conecta manomaya-kośa con vijñānamaya-kośa, es decir, la sabiduría mental y orgánica con la sabiduría de la vida corporal.
Los dioses de los mitos son modelos que, siempre y cuando no olvidemos que se refieren al aspecto de lo trascendente, nos proporcionan modelos de vida. ¿Acaso la noción cristiana de imitatio Christi (imitación de Cristo) significa que todos debamos morir crucificados? ¡En modo alguno! Lo único que significa es que debemos hacerlo, como Cristo, con un pie en lo trascendente.
Como dice Pablo: «Ya no soy yo, sino Cristo, el que vive en mí»,10 lo que significa que lo eterno vive en mí. Y ese es también el significado de la conciencia búdica, de una conciencia que es simultáneamente el universo entero y uno mismo.
Los mitos afirman que, si nos comprometemos con el mundo de un determinado modo, contaremos con la protección de Atenea, con la protección de Artemisa, con la protección de este, de ese o de aquel otro dios. Ese es el modelo del que carecemos en la actualidad. La vida se mueve tan deprisa que incluso formas de pensar que eran normales en mi infancia se han tornado obsoletas y no contamos con nada para reemplazarlas. Todo cambia hoy en día muy rápidamente y carecemos del equilibrio necesario para el establecimiento de una tradición mítica.
Hay un refrán que dice «Canto rodado no amontona musgo», y el mito es, siguiendo con esa analogía, el musgo. Eso es algo que debemos hacer ahora improvisando. El nuestro es, en mi opinión, un tiempo de caída libre en el futuro y sin guía. Solo tenemos que saber caer, algo que también podemos aprender. Esa es la situación en la que, con respecto al mito, nos encontramos… y sin guía a quien podamos apelar.
Pero, aun así, contamos con un par de posibles referencias. La primera es algún personaje que, en nuestra infancia, nos pareciese noble y grande y nos sirva de modelo. La otra consiste en buscar nuestra felicidad. De este modo, la búsqueda de la felicidad se convierte en nuestra vida. Hay un dicho sánscrito que afirma que los tres aspectos del pensamiento que apuntan hacia el borde del abismo de lo trascendente son sat, chit y ānanda (es decir, el ser, la conciencia y la beatitud o, lo que en inglés denominan bliss).11 Poco importa que llamemos trascendencia a la nada o a la totalidad, porque ambas se encuentran más allá de las palabras. Todo lo que podemos decir al respecto se halla de este lado de la trascendencia. La cuestión consiste en emplear palabras e imágenes que apunten más allá de sí mismas. La opacidad de las palabras tiende a desconectarnos de la experiencia. Pero esos tres conceptos, sat, chit y ānanda (es decir, ser, conciencia y beatitud), son los que más nos acercan a este vacío.
Pensé mucho en estas cosas mientras crecía. No sé lo que es el ser y tampoco sé lo que es la conciencia, pero sí sé lo que es la felicidad. La felicidad (o bliss) es esa sensación profunda de estar presente, de hacer lo que tenemos que hacer para ser nosotros mismos. Y eso es algo que podemos hacer en cualquier momento porque, en cualquier momento, ahora mismo, nos hallamos ya al borde de lo trascendente. Poco importa, para ello, tener o no dinero. Volví de mis años de estudiante en Alemania y París tres semanas antes de la crisis de 1929 de la bolsa de Wall Street y luego pasé cinco años sin trabajo. Afortunadamente para mí, no disfruté de bienestar económico, de modo que, sin tener mucho más que hacer, pude sentarme en Woodstock y dedicarme a leer y buscar la felicidad. Ahí estaba yo, continuamente al borde de la exaltación.
Y eso es, precisamente, lo que les he dicho siempre a mis alumnos: buscad vuestra felicidad. Habrá momentos en que experimentaremos la felicidad. Pero ¿qué ocurre cuando desaparece? Simplemente debemos permanecer ahí para descubrir que eso nos proporciona más seguridad que saber de dónde sacaremos el dinero para vivir los próximos años. Me he pasado años observando el modo en que los jóvenes toman decisiones con respecto a sus carreras. Solo hay, en este sentido, dos posibles actitudes: la primera consiste en seguir a tu bliss, a tu felicidad, y la otra en perderse en proyecciones sobre de dónde sacará uno el dinero cuando se gradúe. Pero las cosas, en este sentido, cambian muy deprisa y, por más que el joven decida que este año es el año del ordenador, el año que viene será el año del dentista, etcétera, las cosas, cuando llegue el momento, habrán cambiado. Pero, si hemos descubierto dónde se halla el centro de nuestro real bliss, tendremos eso. Quizás no tengamos dinero, pero tendremos nuestro bliss.
Nuestra felicidad, nuestro bliss, puede guiarnos hasta ese misterio trascendente, porque la felicidad es el manantial de la energía de la sabiduría trascendente que reside en nuestro interior. De modo que, cuando la felicidad concluya, sabremos que nos hemos desconectado de ese manantial y volveremos de nuevo a buscarlo. Y ese será Hermes, nuestro guía, el perro que nos señalará el rastro invisible. Ese es el camino. Así es como uno elabora su propio mito.
Las tradiciones nos proporcionan algunas pistas, pero solo debemos tomarlas como tales. Como ha dicho un sabio: «Nadie puede llevar el sombrero de otra persona». La gente que se entusiasma con Oriente y se viste con saris y turbantes está dejándose atrapar por el aspecto folclórico de la sabiduría. Lo que importa no es la indumentaria, sino la sabiduría. Los ropajes y mitos de otras culturas nos permiten conectar con una sabiduría que deberemos traducir a nuestros propios términos. La cuestión consiste en hacer nuestras esas mitologías.
A mis cursos de mitología del Sarah Lawrence College asistían personas de casi todas las confesiones religiosas. Y he descubierto que, aunque haya unos que tengan más problemas que otros con los mitos, todo el mundo, en última instancia, ha sido educado en algún tipo de mito. Cualquier tradición mitológica puede, vertida en nosotros, convertirse en nuestra vida. Y es bueno aferrarse al mito en el que uno fue educado, porque es ahí donde, lo quiera o no, uno se encuentra. Pero lo que hay que hacer no es quedarse con la letra de ese mito, sino con su espíritu o, dicho en otras palabras, tenemos que aprender a cantar su canción.
Tengo un amigo, un tipo muy interesante, que empezó siendo presbiteriano, luego se interesó por el hinduismo, después sirvió como acólito de un monje hindú en Nueva York durante unos veinte años y más tarde viajó a la India, donde se convirtió en monje hindú. No hace mucho recibí una llamada telefónica suya diciéndome «Joe, estoy a punto de convertirme al catolicismo».12
La Iglesia está interesándose en la convergencia ecuménica o eso es, al menos, lo que dice. Obviamente, cuando te sientas con ellos en torno a la misma mesa, resulta que no están tan interesados en eso. Su intención es la misma de siempre y siguen empeñados en tratar de desmontar los otros sistemas. Mi amigo, que está dando ahora el paso que le conducirá de ser monje hindú a católico romano, ha escrito un artículo para una revista jesuita americana en el que dice: «No, no podemos tratar de ese modo a otras religiones. Si queremos saber lo que los hindúes o los budistas piensan, debemos dejar de despreciarlos y empezar a escucharlos».
Luego mi amigo fue enviado a un gran encuentro de las órdenes monásticas de la tradición católica que tuvo lugar en Bangkok, el mismo encuentro en que Thomas Merton encontró la muerte debido a una descarga eléctrica en una habitación de hotel.
Mi amigo me contó una cosa muy interesante, y es que los monjes católicos romanos y los monjes budistas no tenían ningún problema en entenderse. Ambos buscaban la misma experiencia y sabían que se trata de una experiencia inefable. En este sentido, la comunicación (que es una señal, pero no la cosa misma) consiste en el esfuerzo de llevar al otro al borde del abismo. El problema aparece cuando el clero secular escucha el mensaje, pero solo se queda con la letra.
Mi antiguo mentor, Heinrich Zimmer, solía afirmar que las cosas más interesantes son verdades trascendentes e inefables que no pueden, en consecuencia, ser mencionadas. Las segundas verdades más interesantes son malentendidos, es decir, mitos o intentos de apuntar al primer tipo de verdades con metáforas. Y las terceras, por último, tienen que ver con la historia, la ciencia, la biografía, etcétera. Estas últimas son las únicas que pueden ser entendidas. Cuando queremos hablar del primer tipo de verdades o de lo que no puede ser dicho, debemos comunicarnos empleando el tercer tipo de lenguaje. Pero la gente suele entender entonces que estamos refiriéndonos directamente a las verdades del tercer tipo, con lo que la imagen deja de ser transparente a lo trascendente.
Hay una historia que refleja, en mi opinión, la imagen esencial de tener el coraje de buscar, descubrir y vivir la propia vida. Procede del romance artúrico titulado La búsqueda del Santo Grial, escrito por un monje anónimo del siglo XIII.
Hay un momento en el que todos los caballeros están congregados en la sala del banquete en torno a la Tabla Redonda. Pero Arturo no quiere que nadie empiece a comer hasta que haya ocurrido una aventura. Eran tiempos, al parecer, en que las aventuras eran más que normales, de modo que la gente no pasaba mucha hambre.
Y ahí se quedaron esperando hasta que la aventura se presentó: el Santo Grial se mostró a la asamblea de caballeros, pero no en todo su esplendor, sino oculto tras un paño resplandeciente, para desparecer luego y dejar estupefactos y en silencio a los presentes.
Poniéndose entonces en pie, Gawain, el sobrino de Arturo, dijo: «Propongo que vayamos todos en busca de este Grial para desvelarlo».
Y así llegamos el momento que más nos interesa. El texto dice: «Y, pensando que sería una desgracia ir en grupo, cada uno se adentró en el bosque por el lugar elegido, donde más oscuro estaba y no había camino ni sendero».
Es decir, uno se adentra en el bosque por su punto más oscuro, por donde no hay camino. Porque, si hay camino o sendero, se trata del camino o del sendero de otro.
Pero, como cada ser humano es un fenómeno único, la idea consiste en encontrar nuestro propio camino a la felicidad.
Parte I: El hombre y el mito

1. La necesidad de los ritos1
Las funciones de la mitología
La primera función de una mitología viva ha consistido tradicionalmente en reconciliar la conciencia con los requisitos de su propia existencia, es decir, con la naturaleza de la vida.
Ahora bien, la vida vive de la vida. Su primera ley es «Ahora te comeré yo y luego serás tú el que me coma a mí», algo bastante difícil de asimilar para la conciencia. Esta cuestión de la vida alimentándose de la vida (es decir, de la muerte) lleva en marcha desde mucho antes de que los ojos se abrieran y cobrasen conciencia de lo que estaba ocurriendo; miles de millones de años antes de la aparición, en el universo, del Homo sapiens. Los órganos de la vida habían evolucionado hasta llegar a depender, para su existencia, de la muerte de otros. Estos órganos tienen impulsos de los cuales la conciencia ni siquiera es consciente y, cuando cobra conciencia de ello, se asusta del espanto que acompaña a este asunto de comer o ser comido.
Es muy profundo el impacto que provoca, en una conciencia sensible, el horror de ese monstruo que es la vida. La vida es una presencia espantosa, pero, de no ser por ella, no estaríamos aquí. La primera de las funciones de cualquier orden mitológico consiste, pues, en reconciliar a la conciencia con este hecho.
El primer orden de la mitología es afirmativo y abraza la vida en sus propios términos. No creo que ningún antropólogo haya documentado la existencia de una mitología primitiva negadora del mundo. Es sorprendente ver cómo se enfrentaban los primitivos a los dolores, agonías y problemas de la existencia. He estudiado muchos mitos de las culturas de todo el mundo y no recuerdo, en el pensamiento primitivo, una sola palabra negativa sobre la existencia o el universo. El hastío del mundo solo afecta a quienes viven en la opulencia.
El único modo de afirmar la vida consiste en hacerlo desde su misma raíz, desde su fundamento más espantoso y putrefacto. Ese es, precisamente, el tipo de afirmación del que nos hablan los ritos primitivos. Y, aunque algunos sean tan brutales que apenas si podemos leerlos, y menos todavía contemplarlos, lo cierto es que dejan bien patente a la mente del adolescente que la vida es una cosa monstruosa y que, si queremos vivir, debemos hacerlo de tal o de cual modo, es decir, sin salirnos del surco establecido por las tradiciones de la tribu.
Esta es la primera función de la mitología. Pero no solo se trata de una simple reconciliación de la conciencia con los requisitos de su existencia, sino de una reconciliación amorosa y agradecida por su dulzura. Porque, más allá de toda su amargura y dolor, la experiencia primordial del núcleo de la vida es extraordinariamente dulce. Ese es el mensaje afirmativo que nos transmiten mitos y ritos tan terribles.
Luego tuvo lugar, en torno al siglo VIII a.C., lo que yo denomino la Gran Inversión. Personas de cierta sensibilidad descubrieron que no podían seguir afirmando los horrores cotidianos de la vida. Su visión del mundo se refleja en las siguientes palabras de Schopenhauer: «La vida es algo que no debería haber existido».2 La vida es un error fundamental, un error metafísico y cósmico, algo que a muchos les resulta tan espantoso que no dudan en alejarse de ella.
¿Y cuál es la mitología que aparece entonces para reemplazarla? En ese momento es cuando aparecen las mitologías del retiro, del rechazo, de la renuncia y de la negación de la vida. Ahí nos encontramos con el orden mitológico de la huida. Y me refiero a la huida real, a escapar del mundo. Pero ¿cómo podemos dar voz al resentimiento derivado de ese horror, de que la vida no nos da lo que creemos que debería darnos y poner fin, en nosotros mismos, al impulso de vivir? ¿Cómo podemos hacer caso al desencanto de la vida y apagar el impulso de vivir? Los casos del jainismo y del budismo primitivo ilustran perfectamente las mitologías negadoras del mundo y del cosmos que cumplen con esa función.
El jainismo quizás sea la religión más antigua del mundo. Un pequeño número de jainistas vive todavía principalmente en Bombay y sus alrededores. Y su primera ley es ahiṃsā (no violencia), que consiste en no dañar ninguna forma de vida. Paradójicamente se trata, en la India, de un grupo extraordinariamente rico porque, si quieres seguir una carrera que no dañe la vida –al menos físicamente–, la banca es una de las mejores opciones. Así es como han acabado convirtiéndose en una elite pequeña, pero extraordinariamente exitosa.
Como sucede con la mayoría de las sectas negativas, los jainistas están divididos en dos comunidades. Una es la comunidad de seglares, es decir, los miembros que viven todavía en el mundo, y la otra está compuesta por los monjes y monjas, que se ven sustentados por la comunidad. Pero esta última, a decir verdad, no necesita mucho apoyo, porque se retiran al bosque y ponen todo su empeño en escapar.
¿Y cómo lo consiguen? Empiezan renunciando a comer todo lo que parece estar dotado de vida. Obviamente, no comen carne, porque ese es el primero de los tabúes. Pero tampoco comen nada que parezca un vegetal vivo. Dejan de recolectar naranjas y piñas y esperan a que los frutos caigan solos del árbol (¡imaginen lo apetitosa que acaba siendo la dieta de un asceta jaín!) y finalmente solo ingieren hojas muertas y cosas parecidas. Sin embargo, gracias a la respiración yóguica, aprenden a asimilar cada pequeña partícula de alimento.
El segundo objetivo de este tipo de vida es sofocar todo deseo por la vida. La idea consiste en no morir sin antes haber perdido todo deseo por la vida, haciendo que el fin del deseo y el final de la vida coincidan. En los últimos estadios, se comprometen a no dar, cada día, más que un determinado número de pasos y así van caminando cada vez menos, especialmente en el bosque, para no dañar a los hongos, las hormigas y quizá hasta al mismo suelo.
La idea fundamental de esta tradición –y debo decir que se trata de una imagen fantástica del universo– es que todas las cosas son almas o mónadas vivas, como también podemos llamarlas, que se hallan en camino de ascenso. Todo lo que pisamos está vivo, de modo que, después de un gran número de encarnaciones, todo habrá alcanzado una vida humana que pisa algo que está vivo. Creo que esta es una de las imágenes más imponentes del universo en su totalidad, es decir, el creciente número de jīvas o mónadas vivas, algo que siempre me ha hecho pensar en las burbujas que aparecen cuando abrimos una botella de refresco carbonatado. ¿De dónde vienen y a dónde van todas esas burbujas? Vienen de más allá de todas las categorías y van más allá de todas las categorías. Entretanto, sin embargo, mientras viven, están en camino de ascenso.
Así que existen, ante el gran misterio, dos actitudes diferentes. Una es la afirmación completa, que consiste en decir «sí» a todo. Podemos controlar nuestra existencia, nuestro sistema de valores, nuestro rol social, etcétera, pero, en lo más profundo de nuestro corazón, no decimos «no» a nada. La otra consiste en decir «no» a todo y dejar de participar, en la medida de lo posible, en el horror que ello entraña, poniendo todo nuestro empeño en salir de esta situación.
Un tercer sistema emergió, según cuentan los documentos, durante la época del advenimiento del zoroastrismo, es decir, entre los siglos XI y quizás VII a.C. Entonces fue cuando apareció la noción de una divinidad en forma de Ahura Mazda, el señor de la luz y de la verdad, que creó un mundo perfecto, enfrentado a Angra Mainyu, el señor del engaño, que destruye y niega este mundo. Según Zaratustra (o Zoroastro), la restauración de este mundo perfecto está en marcha y podemos participar de ella. Poniendo nuestra vida y acciones a favor del bien y en contra del mal, recuperaremos poco a poco el buen mundo perdido.
Este tipo de creencia perdura en el legado transmitido por la tradición bíblica y la tradición cristiana de la Caída y la Resurrección.
Esta tercera alternativa refleja una mitología correctora según la cual podemos, mediante cierto tipo de acciones, cambiar las cosas. Según esta visión, la plegaria, las buenas acciones y otras actividades pueden ayudarnos a cambiar los principios fundamentales, los requisitos básicos de la existencia. En tal caso, afirmamos el mundo siempre y cuando se atenga a nuestra idea de cómo deben ser las cosas. Pero esta actitud se asemeja a casarse con alguien con la intención de mejorarlo, lo que poco tiene que ver con el matrimonio.
Estas son, en mi opinión, las tres grandes visiones mitológicas de las culturas superiores: una completamente afirmativa, la otra completamente negativa y una tercera que dice: «Aceptaremos el mundo en la medida en que se atenga al modo en que creemos que debe ser». En la actitud progresiva y reformadora que vemos en el mundo que nos rodea pueden advertirse ecos de esta última perspectiva.
Un orden mitológico es un conjunto de imágenes que proporcionan a la conciencia un atisbo del significado de la existencia…, pero la existencia, queridos amigos, simplemente es y carece de todo significado. Sin embargo, en su ansia de significado, la mente no puede jugar a menos que conozca (o establezca) una serie de reglas.
Las mitologías nos presentan juegos a los que jugar: por ejemplo, creer que estamos haciendo esto o haciendo aquello. Gracias al juego, experimentamos, en última instancia, esa cosa positiva que es la experiencia de ser en el ser y de vivir significativamente. Esta es la primera función de la mitología, es decir, despertar en el individuo una sensación de agradecimiento y afirmación respetuosa ante el terrible misterio de la existencia.
Su segunda función es la llamada función cosmológica, que consiste en ofrecernos una imagen del cosmos, una imagen del mundo que nos rodea que evoque y mantenga la experiencia del asombro.