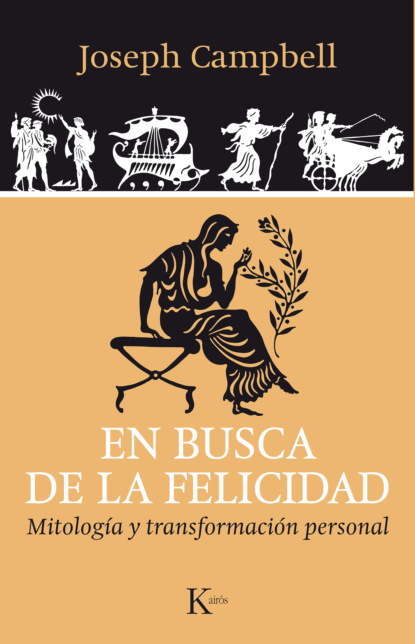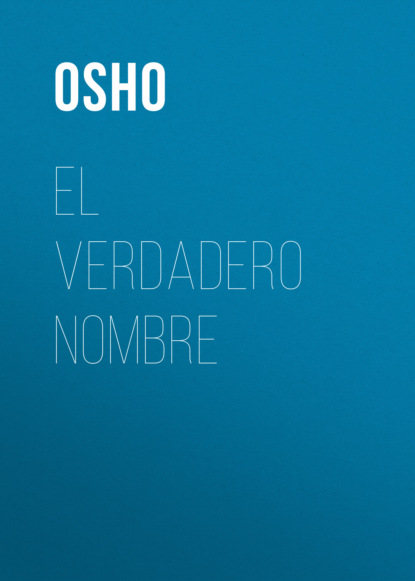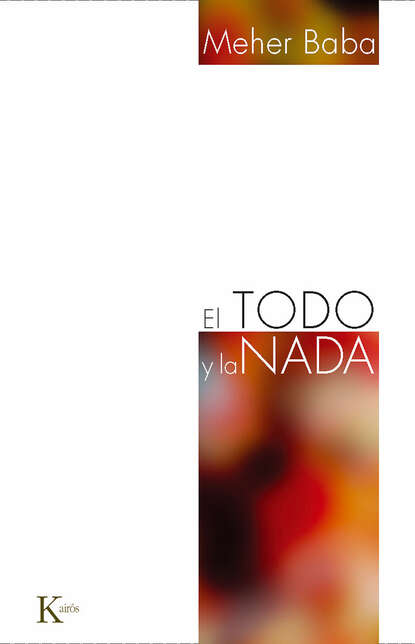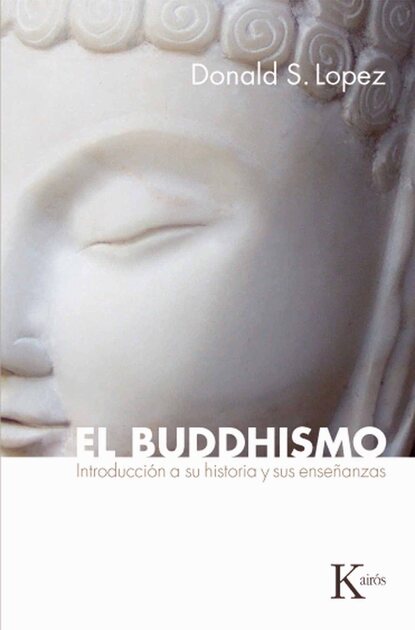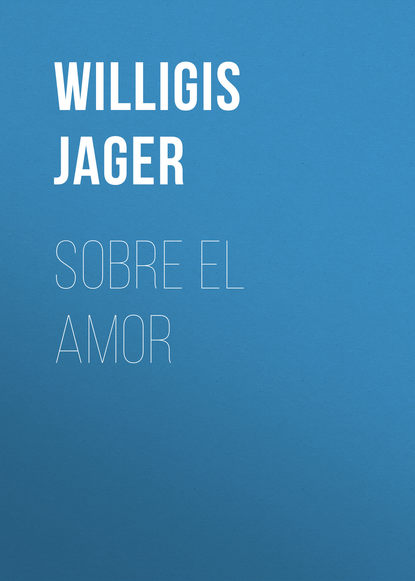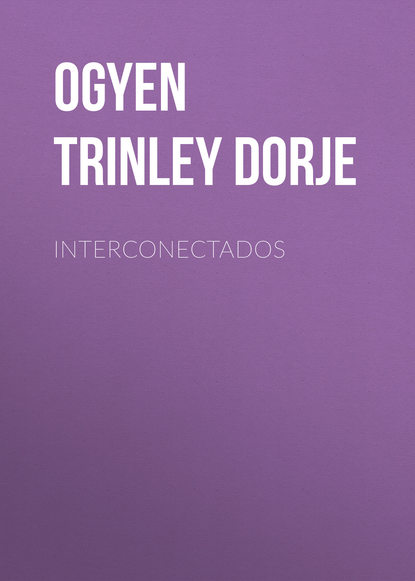- -
- 100%
- +
De este problema se ocupaban también las viejas mitologías. Tenían que acompañar a las personas desde ser el sostén del mundo hasta convertirse en alguien con el que ya no se cuenta. Y esto era algo que las sociedades antiguas resolvían con una elegancia extraordinaria: los viejos son sabios. De este modo, la gente se les acercaba y les pedía consejo y aprobación, algo que ellos no tenían ningún problema en conceder. Así era como las sociedades tradicionales mantenían activos a los viejos mediante el senado o consejo de ancianos.
Desde hace unos años he estado ligado, de un modo u otro, al Departamento de Estado [equivalente estadounidense al Ministerio de Asuntos Exteriores]. Uno de sus grandes problemas, según me dice gente que trabaja allí, consiste en conseguir no hacer lo que los embajadores, el presidente y el Consejo de Ministros les piden. El Departamento de Estado es un grupo de personas muy cultas que saben lo que tienen que hacer. Pero no son más que funcionarios, porque las directrices provienen de los donantes de dinero a los partidos demócrata o republicano para la elección de las personas que acabarán convirtiéndose en embajadores en uno u otro destino. Estos son, pues, los ancianos, los que dicen a los profesionales de la diplomacia lo que tienen que hacer. Y debo añadir que son muchas las personas del Departamento de Estado a las que he escuchado decir que el principal problema al que se enfrentan es el de trabajar lo suficientemente despacio para hacer el menor daño posible.
Las autoridades son personas mayores. Nosotros no hemos descubierto cómo manejarlas, pero las viejas sociedades tradicionales sabían cómo hacerlo porque, de una generación a la siguiente, las cosas no cambiaban mucho en esos tiempos. Las cosas pasaban entonces al igual que ahora, de manera que se podía preguntar a los ancianos cómo había que hacer tal o cual cosa, y su respuesta se aplicaba también a la nueva generación. Pero eso ha dejado ya de ser así.
Hay una última transición para la que el orden mitológico debe también prepararnos: el viaje que conduce a la puerta más oscura.
Una vez escuché una historia sobre Barnum y el Circo Bailey, que solía dedicar una carpa especial a su conocida «galería de horrores». Bastaba con pagar cincuenta centavos para poder ver todos los monstruos ahí congregados, desde «la mujer barbuda» hasta «el hombre más alto del mundo», «el esqueleto viviente», etcétera. Había tantas cosas que ver que la gente nunca salía y la carpa siempre estaba abarrotada. ¿Y cómo resolvieron ese problema? Alguien tuvo la maravillosa idea de reemplazar el cartel de «salida» por otro que decía «la gran salida». ¿Quién iba a perderse ese espectáculo?
Nosotros también tenemos, para ayudar a la gente a morir, una historia parecida a esa. ¿Acaso no nos resuena la idea de que, cuando atravesemos esa puerta, escucharemos sonar las arpas, volveremos a encontrarnos con la gente que habíamos perdido, etcétera, etcétera, etcétera?
¿Qué podemos hacer cuando la sociedad empieza a decirnos «No, aquí no te necesitamos y tampoco te necesitamos ahí»? ¿Qué podemos hacer cuando las energías regresan de nuevo a la psique?
Recientemente estuve en Los Ángeles y, en una esquina, vi a muchas personas reunidas haciendo cola. «Están esperando el autobús para ir a Disneylandia», me dijeron, cuando pregunté qué estaba ocurriendo.
Bueno. Esa es una forma de cuidar a la gente. Disneylandia es una proyección externa de la fenomenología de la imaginación. Y es que siempre podemos, si hemos perdido el acceso a nuestra propia imaginación, recurrir a la de Walt Disney para que nos ayude.
Esta ha sido una tarea de la que siempre se han ocupado las religiones, proporcionar algo que pensar sobre seres divinos, ángeles y el modo de evadirnos de aquí. Proporciona mucho entretenimiento e impide molestar a nuestra nuera o a quienquiera que se ocupe de nosotros. Esa función la cumple hoy la televisión.
Ahora bien, existe un principio mitológico básico conocido, en el ámbito de la mitología, como «otro mundo», pero que, en términos psicológicos, se refiere realmente al «mundo interior». Y lo que, en tal caso, se dice sobre el «futuro», hay que entenderlo, en realidad, como referido al «ahora».
Una vez escuché a un sacerdote decir a la pareja, en una boda anglicana, algo así como: «Vivid vuestra vida como quisierais que fuese en el futuro vuestra vida eterna». Pero esa frase no me pareció correcta porque lo que, en mi opinión, debió haber dicho era: «Vivid vuestra vida y vuestro matrimonio como si en este mismo instante experimentarais la vida eterna».
Porque la eternidad no es un tiempo muy largo. La eternidad no es el futuro ni el pasado. La eternidad es una dimensión del ahora, una dimensión del espíritu humano, que es eterno. Cuando descubrimos en nosotros mismos esa dimensión eterna, cabalgamos todos nuestros días a lomos del tiempo. Y lo que nos ayuda a reflexionar en el conocimiento de esta dimensión transpersonal y transhistórica de nuestro ser y de nuestra experiencia son los arquetipos mitológicos, los símbolos eternos que viven en las mitologías de todo el mundo y siempre han servido de modelos a la vida humana.
Mitos para el futuro
Me parece evidente, por todo lo que llevamos visto hasta ahora, que la mitología cumple con la función de cuidar a una criatura que ha nacido demasiado pronto. La mitología nos ayuda a transitar desde la infancia hasta la madurez, desde la madurez hasta la segunda infancia y finalmente nos acompaña hasta la puerta oscura. Como ya sabemos, la mayoría de las mitologías nos dicen que ahí nos encontraremos con papá y mamá, con los viejos ancestros, con Dios Padre y con la Diosa Madre, que disfrutaremos de todos nuestros amigos y que, en consecuencia, no debemos tenerle miedo. ¡La muerte es, desde esa perspectiva, una suerte de guardería psicológica!
Otros animales que nacen prematuramente son los marsupiales (como el canguro, el ualabí y la zarigüeya) o animales no placentarios, los cuales no permanecen en el útero de su madre el tiempo suficiente para crecer. Nacen unos 18 días después de la gestación y trepan hasta una pequeña bolsa ubicada en el vientre de su madre. Y, aferrándose a un pezón, no salen de esa especie de segundo útero, un «útero con vistas», hasta ser capaces de caminar por su cuenta.
Hace ya mucho tiempo se me ocurrió la idea de que la mitología desempeña en el ser humano una función semejante a la de la bolsa marsupial. Necesitamos mitología como los marsupiales precisan de una bolsa que les permita pasar del estadio de cría indefensa a otro en el que puedan salir de ahí y decir: «¡Et voilà, aquí estoy!».
Pero para contribuir al desarrollo personal la mitología no tiene que ser razonable. Lo que importa, en este sentido, no es que sea verdadera, sino que sea cómoda como una bolsa. Nuestras emociones crecen hasta que nos sentimos lo bastante seguros para salir. Pero la ruptura de esa bolsa que tuvo lugar en nuestro mundo cuando la razón dijo que esos viejos mitos eran absurdos, nos dejó sin este segundo útero.
A ello se debe que haya, hoy en día, tantos nacidos despojados de este segundo útero que se han visto arrojados al mundo demasiado pronto y obligados a sacarse solos las castañas del fuego.
¿Y qué sucede cuando un pequeño feto se ve arrojado prematuramente al mundo? Basta con pensar en un bebé en una incubadora, pero sin la bolsa marsupial proporcionada por la pedagogía mitológica, para entender cómo la psique acaba deformada.
La ciencia, en nuestra tradición moderna, ha desatendido las demandas de nuestras principales religiones. Las afirmaciones cosmológicas de la Biblia se han visto refutadas, porque nos ofrecen una imagen del universo que nada tiene que ver con la que nos brinda el telescopio del observatorio del monte Wilson. Y su visión de la historia es, comparada con la que nos ofrece la mirada de los arqueólogos y paleontólogos, igualmente inadmisible.
El conocimiento proporcionado por la ciencia ha barrido la creencia de que Dios no está en nosotros, sino en esta sociedad sagrada. Nadie puede seguir creyendo sinceramente, hoy en día, en esas cosas, sino que solo lo finge: «Muy bien, pero a mí me gusta ser cristiano».
A mí también me gusta jugar al tenis. Pero como no es ese el modo en que se nos enseña a abordar la cuestión, acabamos desorientados. Y a eso hay que añadir la llegada de ideas orientales, congoleñas y esquimales. Estamos en una época a la que Nietzsche llamaba «la época de las comparaciones». Ya no existe un único horizonte cultural en el que todos crean. Cada uno, dicho en otras palabras, se ve arrojado a un bosque sin ley y no hay verdad que pueda ser presentada de un modo que todos puedan aceptar.
En la ciencia no hay hechos, solo teorías. Y no podemos creer en ellas porque son hipótesis de trabajo provisionales que, apenas aparezca nueva información, pueden verse transformadas. La ciencia nos enseña a permanecer abiertos y no depender de nada.
Pero ¿puede la psique asumir esto?
En la historia de la civilización occidental, hubo una época en la que, como en esta, coexistían mitos culturales contrapuestos. En los últimos años del Imperio romano, el cristianismo de Oriente Próximo se había impuesto al individualismo europeo. Donde la tradición bíblica subrayaba la necesidad de subordinar el yo a la sociedad santa, la tradición europea insistía en la necesidad de valorar la inspiración y el logro individual. En el siglo XII d.C. se abrió en Europa una gran brecha entre estas tradiciones enfrentadas, una brecha perfectamente representada, como sabrán quienes tengan una inclinación literaria, por los romances artúricos en los que los caballeros que desfilan como héroes cristianos son, en realidad, dioses celtas, los dioses del romance de Tristán, en donde Tristán e Isolda, como antes Eloísa, dicen: «Mi amor es mi verdad y, por él, arderé en el infierno».
Este conflicto abocó finalmente, durante el Renacimiento y la Reforma, a la Edad de la Razón y todo lo demás.
Creo que ahora debemos buscar respuestas en los mismos lugares en donde las halló la gente de los siglos XII y XIII, cuando su civilización se estaba hundiendo, es decir, en los poetas y los artistas. Ellos pueden ver más allá de las ruinas de los símbolos del presente y forjar nuevas imágenes transparentes a la trascendencia. Obviamente, esto es algo que no se halla al alcance de todos los poetas y de todos los artistas, porque no hay muchos interesados en las cuestiones mitológicas, los que sí lo están no saben gran cosa y los que saben algo incurren en el error de considerar su vida personal como si se tratara de la vida de la humanidad y su ira, en consecuencia, como si fuese la ira de todos los hombres. Pero ha habido, entre nosotros, grandes artistas que, conscientes del escenario contemporáneo, han ilustrado las grandes ideas elementales, permitiendo que resplandezcan de nuevo, reflejando e inspirando el viaje individual.
Dos grandes artistas que me han guiado en este sentido han sido Thomas Mann y James Joyce en La montaña mágica y Ulises, respectivamente. Los dos han interpretado mitológicamente el escenario contemporáneo, al menos el escenario previo a la I Guerra Mundial. Es más probable que resonemos con las experiencias de Stephen Dedalus y Hans Castorp que con las de san Pablo. Algo parecido –y otras muchas cosas más– hizo san Pablo, pero lo hizo hace ya casi un par de milenios. Ahora no llevamos sandalias ni vamos a caballo –al menos, la mayoría no lo hace– y Stephen y Hans se mueven en un escenario mucho más parecido al nuestro. Ambos forman parte de culturas modernas y tienen experiencias relevantes sobre conflictos y problemas que nos afectan, razón por la cual se convierten en modelos apropiados para reconocer nuestra propia experiencia.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.