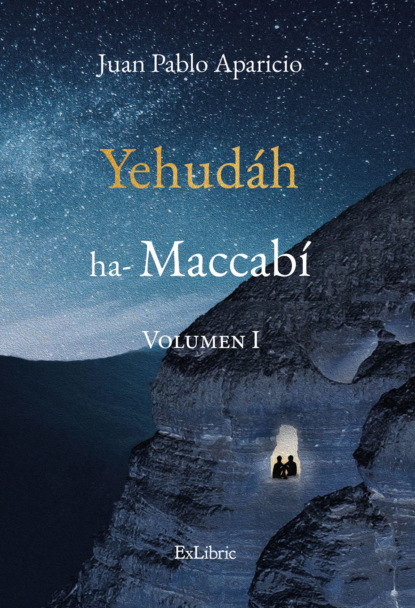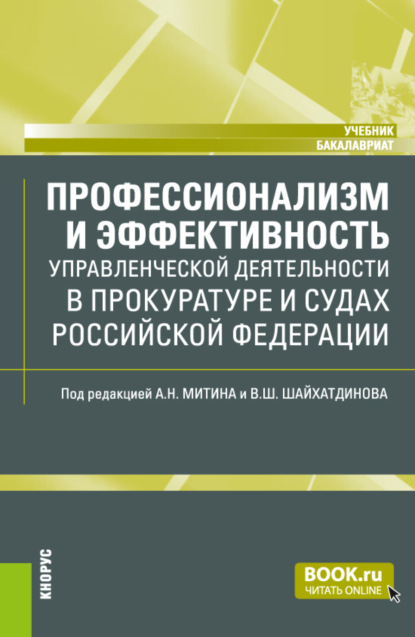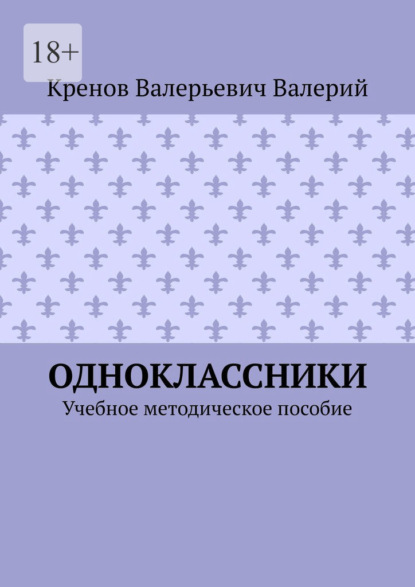- -
- 100%
- +
En el beit–ha–Mikdásh (el Templo de Yerushaláyim) se toleraban repetidas escenas que recordaban los cultos sexuales cananeos. (11) Además, se permitía la introducción en el recinto sagrado toda suerte de inmundicias, carnes impuras, bebidas, vestidos sin lavar ni purificar y vajillas contaminadas. Sobre el altar se sacrificaban cerdos. Se violaba el Shabbát, la fiesta más sagrada de los yehudím (judíos), y se les obligaba a celebrar el natalicio del rey, teniendo que participar en los sacrificios que se inmolaban con este motivo. También se castigaba con la muerte la enseñanza de otra lengua que no fuera el griego.
La procesión de Dionisio, dios del vino, llamado Baco por los romanos, era otra muestra de la provocación contra los yehudím (judíos). Se trataba de uno de los dioses yavaním (griegos) más populares y era costumbre organizar toda una cohorte en su honor que circulaba por Yerushaláyim (Jerusalén). En ella marchaban en un lugar privilegiado tanto sacerdotes como magistrados y autoridades, además de efebos y otros personajes. Su efigie iba en sitio destacado rodeada de sátiros, músicos y bacantes. Era una loa a la exuberancia, dirigida a promover el placer de los sentidos a través de la fiesta, el baile, la algarabía desenfrenada y el vino. Mantenerse sobrio en estas fiestas llegaba a considerarse delito.
Entre herejías, saqueos y persecución contra el yehudí desobediente, la vida se convirtió en un suplicio para la mayoría de ellos. También había quienes traicionaban la Alianza a fin de congraciarse con el poder, vivir en paz e incluso mejorar su posición social y económica.
En otra malaventurada ocasión, Antíoco atravesó la provincia de Yehudáh (Judea) y subió de nuevo a Yerushaláyim (Jerusalén) con su poderoso ejército como si fuera a destruirlo. Violó con insolencia el santuario y saqueó los tesoros que halló, además del altar de oro, la Menoráh (el candelabro de siete brazos) del Templo, la mesa de las ofrendas, los vasos, las copas, los incensarios de oro, la gran cortina y las coronas. Asimismo, arrancó el decorado y las molduras de oro que cubrían la entrada del beit–ha–Mikdásh (el Templo). Asesinó a su paso al que trataba de sublevarse. Sembró el terror como en los peores tiempos del Pueblo bajo la tiranía de Nabucadnesar (12), y luego continuó hacia Antioquía llevando consigo un botín con valor equivalente a casi tres años de impuestos.
No contento con profanar y saquear asiduamente el beit–ha–Mikdásh (el Templo), había ordenado la edificación del Akra sobre har–Tsión (monte Sión). Se trataba de una fortaleza con tres torres poderosas que dominaban sobre la ciudad. Era el acuartelamiento de una vanguardia de tropas sirias de acreditada fidelidad al rey. En él se almacenaban armas y víveres. El acantonamiento también servía de residencia a muchos renegados. Los soldados tenían libertad para obrar a placer en toda la ciudad, ante la mirada cómplice y mezquina del ha–Cohén–ha–Gadól (el Sumo Sacerdote).
Desde el corazón de la ciudad de David, se prodigaban en actos de desprecio contra la población y aseguraban la exacción de los gravosos tributos con los que se coaccionaba a quienes estaban enemistados con las órdenes de Antíoco.
En Yerushaláyim hervía el descontento. Una escalada de violencia que se convirtió en una nueva rebelión, fue aplacada causando más incendios y destrucción de casas. Se llevaron mujeres y niños cautivos y se apoderaron de los ganados. El general Apolonio era el responsable de sofocar todo intento de protesta o desobediencia. Acampado con veintidós mil hombres alrededor de la ciudad, sembraba el terror dando órdenes en cada Shabbát, para degollar a un número de adultos y secuestrar mujeres y jóvenes que eran vendidos después de sufrir abusos por parte de las tropas.
El más injurioso de los gestos cómplices con el que Menelao quiso adular a Antíoco ocurrió en el año 167 a. e. c. El Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote) había hecho saber por todo el territorio que el día quince del mes de Kislév (13) se levantaría en el beit–ha–Mikdásh (el Templo) una grandiosa estatua de Júpiter Olímpico. Sería exhibida y adorada en el atrio exterior dominando la ciudad. Con este ofrecimiento pretendía reforzar su lealtad al tirano sin importarle los sentimientos de quienes aún vivían observando la Toráh (Pentateuco).
Desde tiempos de Jasón se habían levantado numerosos altares honrando a los dioses paganos. Él mismo, siendo ha–Cohén–ha–Gadól (Sumo Sacerdote), había profanado el altar del beit–ha–Mikdásh ordenado la colocación de una estatua de Júpiter en el atrio de los sacerdotes. Pero Menelao quería asegurarse de agradar al rey en grado máximo.
Antíoco, conocedor del agravio que esto supondría para los yehudím (judíos), no ocultó su regocijo. Así pues, no tardó en anunciar que, a su regreso de Egipto, estaría presente en los festejos a propósito de la solemne inauguración de la gran estatua a la que el Pueblo llamó “el abominable ídolo”.
El conflicto se recrudecía día tras día. La opresión y los castigos contra los yehudím (judíos) piadosos se incrementaron. Los propios apóstatas informaban a los gobernantes acerca del grado de cumplimiento o desobediencia a las disposiciones del rey.
El único aliento para los yehudím (judíos) fieles a la Alianza provenía de las asambleas secretas que organizaban a fin de dar esperanza y fortaleza al zaherido Pueblo hebreo. Esta situación injusta, además de menoscabar su dignidad como nación, amenazaba con destruir su especial lazo con Di–s. La Alianza constituía una herencia que con fe y sacrificio habían sostenido sus antepasados para preservar el Pacto sellado con Avrahám y renovado a través de Moshé (Moisés). Para el yehudí (judío) piadoso, la fidelidad a la Alianza trascendía la importancia de su propia vida.
El Pueblo Yehudí (judío) se encontraba una vez más ante la disyuntiva histórica de renunciar a su fe para sobrevivir o luchar por defenderla contra un enemigo imposible de vencer, aunque con la esperanza en que Di–s volvería a socorrerles.
En este tiempo de terror y aflicción, muchos vivieron tragedias de inigualable crueldad. No es de extrañar, por tanto, que hubiera quienes se doblegaran al miedo impuesto por los soldados seléucidas.
En esta tesitura también surgieron discrepancias religiosas entre los propios yehudím (judíos). Los más celosos consideraron que no había que rebelarse, ya que lo acaecido era un castigo de Di–s que había que aceptar y se había servido de Antíoco como mero instrumento para castigar los pecados del Pueblo. (14) Del mismo modo, la corrupción del sacerdocio sería un medio para el merecido castigo que se debía recibir por los graves pecados cometidos. Pensaban que al haber caído en indignidad ante Di–s, ÉL mismo les había privado incluso del Santuario pues ya no lo consideraba Su Morada. Por esta razón permitía la continua profanación del beit–ha–Mikdásh. (15)
Otros grupos proponían abiertamente alcanzar pactos y dejar de padecer con cada fuerza militar que los conquistaba, pues las muertes y el sufrimiento eran demasiada carga para una población muy diezmada y pronto no quedarían yehudím (judíos) sobre la tierra si no aprendían a sobrevivir.
Desde el beit–ha–Mikdásh (el Templo) se incentivaba la helenización del Pueblo. La norma era participar de todo aquello que agradara al tirano. Permanentemente se atacaba y ofendía lo más sagrado del judaísmo. La berít–miláh (circuncisión), que era el símbolo definitivo de la Alianza, fue atrozmente castigada y, por ello, la epispasmos se convirtió en el requisito para aquellos que querían ser aceptados entre las clases nobles seléucidas. Este era el ejemplo a seguir para ascender en jerarquía y prosperar.
La vida del beit–ha–Mikdásh (el Templo), rezumaba corrupción y sacrilegio. Los sacerdotes adoraban a los dioses paganos y no realizaban los servicios del altar, sino que se habían entregado a la práctica de las costumbres griegas y a la delación de otros yehudím (judíos) con tal de mantener su estatus y calibrar sus oportunidades de ascenso.
Era un tiempo de gran duelo para todos los hijos de Israel. Las familias lloraban y las fiestas sagradas pasaron a ser días de luto. Poco a poco, los yehudím (judíos) acabaron convirtiéndose en una colonia extranjera en su propia nación bajo la grave amenaza de extinción. En edad oscura y de gran dolor para la tierra y los hijos de Israel, vivió Yehudáh ha–Maccabí.
Capítulo I
El martirio
Muchos fueron los episodios que se podrían contar acerca de la crueldad y la barbarie que el Pueblo Yehudí sufrió a manos de los seléucidas. Pero lo ocurrido en este día acompañó a Yehudáh durante el resto de su vida.
Corría el año 167 a. e. c. Los yehudím vivían el primer día de jódesh Elúl. Según el calendario hebreo, era el último mes del año que los yehudím celebraban como el más propicio y digno para su teshuváh (enmendar los errores cometidos, cara a un nuevo comienzo). Todas las comunidades se preparaban para la kaparáh (expiación), y trataban de vivir con taharáh, (limpieza, pureza), porque el Cielo muestra, en estos días, mayor misericordia y en este momento del año se dirime la suerte para el nuevo ciclo anual.
Mil años atrás, en jódesh Av (mes que precede a Elúl), Moshé volvió al monte Sinaí para pedir el perdón de Di–s por el pecado del becerro de oro y renovar la Alianza. Tras cuarenta días, regresó y con alegría entregó al Pueblo las Segundas Tablas de la Ley que Di–s le dio.
En conmemoración de aquel perdón, los yehudím fijaron cuarenta días para el arrepentimiento y limpieza, los cuales se contarían desde el principio de Elúl hasta el diez de Tishréy, fecha en la que celebrarían Yom Kipúr (el Día de la Expiación).
Según la tradición, un veinticinco también de Elúl se había terminado la muralla de Yerushaláyim construida por Nejemyáh, gracias a la autorización y la contribución del rey Ciro de Persia y bajo la bendición de ha–Shem.
En esos sagrados días, un grave suceso quebró la paz de una de las muchas comunidades que, en aquellos años huían de sus ciudades y aldeas buscando refugio en lejos de las ciudades y aldeas. La situación se había hecho intolerable por causa de la persecución incesante sobre aquellos yehudím que repudiaban el decreto de Antíoco. (1) Por ello, como quienes querían llevar una vida recta de acuerdo con la Toráh, eran perseguidos e incluso delatados por los propios sacerdotes o sus vecinos, se veían forzados a huir con sus familias. Abandonaban sus casas para retirarse al desierto acompañados de sus animales y con los enseres que pudieran llevar consigo.
En este fatídico día del reinado de Antíoco, el soberano regresaba con sus tropas desde Egipto (Mitsráyim para los hebreos) hacia Siria atravesando las tierras de la provincia de Yehudáh.
Un ardiente viento siroco soplaba y convertía el aire en tierra y fuego a la vez. El calor era sofocante y el séquito real había acampado junto a un arroyo del Yarkón con el fin de abastecerse de agua, dar descanso a las bestias y renovar fuerzas para continuar. Aún resonaba en su mente un humillante encuentro con el cónsul romano Cayo Popilio Laenas que había supuesto para Antíoco el mayor agravio nunca recibido. (2) Popilio, en nombre de Roma, le había forzado a abandonar Egipto y renunciar para siempre a sus aspiraciones sobre este territorio. Este hecho había soliviantado sobremanera a Antíoco. Se desvanecía su anhelo de consolidarse como rey de Egipto y había claudicado sin atreverse a levantar la espada. El poderoso rey seléucida se vio compelido a soportar su expulsión, pues un nuevo castigo por parte de Roma podría asestar un golpe definitivo a su Imperio. Desde aquel agrio e inesperado contratiempo, Antíoco se mostraba más desabrido de lo habitual. Todos trataban de evitar su mirada y más aún presentarse ante él por algún motivo.
Los guías del ejército habían encontrado un buen lugar para el descanso y aprovisionamiento del contingente. Además de la proximidad al río, la hueste estaba resguardada del viento gracias a una colina situada a poco menos de una jornada al noroeste de Yerushaláyim. Una comitiva de cortesanos y sacerdotes había venido desde la ciudad, así como desde varias localidades próximas, para postrarse serviles ante el rey y presentarle su fidelidad y respeto. También habían acudido al asentamiento real una gran cantidad de curiosos convertidos al helenismo.
A poca distancia del campamento militar, se hallaba una comunidad pacíficamente establecida en el campo, lejos de las acechanzas de los apóstatas y de las coacciones y castigos que se vivían especialmente por toda la provincia de Yehudáh.
Antíoco había reparado en ese poblado, así que, mientras preparaban la tienda para su descanso, exigió ser informado sin dilación. Enseguida sus oficiales indagaron sobre ello. Cuando regresaron, Antíoco les recibió ya en la carpa real donde le hicieron saber que se trataba de uno de las muchas comunidades de yehudím que huían de las ciudades para vivir lejos de la persecución y cumplir en paz con su religión. El rey vio, entonces, ocasión para desfogarse poniendo a prueba la obediencia de sus súbditos al decreto. Dispuso traerlos a su presencia para que uno tras otro comieran ante él la carne de cerdo que tan impura se consideraba así como también la carne de otros animales que les fueran igualmente prohibidos. Quienes lo comieran salvarían su vida, pero quienes rehusaran hacerlo morirían en la rueda del martirio con su cuerpo desmembrado. (3)
El propósito de Antíoco se conoció enseguida por todos. Algunas de las autoridades llegadas se temían un baño de sangre, así que, viendo que los sayones del ejército ya preparaban los instrumentos de tortura, se apresuraron a llamar la atención de los soldados sobre un grupo de yehudím para que fueran los que probaran su obediencia ya que se trataba de apóstatas, amigos de las costumbres helenísticas. Si bien la forma de vestir ya revelaba su condición de súbditos amigos, nadie dudó en la conveniencia de que ellos presentaran su fidelidad ante el rey. De esta manera intentaban satisfacer a Antíoco y evitar la tortura y sacrificio de todos.
Prepararon, entonces, toda clase de vísceras y carnes prohibidas que los elegidos comieron sin resistencia. Aunque atiborrados, se les obligó a engullir cuanto se les puso delante, incluso la sangre que goteaba de algunas entrañas con tal de que el rey desistiera de continuar con los demás. Pero Antíoco advirtió, de inmediato, la rara complacencia y exigió que toda la comunidad pasara ante él con su jefe a la cabeza. Los cuatrocientos veintidós miembros que la conformaban fueron ordenados en una hilera que se extendía hasta más allá del propio asentamiento.
Una vez se ordenaron todos por grupos familiares, fue conducido a presencia de Antíoco un hebreo de nombre El´azár, que significa «Di–s ayuda». Era de familia sacerdotal y experto en el conocimiento de la Toráh, ya avanzado en años y conocido por su sabiduría y bondad entre muchos de los que rodeaban al tirano en ese día.
—Mira, anciano —le dijo Antíoco—, antes de aplicarte ningún tormento, te aconsejo que comas estos alimentos y salves tu vida. Tengo respeto por tu edad. Tus canas deberían corresponderse con las del sabio y filósofo que algunos de éstos predican de ti. Pero creo que ponderan en exceso tu virtud. No puede haber una pizca de inteligencia en alguien que ha pasado su vida observando tozudamente esa ley vuestra y obedeciendo a un dios ridículo. Ahora puedes rectificar ante tu rey y dar ejemplo a tu Pueblo. Muéstrales el único camino que garantizará vuestra supervivencia respetando y cumpliendo mis decretos. Entonces sí serás digno de liderar a tu comunidad y así lo proclamaré yo mismo ante vosotros.
¡En verdad, no entiendo por qué os repugna comer la gustosísima carne de estos animales con los que los dioses nos obsequian! Puedo entender que os disguste la sangre. Daré orden para que no los comáis crudos, tampoco es de mi agrado mancharme las manos así. ¡Pero no podéis detestar placeres inocentes que nos da la naturaleza y ver pasar los días de vuestros hijos sin disfrutar de la vida! ¡Más os digo, un dios injusto sería aquel que ordenase rechazar los dones de la naturaleza! ¡Ningún dios estaría contento con un Pueblo así! Mira anciano, cometerías una gran insensatez si llegaras a despreciarme y me empujaras a hacer que te castiguen por causa de vuestros desvaríos a propósito de una ley que es ilógica e inaceptable por más que vosotros la tengáis por divina.
Pero ante la actitud callada de aquel hombre, Antíoco se iba enojando por momentos.
—¿Es que no vas a despertar de tu locura? ¡Termina de una vez con las divagaciones que percibo en tu mirada a propósito de mis palabras! Te exhorto a que adoptes una actitud digna de tu edad y te decidas por la filosofía de lo práctico. Ríndete a mi amistoso consejo y ten compasión de tu propia vejez y de tu Pueblo. El dios en el que creéis te perdonará cualquier transgresión cometida bajo coacciones y amenazas que pusieran en riesgo tu vida. ¡Yo mismo, tu rey, estoy dispuesto a pedir a nuestros dioses que os concedan buenas cosechas, alegría y salud!
El´azár, entonces, pidió la palabra. Por un instante miró a la larga fila de yehudím y cuando Antíoco le autorizó a hablar, dijo:
—Nosotros, Antíoco, nos regimos convencidos por la Ley que Di-s nos dio y tu desprecias. Estimamos que la obediencia a nuestra Toráh es lo más valioso para un yehudí. Amamos y respetamos a nuestros padres, que nos la dieron generación tras generación de los mismos labios de ha–Shem, Barúj Hu. (4) Por eso creemos que es indigno transgredirla cualquiera que sea la circunstancia o temor.
Si nuestra Toráh no respondiera a la verdad, ¿qué daño hacemos teniéndola por divina para nosotros por las razones que nos asisten? ¿Es lícito para un rey obligar a sus súbditos a renunciar a su criterio sobre la piedad y a una fe que es respetuosa hacia los demás? (5)
No pienses que el comer algo impuro constituye una falta pequeña. En ello nos va la vida porque educamos a nuestros hijos en el cumplimiento de la Toráh de manera que quien la quebranta en lo pequeño, la quebranta en lo grande, y en ambos casos es despreciada.
Tú te burlas de lo que llamas “nuestra filosofía”, como si por culpa de ella viviéramos en contra del recto uso de la razón. Pero nuestra manera de vivir la fe nos inculca la templanza que tanto nos ayuda a vencer todos los placeres y deseos que encadenan al hombre. Por mor de esta sagrada lucha, podemos llevar una convivencia tranquila y en comunidad como verdaderos hermanos. Además de procurarnos ese bien, la lucha contra nuestras pasiones humanas nos ejercita en la fortaleza para que soportemos el dolor cuando somos ofendidos o violentados. También nos educa en la justicia, para que en todas nuestras disposiciones de ánimo actuemos con equidad. Asimismo, nos instruye en la verdad y la rectitud para que amemos a ha– Shem, el único y verdadero Di–s, alabado sea. No comemos nada impuro porque la Toráh ha sido establecida por el Creador del mundo. Él conoce nuestras necesidades y limitaciones y tiene en cuenta nuestra naturaleza.
Desde nuestros antiguos padres, sabemos que nos ha mandado comer lo que nos conviene, así como procurar el bien de nuestro espíritu. Por eso nos ha mostrado la prohibición de comer ciertos alimentos. Es un abuso que nos fuerces a transgredir la Toráh para, después, burlarte de nosotros una vez comamos lo que tanto aborrecemos.
En nuestro Pueblo somos libres y nos cuidamos de juzgar al prójimo porque solo ha–Shem juzga. Así pues, cada uno hará lo que en su conciencia sienta y cuanto su resistencia al dolor le permita soportar la injusta acción que irremediablemente vas a llevar a cabo contra inocentes. Pero yo no violaré los sagrados juramentos de observar la Toráh que mis antepasados hicieron. Aunque me saques los ojos y me abrases las entrañas no lo conseguirías. No renegaré tampoco de mi venerable sacerdocio como otros sí han hecho y no abandonaré toda una vida consagrada a la Toráh. Ha-Shem me recibirá puro. No temo a tus coacciones de padecimiento y de muerte. Soy anciano pero mi razón es fuerte y joven como mi espíritu, el cual nuestro Di–s riega y fortalece cada día. Te imploro piedad para mi Pueblo, pues así podrás ser perdonado por Él, pero no la pido para mí. Prepara, pues, las ruedas del tormento, si así lo quieres, y atiza con intensidad ese fuego en el que solo destruirás mi cuerpo. Mis convicciones no vas a dominarlas ni con engaños ni por la fuerza.
Tras este discurso que emanaba piedad y justicia, se hizo un silencio aterrador. Antíoco hervía de humillación. Su enfurecimiento se reflejaba en las órbitas enrojecidas de sus ojos en contraste con la mirada del anciano que desprendía serenidad.
Sin más contemplación, ordenó con un gesto que los guardias arrastraran a El’azár al lugar de los tormentos. Le desnudaron y ataron los brazos por uno y otro lado comenzando a descargar sobre el anciano toda clase de azotes y latigazos mientras un heraldo gritaba ante él:
—¡Obedece las órdenes del rey!
Pero El’azár no cambió de actitud, más bien parecía ausente de su espantoso castigo. Con los ojos clavados en el horizonte conteniendo el dolor, fueron desgarrando sus carnes a golpe de correas. Entonces, bañado en sangre y con los costados convertidos en una llaga, su cuerpo ya cayó al suelo. Pero ni así lo dejaban. Uno de los torturadores se abalanzó sobre él y le propinó innumerables patadas en los costados gritándole que se levantase ante su rey y renegase de ese dios falso que les había vuelto locos a todos.
El´azár, sobreponiéndose al dolor y a las vejaciones, consiguió levantarse y, tras unos segundos mirando a un punto perdido en la interminable fila de corderos yehudím que iban a ser sacrificados. Entonces se volvió hacia sus verdugos con rostro tan sereno y compasivo, que tuvieron que dar dos pasos atrás ante la fuerza que se desprendía de tan noble espíritu. Jadeante, con el cuerpo desollado y trémulo, aguantó tambaleante ante la pavorida multitud. Muchos de los presentes quedaron emocionados admirando su rectitud y sorprendidos por la fortaleza y entereza de espíritu que se traslucía a pesar de su estado. Algunos de los que habían venido a ver al rey se le acercaron y le dijeron:
—El´azár, ¿por qué te destruyes absurdamente con estos sufrimientos? Déjanos ayudarte, te traeremos alimentos cocidos, solo tienes que simular probar el cerdo y te salvarás.
—Hermano —dijo él—, has renegado de tus raíces y de tu lazo sagrado con ha–Shem, por ello estás ciego, pero recuerda que no somos tan necios los hijos de Avrahám Avínu como para representar, por flaqueza de espíritu, una comedia indigna de nosotros.
Hizo una pausa, pues su estado era de muerte y luego continuó:
—He vivido para la verdad hasta la vejez y la he conservado fielmente, sería injusto que yo ahora cambiara mi actitud y me convirtiera en un modelo de falsedad e impiedad para nuestro Pueblo y en un temeroso de los hombres y no de Di–s. También tenemos nuestros deberes hacia los jóvenes, no podemos animarlos a transgredir la ley divina y empujarles a comer alimentos impuros para nosotros. Sería vergonzoso ante ha–Shem, que lográramos vivir un poco más a costa de que todos se burlasen a causa de nuestro apocamiento. En cuanto a ese tirano al que servís, bien sabéis que despreciaría aún más, si cabe, a los hijos de Avrahám si por nuestra pusilanimidad no diéramos la vida por defender nuestra Toráh.
Al verlo tan valeroso frente a los tormentos y tan inmutable en su piedad, el sayón jefe hizo señal a los esbirros para que lo condujeran a la pira que habían preparado allí cerca. Comenzaron quemándole con refinados instrumentos de tortura, luego lo empujaron hasta el fuego mientras vertían líquidos inflamables y fétidos sobre él. Entonces, abrasado ya hasta los huesos y a punto de morir, elevó los ojos a Di–s y dijo:
—¡Adonay!, muero en estos tormentos por defender la Toráh. Ten misericordia de Tu Pueblo y haz que mi sangre los purifique. Recibe mi alma como expiación por todos ellos.
Dicho esto, murió en paz. Cuantos estaban alrededor del campo de tortura, enmudecieron.
Antíoco se había ausentado para hacer sus necesidades en señal de desprecio por el martirio de El´azár.Todos esperaban que el rey se diera por satisfecho y decidiera seguir la marcha. Pero nada más lejos. Mandó entonces pasar por lo mismo a toda la comunidad fueran mujeres o niños. A uno que se le ocurrió pedirle piedad para los más pequeños pues eran inocentes y podían ser fácilmente helenizados, lo hizo llevar ante él y lo mató con sus propias manos clavándole una daga en el pecho.