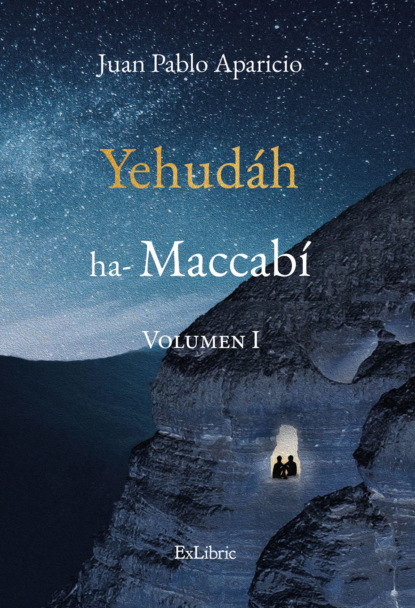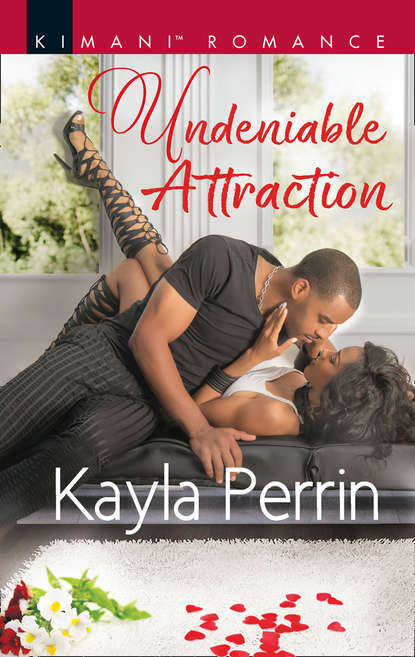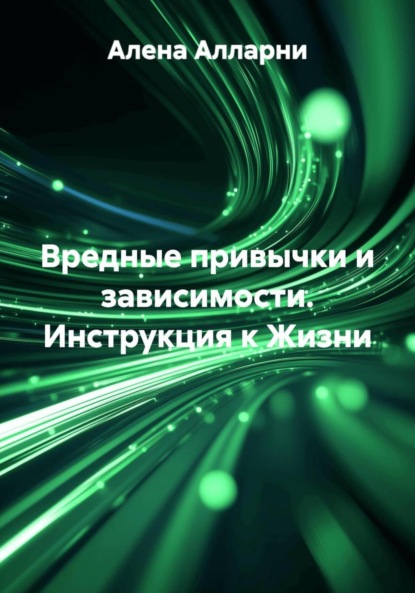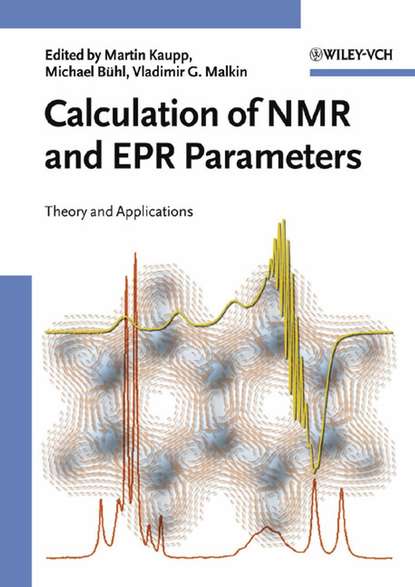- -
- 100%
- +
A la mañana siguiente, cuando despertaron, nadie encontraba a Yehudáh. Se habían levantado para hacer la oración de Shajarít y el pequeño no estaba. Salieron a buscarle por la ciudad y no lo hallaron, ni tuvieron noticia de que alguien lo viera. Como tenían que regresar a hacer la plegaria y confiaban en que estaría por la ciudad, decidieron que luego continuarían la búsqueda. Avisaron a sus vecinos de la desaparición y les pidieron que estuvieran atentos a cualquier noticia del niño.
A media mañana, el pequeño apareció sonriente y decidido.
—Hijo, ¿dónde estabas? —preguntó Matityáhu, que ya no sabía cómo actuar con él.
—Estaba en ha–guiv’á, padre… —dijo, señalando a la colina a su espalda.
—Pero ¿qué hacías allí? ¡Nos has preocupado a todos, hemos salido a buscarte por todas partes! ¡Has faltado a Shajarít!
—Slijáh, padre, lo siento.
—Que ha–Shem nos perdone, hijo. ¿Qué has ido a hacer allí?
—Me desperté y oí una voz. La seguí y sin darme cuenta estaba en allá arriba.
—¿En la colina? ¿Una voz? Pero ¡tú no eres sonámbulo!
—Yo estaba despierto, abba, sabía lo que hacía. Me hablaba con claridad, aunque era una voz como interior, y decía, «ven y llora en Mis brazos, ven a Mí y te daré consuelo». No tuve miedo en seguirla porque daba mucha confianza y paz.
Mientras repetía las palabras con las que la voz le había guiado, Matityáhu miraba absorto a su hijo. Todas estas experiencias acumuladas en un día eran demasiado costosas de digerir. Sin embargo, las palabras de Yehudáh le daban calma. Se dio cuenta de que él mismo las había oído, pero las había confundido con un sueño. Ahora sabía que ha–Shem les había hablado en su compunción y les mostraba el perdón.
—Hijo… —se quedaba sin palabras—, hijo, ¿qué más te ha dicho?
Viendo la actitud serena de su padre, todos fueron dejando sus labores y rodearon a Yehudáh para escucharle.
—Me dijo que dejara mis ojos cerrados y no temiera. Que le hablara yo. Pero yo solo he llorado. No he hablado, pero Él sabía lo que yo sentía y lo que pensaba porque me dijo que, si quería ofrecerle un sacrificio en forma de mi ayuno durante tres días, Él lo aceptaba siempre que tú, padre, lo aprobases. Me dijo que tenía que obedecerte y que siempre acudiera a ti. También me dijo que volveríamos a hablar cuando yo fuera mayor.
—¿Viste un fuego, una zarza, un ángel…? —preguntaban intrigados los hermanos.
—No, era solo una voz, pero parecía que un padre y una madre me abrazaran en todo momento. También había una esfera muy blanca, cuando intentaba retenerla con mis ojos cerrados, se escapaba por arriba y desapareció de inmediato al abrir los ojos. Era cálida y me daba mucha paz.
Todos continuaron mirándole en silencio. Matityáhu lloraba.
—Padre —dijo Yehudáh—, ¿me perdonas? No volveré a causarte un problema.
—Hijo, si ha–Shem te ha perdonado, yo no soy nadie para no hacerlo, Suyos sois. Yo he recibido el honor y la responsabilidad de cuidar de vosotros en este mundo. Alabado sea Él que en Su Grandeza se ha acordado de nosotros, ha–Shem te ha hablado Yehudáh. También yo oí esa voz, pero mi mente madura no permitió que la siguiera, enseguida pensé que era un sueño o mi imaginación. En cambio, tu inocencia te hace puro y te dejaste llevar hasta Sus Brazos. Haré contigo ese ayuno. Ya te advierto que no va a ser fácil.
—¡Nosotros también, padre! —coincidieron los demás—. ¡También hemos pecado!
—No, hijos míos, solo manifestasteis vuestro amor por vuestro hermano. No pecasteis y os necesito fuertes para llevar el trabajo de la casa y del campo. Lo haremos Yehudáh y yo. Orad por nosotros.
Aquella fue la única vez en la vida de Yehudáh que desobedeció a su padre. Desde entonces, comenzó a modelar su carácter. Se tornó más introspectivo. Buscaba momentos en los que poder mantenerse con sus ojos cerrados en silencio y sentía más pureza en sus oraciones. Trataba de visualizar esa esfera de luz que tanta paz le había dado, pero no lo había vuelto a conseguir.
Pidió permiso a Matityáhu para ejercitarse cada día porque decía que necesitaba hacerlo y que, si ha–Shem no lo desaprobaba, a él le hacía bien.
—Ha–Shem nos ha creado con un cuerpo que hay que cuidar también, Yehudáh. No me opondré a que lo fortalezcáis. Solo procurad ofrecerle todo lo que hagáis para que sea glorificado en vosotros.
Las conversaciones entre Matityáhu y Yehudáh eran ahora más ricas y profundas. Todo lo que no hablaba con los demás, lo reservaba para hacerlo con su padre. Ni siquiera con sus hermanos compartía sus inquietudes. Un día le preguntó:
—Padre, nuestros antepasados tuvieron que luchar y matar. ¿Cómo puede ha–Shem amarnos aún? ¿Cómo podemos ser Su Pueblo elegido si hacemos el mismo mal que todos los demás?
Matityáhu tomó inspiración primero y luego le explicó:
—Nuestros padres sufrieron mucho en el pasado, más aún que nosotros, y todo lo hicieron por la Alianza. Sufrimos muerte, persecución, castigos y un sinfín de penalidades no solo por la maldad ajena sino por causa de nuestros errores. Ha–Shem había elegido una tierra para Su Pueblo, pero la tierra prosperó y los pueblos vecinos quisieron arrebatárnosla. Por eso, Él nos protegió y permitió que respondiéramos a los hombres con sus propias armas, pero siempre que rogáramos por las víctimas y lo hiciéramos por defensa, nunca por conquistar lo que no se nos había dado.
—Pero ¡David ha–Mélej conquistó y, antes que él, Moshé cuando guio al Pueblo, había tenido que conquistar tierras para asentarse…!
—¡Yehudáh, no! Ellos no conquistaron nuevas tierras, sino que recuperaron lo perdido. Pero todo había sido dado por ha–Shem desde la época de Avrahám Avínu. Es cierto que parte de los hebreos decidieron ir a Mitsráyim ante las dificultades que durante años se presentaron y terminamos siendo poco menos que esclavos en esa nación. Aquellos otros que permanecieron en la tierra de Israel acabaron abandonando la Alianza. De esta manera, no consideraban ya hermanos de fe a los que regresaron con Moshé ni reconocieron la voluntad de Di–s que con ellos regresaba a esta santa tierra. Pero no somos un Pueblo conquistador como los yavaním, los babilonios, o los romanos. Solo queremos vivir en paz en laTierra que se nos confió. Ten esto siempre presente, hijo, y recuerda que a David ha–Mélej no le fue permitido levantar el beit–ha–Mikdásh, sino que hubo de hacerlo Shlomóh porque David tenía las manos manchadas de sangre. Ha–Shem es justo, perfecto y puro, no podemos ensuciar Su obra ni poner trabas a Su Voluntad. Todos somos iguales ante Él, no importa que hayamos sido reyes o poderosos en este mundo.
—¿Entonces nosotros tendríamos que luchar para defendernos de los seléucidas? Ellos queman nuestras casas, matan al Pueblo y han profanado el Templo…
Se hizo un silencio que congelaba los labios de Matityáhu. Finalmente habló:
—Roguemos a ha–Shem para que Su Voluntad nos guíe y proteja, Yehudáh.
—Sí, padre —contestó pacífico Yehudáh.
Durante su adolescencia, Yehudáh y sus hermanos crecían en virtudes. Sabían cuidar el ganado, labrar y sembrar la tierra, ayudaban a sus vecinos y entre ellos eran un grupo unido.
Todos los jóvenes de Mod´ín acompañaban a Yehudáh en sus prácticas. Subían la colina varias veces, tantas como cada uno aguantaba. Jugaban a lanzar piedras pesadas lo más lejos posible. Marcaban el impacto en la tierra trazando una línea. De esta forma comprobaban la progresión de sus lanzamientos. También practicaban la puntería con arcos y flechas, todo fabricado por ellos mismos y, con frecuencia, jugaban con palos que chocaban como espadas.
Su padre les observaba de lejos y recordaba su propia juventud cuando le gustaba ejercitarse con la guardia del beit–ha–Mikdásh. Con ellos había aprendido a sobrellevar el sufrimiento con disciplina y valor.
La Guardia del Templo se ejercitaba con rigor porque tenían que estar preparados para garantizar la seguridad en el beit–ha–Mikdásh. Por el contrario, Matityáhu se sometía a tan estricta instrucción, para cuidarse mejor y así lo ofrecía a ha–Shem en sus oraciones. Pero lo cierto es que había adquirido gran destreza cabalgando y luchando. Sin ser lo más propio para un futuro cohén, no sentía que ha–Shem estuviera enojado con él. Además, sus maestros tampoco le reprendían porque era un fiel cumplidor de la Toráh.Veían en él a un cohén de gran humanidad y piedad que serviría fielmente a Di–s y al beit–ha–Mikdásh.
Todas estas cualidades le habían convertido en un aspirante a ocupar el cargo de Sumo Sacerdote si, algún día, se quebrara la línea familiar de ha–Cohén–ha–Gadól instaurada desde el regreso de Babilonia y la reconstrucción del beit–ha–Mikdásh. Había tenido el honor de conocer a Joniyó II, a Shim´ón II y, finalmente, a Joniyó III.
Pero estas virtudes de Matityáhu, se habían vuelto contra él por envidias y porque, entre muchos de ellos, primaba la afición por el poder y ensuciaban el sagrado servicio al que estaba consagrado el beit–ha–Mikdásh. En esas pugnas por el poder nunca estuvo Matityáhu.
Habían pasado muchos años desde el acontecimiento de los juegos de Yerushaláyim. Jasón ya había sido depuesto y sustituido por Menelao en el año 172 a. e. c. Pero nadie se había olvidado de aquel dichoso día. Por entonces, Menelao asistía ya a Jasón como secretario y también había conocido a Matityáhu. Tampoco él se olvidó ni de Matityáhu ni de Mod´ín. Movido por su propia indignad, Menelao envió emisarios a Antioquía para que nuevas estatuas de Júpiter le fueran enviadas a la provincia de Yehudáh.
La orden de Menelao fue cumplida. Se llevaron los nuevos ídolos a los pueblos y ciudades con instrucciones de levantar altares y obligar a los yehudím a cumplir con las ofrendas que se exigían para los nuevos dioses en las fechas conmemorativas señaladas por los seléucidas. Por orden de Menelao, para Mod´ín se había preparado un ídolo especialmente irreverente, así como un altar desmesurado en comparación a los destinados a las demás poblaciones.
Fue entonces cuando sucedió el incidente que culminó con la muerte del heraldo y del renegado a manos de Matityáhu ante su indignación por el altar pagano de Mod’ín y su rechazo a admitir tal ofensa a ha–Shem y contra los yehudím.
Aquel suceso cambió para siempre la vida de Matityáhu y la de su familia. Pero también la del Pueblo Yehudí, pues trajo consecuencias que ni Jasón ni Menelao, sus instigadores, podrían haber imaginado.
CAPÍTULO IV
La vida de los rebeldes. Un ejército para defender la Toráh
Desde el triste acontecimiento de Mod’ín, Matityáhu y sus hijos se convirtieron en proscritos y fugitivos. Huyeron lejos de las poblaciones, al desierto y a las montañas. Constantemente se veían obligados a cambiar su posición porque ningún lugar era seguro para ellos. Otros veinte hombres, cuyas familias habían sido asesinadas en las aldeas de alrededor, se unieron a ellos como hermanos unidos en la lucha.
Apenas habían intervenido de forma relevante pero la fama de Matityáhu y sus hijos se extendió muy rápidamente pues los yehudím necesitaban una esperanza de que su Di–s iluminara a alguno de Sus hijos para defender la Alianza y su libertad. Por esta razón, cualquier hecho referido a los rebeldes de Matityáhu, era magnificado y utilizado para darse ánimo unos a otros. En pocos meses, el grupo se había ampliado a doscientos hombres. Después de vagar de un lugar a otro, viviendo tanto en los desiertos como en los bosques y los montes, se asentaron en unas elevaciones al noroeste de Yerijó, a poca distancia del nejar–ha–Yardén, el río Jordán.
Se obligaba al Pueblo a denunciar el paradero de Matityáhu bajo la imposición de penas o castigos que serían ejecutadas contra comunidades enteras. Por todo el territorio, había proclamas de funcionarios del rey y desde el propio beit–ha–Mikdásh, exigiendo información a todo el que pudiera saber sobre los insurgentes. Se infiltraron espías entre la población para indagar. Atrapar a Matityáhu se había convertido en una prioridad para Menelao. Quería presentar este trofeo ante el rey Antíoco para conservar sus privilegios.
También se ofrecieron recompensas por delatar su refugio, pero nada obtuvieron a pesar de las intimidaciones, las amenazas y los métodos violentos utilizados.
Matityáhu añoraba la paz interior que había preservado siempre como su mayor bien. Él estaba dispuesto para luchar, pero rogaba a ha–Shem que le mostrara el camino y el momento. Sabía que actuar de forma imprudente solo conseguiría que él, sus hijos y los hermanos de fe que les seguían, terminaran muertos, así como el Pueblo más castigado. Había rezado por aquellos a los que mató. Pero no podía arrepentirse de su arrebato. Su sentimiento de defensa de lo Sagrado superaba todo temor a represalias. Nunca sería contemplativo ante la profanación del beit–ha–Mikdásh que, para Matityáhu, también se hallaba en el corazón de un yehudí piadoso. Por este motivo, la vida de un yehudí simbolizaba cada una de las piedras con las que se edificaba día tras día el beit-ha-Mikdásh en el corazón del Pueblo Yehudí. Matityáhu tenía la convicción de que, sin reservarle el mejor altar para Di–s en nuestro interior, no podríamos hacer las oraciones ni los sacrificios con pureza. Por ello era tan importante no acudir al Templo por el mero hecho de mostrarse devoto, sino con el corazón y la mente abiertos a que ha–Shem los iluminara.
Matityáhu estaba decidido a dar la vida por su Pueblo, pero necesitaba preparar tanto a sus hijos como a los que se unían a ellos, para los duros momentos que vendrían. Su destino no podía ser más incierto. Era un yehudí a la fuga arrastrando consigo a sus hijos y a los fieles a la Alianza que creían en su lucha. Había sido declarado enemigo de los seléucidas y del beit–ha–Mikdásh por orden del Cohén–ha–Gadól. La situación de sus hijos le entristecía en no pocas ocasiones, pues siempre había querido que tuvieran sus respectivas familias. Ahora, sin embargo, con el curso que habían tomado sus vidas, se sentía aliviado de que sus hijos estuvieran liberados de responsabilidades familiares.
A pesar de tener que vivir como forajidos, trataban de no perder el contacto con el Pueblo. Ayudaban en las tareas del campo y con los animales, favoreciendo especialmente a las familias que habían perdido a sus hombres. Colaboraban con los asentamientos en la construcción de sus casas y la instalación de las tiendas. A cambio recibían muchas aportaciones como: ganado, ropas e incluso donativos. Las comunidades sabían de la misión a la que Matityáhu y los suyos se habían encomendado. Se sentían en deuda con ellos y los animaban a seguir en su sacrificado cometido.
Estaban consagrados a la defensa del Pueblo y de la Alianza. Pero sus escaramuzas y acciones aisladas, más que debilitar las fuerzas seléucidas o la moral de la guardia del Cohén–ha–Gadól, aumentaban la irritación de unos y otros que terminaban intensificando los ataques contra los yehudím.
Los primeros pasos fueron de gran frustración para Matityáhu. Por un lado, no disponían de equipamiento para la guerra ni de caballos. Tampoco eran soldados. No sabía de tácticas militares ni de organizar un ejército. Por otro, no veía que su elección conllevara una mejor vida para nadie, así que, a menudo, se retiraba a orar y pedir fuerzas. Yehudáh era quien más observaba a su padre y sabía de su angustia.
La única ventaja que obtenían de las arriesgadas escaramuzas y temerarias emboscadas en desfiladeros, bosques y terrenos propicios, era la de conseguir algún que otro caballo y armas sin las cuales estaban en absoluta desventaja frente a sus enemigos.
Un día, tras la larga jornada, decidieron ascender a har–Tavór y descansar cerca de su cima. Matityáhu se había alejado para orar. Yehudáh le había visto marcharse y, adivinando dónde podría estar, decidió acercarse al lugar con intención de hablar con él.
Matityáhu estaba sentado sobre una gran piedra rectangular sobre la que se sentó a orar. La vista del valle de Yizre´él era maravillosa desde esta altura. La brisa contribuía a despejar la pesadez de la mente y del espíritu. Solía encontrar la paz mediante la mera contemplación de las cosas más sencillas. Observaba en calma tan bello paisaje y sentía cómo la suavidad del viento lo envolvía invitándole a cerrar los ojos y entrar en meditación.
Yehudáh no pretendía asustar ni importunar a su padre, solo quería esperar a que terminara y acercarse, pero en el último paso quebró una ramita seca en el suelo que despertó a Matityáhu.
—Slijáh, padre, te pido perdón.
—Yehudáh, acércate no pasa nada. Aún no había comenzado mi comunión con ha–Shem. ¿Te ocurre algo a ti?
—No, es que te veo cuando te retiras y noto que estás triste.
—Lo estoy por muchos motivos. Esta vida no es la que yo quiero para vosotros ni para el Pueblo. No hemos frenado los abusos de los yavaním. Al contrario, los provocamos más. No podéis formar una familia y conocer la experiencia divina de educar a vuestros hijos… ¡Tantas cosas, hijo mío!
—Padre, ¿entonces no eres feliz por tomar la decisión de defender la Alianza?
—Mi deber está antes que mi felicidad. No hay elección porque uno y otro están en un nivel distinto en mi realización como yehudí. No guardo la Ley de Di–s para ser feliz, sino para ganar la paz de espíritu. Es mejor asumir con dulzura que este mundo es para trabajar sin descanso a fin de que la Voluntad de ha–Shem se cumpla en cada uno. Debemos buscar la paz interior pues es la virtud que más nos acerca a Di–s.
—¿Pero nuestros proyectos de vida no importan?
—Importan mucho porque todo lo ofrecemos a Di–s. Son las semillas que presentamos para que Él las riegue con Su lluvia, las nutra con Su luz y así nos hagamos más fuertes y piadosos. Pero sin nuestra ofrenda, Él no intervendrá en nuestras vidas ya que respeta nuestro olvido. Creemos saber qué es lo mejor para cada uno y pasamos por alto que ha–Shem ve nuestro pasado, presente y futuro. Nosotros solo vemos un pequeño paso del largo camino. Todos los senderos esconden pruebas, algunas muy duras, pero cuando nos ponemos en Sus Manos, Él nos conducirá y evitará que caigamos en las trampas mortales. Ha–Shem abre nuestros ojos para que no sucumbamos al peligro que acecha y no caigamos en un abismo del que no podamos salir. Sin Él, la vida sería insoportablemente penosa y vacía. Por eso es muy importante pedir Su bendición antes de mover un pie.
—¿Y si ya lo hemos hecho? ¿Tú diste este paso con Su Bendición?
Matityáhu suspiró y miró al horizonte, luego volvió a los ojos de Yehudáh y le dijo:
—No, actué de forma impulsiva y eso es lo que más daño me hace, porque no veo la luz y zozobro por haber hecho algo que quizás no era Su Voluntad. No temo haberme equivocado en la misión que debo llevar adelante, pero creo que mis pecados nublan mi visión interior y cierran mis oídos ante lo que Di–s quiera decirme para llevarla según Sus Dictados. Siento falta de dirección y no puedo permitirme eso con la responsabilidad que he asumido. Me desconsuela, hijo.
—Te comprendo, padre. ¿Le has fallado?
—Si no le hubiera fallado no estaría desolado y desorientado como estoy, Yehudáh.
—¿Y Le has pedido perdón? Nos has enseñado que ha–Shem es bondadoso. ¿Recuerdas cuando me mostró Su Perdón por lo que, siendo niño, hice en Yerushaláyim?
—Cometiste un pecado de infancia. Él vio la compunción en tu corazón y limpió tu falta. Yo soy un devoto de Su Toráh y no debí actuar así. Pero a tu pregunta, Yehudáh… No me atrevo a hablarle. Rezo, pero mi corazón no dialoga con Él, porque estoy avergonzado y desearía Su Castigo para quedar limpio mediante la acción de Su Justicia sobre mí.
—Padre, ¿acaso el dolor que sientes y llevas como cadenas pesadas desde que ocurrió no es un castigo? También nos has enseñado que la humildad lo puede todo. Yo estoy seguro de que, si pides perdón con humildad, ha–Shem mirará con compasión tu error y hará porque sientas Su Perdón.
Matityáhu suspiró nuevamente y sonrió.
—Que ha–Shem te bendiga, Yehudáh.Tienes el don de abrir los ojos incluso a un veterano cohén como yo. Lo haré, hijo, y hasta que no sienta Su Perdón no dejaré de postrarme ante Él en lugar de arrastrarme por este mundo con las cadenas de mi pecado. Ven y déjame abrazarte.
Aquel día, Matityáhu permaneció ausente de los demás. Pero Yehudáh ya no estaba preocupado porque estaba seguro de que ha–Shem devolvería a su padre la fuerza espiritual y la paz que anhelaba. Con el ejemplo de su padre, Yehudáh había aprendido que nunca podemos considerarnos infalibles en la fe ni en el seguimiento de la Toráh. Matityáhu era un férreo y estricto cumplidor de la Ley Mosaica, pero cuando la vida te pone ante el reto de saltar al vacío, entonces nuestra relación íntima con Di–s puede resentirse como jamás podríamos imaginar. Las dudas de su padre, su dolor por la desorientación que sufría y el infierno que experimentaba en su interior, no habían variado, sin embargo, el alto concepto que Yehudáh tenía de él. Sabía cuánto se esforzaba por ser el padre perfecto. Pero a Yehudáh le hacía bien verlo también como un hermano mayor que podía equivocarse. Así que la lección más importante que, hasta ese momento, había aprendido era que ha–Shem, por Su Infinita Bondad, perdona a quien ha pecado siempre que presente su corazón humillado para ser limpio otra vez y renueve su compromiso con la Alianza. Desde niño había grabado en su ser que un yehudí piadoso debe llevar una vida de pureza y evolución. Sabía que cualquiera que fuera la edad del pecador, ha–Shem solo tendría en cuenta la pureza de su compunción.
Desde aquel momento en har-Tavór, Matityáhu irradiaba una autoridad que brillaba para todos y animaba con valor a los combatientes en el propósito de defender al Pueblo de la tiranía y la injusticia, para preservar la Alianza.
En el verano del año 167 a. e. c, se les unió un grupo de doscientos jasidím rebeldes que habían visto en Matityáhu a su líder. (1) Durante años, habían sido los primeros yehudím que se habían atrevido a enfrentarse a los seléucidas. Basaban su vida y sus ideales en la piedad individual, la esperanza apocalíptica y el valor expiatorio del sufrimiento y del martirio, en la estricta observancia del Shabbát y de las reglas sobre los alimentos puros o aptos. Tras conocer el martirio de aquella comunidad del sacerdote El’azár junto a la viuda Danah y sus hijos, habían ido al lugar a honrar la memoria de todos ellos y a servir de ayuda para Matityáhu, cuya valía conocieron entonces. Poco después, se convencieron de que tenían que unificar sus fuerzas para ofrecer mejor resistencia a los seléucidas.
En general, cuantos solicitaban su incorporación tenían dos circunstancias comunes: eran jóvenes que habían perdido a sus familias a manos de los seléucidas y todos buscaban a Di–s. Eran muchas las conversaciones que Matityáhu mantenía con unos y con otros sobre la Toráh y otros aspectos de la vida de un yehudí que no comprendían. Esta labor daba ánimo a Matityáhu porque en ella veía su auténtica vocación como cohén de ha–Shem.
Algunos de ellos eran, además, también mutilados de guerra que no habían merecido agradecimiento o reconocimiento alguno por parte del ejército seléucida en el que habían servido desde niños. Muchas de las familias, además de sufrir asesinatos en su seno, eran, despojadas de sus hijos, los cuales eran incorporados al ejército y eran adiestrados para formar parte de las tropas seléucidas. Sin embargo, cuando eran heridos en combate y sufrían alguna discapacidad que les invalidaba para el frente, eran rechazados para desempeñar otras funciones porque los seléucidas no olvidaban su origen yehudí. Así que, a pesar de ser fuertes y jóvenes, eran expulsados del ejército. La gran mayoría de ellos quedaban perdidos en tierras lejanas o donde hubiera ocurrido su desgracia. No sabían dónde ir ya que habían perdido todas sus raíces.
Matityáhu recibía a todos con paciencia y ponía interés en conocer los motivos de cada uno para unirse a la rebelión. Tenían una larga conversación cara a cara, después se retiraba a orar y terminado esto, decidía si podían unirse o debían regresar a sus casas. Algunos se quedaban un tiempo a prueba. Matityáhu era sincero con todos, de manera que cada cual conociera bien sus decisiones de ser aceptados o no. No quería mercenarios, porque necesitaba que quien combatiera a su lado sintiese el espíritu de la Toráh grabado a fuego en su interior.