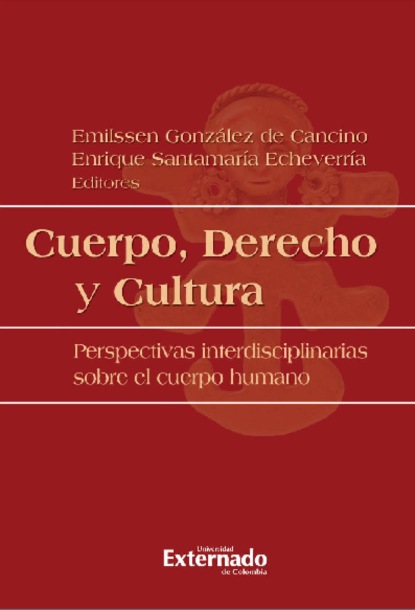- -
- 100%
- +
Otro de los propósitos del transhumanismo que nos recuerda el autor es el de fusionar la mente con el computador de tal forma que este responda a las órdenes de aquella, sin más intermediación que el pensamiento; otra maravilla como ayuda en situaciones de extrema incapacidad del cuerpo para moverse, otro reto a los límites del derecho que la civilización ha ido construyendo a través de los siglos ¿Se sancionará penalmente a quien piense mal, puesto que la máquina actuará de inmediato?¿Cómo distinguir los actos preparatorios de los de consumación del delito? ¿En qué forma se calcularán los tiempos para la revocación o el desistimiento válidos? Y, el final, ¿será, como se nos recuerda en el capítulo que comentamos, una materialización de la mente para poder manipularla con independencia del cuerpo al que se le considera entonces un recipiente? ¿Volvemos al dualismo mente-cuerpo?
La preocupación por la garantía de los derechos fundamentales ocupa parte importante en este capítulo. Para el autor constituye gran preocupación que la primera víctima del transhumanismo pueda ser la igualdad, porque el costo de las tecnologías necesarias para hacer realidad sus postulados es tan alto que agrandará la brecha entre las personas ricas y las pobres, aun en los países más desarrollados; también porque la manipulación puede incorporar capacidades en los nuevos superhumanos que les permitan vulnerar con mayor facilidad los derechos de los demás y porque la misma existencia de superhumanos implica una estratificación social indeseada.
Culmina esta parte del libro con la enunciación, seguida de breves comentarios, de diversos instrumentos jurídicos relacionados con el asunto, así como de los más acuciantes problemas que los juristas deberán comenzar a resolver; no sin antes dejar abierto el campo para continuar los debates, al preguntarse si el fundamento del transhumanismo no significa para los humanos la comprobación de un fracaso porque no hemos sido capaces de resolver los problemas que se enunciaron al comienzo del capítulo y buscamos “tomar un atajo frente a lo que deberíamos ser capaces por naturaleza y frente a lo que ya deberíamos haber logrado”.
Esperemos, dice, que esa estrategia –el transhumanismo– “tenga previsto que este humano ‘mejorado’, a partir de su evolución artificial, desarrolle también el discernimiento para reconocer mejor entre lo que representa el bien común y lo que no, y tenga la convicción de que el derecho es un instrumento de cambio y de garantía de la permanencia de ese humano en la tierra”.
El cuarto capítulo de esta obra está dedicado al “horizonte poshumano”, cuestión que en principio parecería extraña en un libro cuyo punto central es el cuerpo humano; sin embargo, para explicar su presencia, basta observar que el punto más lejano en ese horizonte, pensado como ideal, es la posibilidad de abandonar el soporte físico, con el cual se relacionarían la mayoría de las debilidades de la especie que es necesario superar mediante la IA y las tecnologías que convergen con ella para modificar lo viviente.
Sin duda, alcanzar en la realidad lo que se plantea por los defensores de esta corriente, sería la transformación más radical de la especie humana: dejar paso a otra especie que solo conservaría el calificativo de humana como un recuerdo de quienes bajaron la bandera para dar comienzo a la carrera que hizo posible su advenimiento; para el hombre –como especie– no tendría los elementos del Renacimiento –o de cualquier renacimiento–; se parecería más al paso de una página en el libro de la vida.
Si el cuerpo físico, tal como lo conocemos en la actualidad, se reduce a una estructura molecular y el alma o el espíritu no existen, ¿lo único que importa del humano es la información? ¿Es la vida 3.0 la verdadera vida4?
El escritor, luego de señalar, como los autores de capítulos anteriores, los dilemas, las tensiones, las paradojas planteadas por el camino hacia ese horizonte, señala dos categorías principales para arrojar luz sobre estos. Opta por dos disciplinas prácticas: la ética y la filosofía política.
La tarea es difícil para ambas, entre otras cosas, porque todavía no hemos resuelto las preguntas por el origen y la definición de la vida y ya tenemos que interrogarnos por el ¿a dónde vamos?
La tecnología sabe y puede hacer muchas cosas; al respecto, el autor formula unas preguntas, no por reiteradas menos válidas: ¿Debemos hacer todo lo que somos capaces de hacer? ¿Quién lo decide? “¿Cuáles deben ser los constituyentes de la brújula ética que oriente las decisiones sobre los avances tecnológicos?”. Él nos invita a buscar “en una caja de herramientas distinta de las que estamos acostumbrados a mirar” y a inclinarnos en “favor de la necesidad de acuerdos sociales que funjan de auriga del carruaje de la ciencia y la tecnología”.
Con base en información bien documentada, también nos muestra que los científicos ignoran todavía tanto el funcionamiento del cerebro como el origen de la vida. La inteligencia artificial, la tecnología más implicada en el proyecto transhumanista, resulta ser, entonces, “la intersección de dos conjuntos cuyo elemento común es la ignorancia”. La afirmación se nos antoja tan irónica como cierta.
A pesar de lo anterior, los partidarios más radicales del poshumanismo confiesan que los humanos actuales no somos capaces de tener una noción exacta del mundo al que ellos quieren llegar, que debemos contentarnos con imaginarlo: suena como el programa para un suicidio colectivo o para crear nuestros propios amos, en un sistema de esclavitud que no es coherente con nuestras luchas por la libertad.
En el terreno de la ética, el autor nos invita al compromiso por la construcción de un ethos normativo para los nuevos tiempos, esos en que podemos aplaudir con entusiasmo muchas aplicaciones de las tecnologías convergentes sobre la vida, pero también recelar de otras y someterlas a riguroso examen. En el de la política, llama a los individuos a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos de delegación, y a las autoridades a asumir sus responsabilidades, porque no cree que se pueda desplazar la solución de las cuestiones éticas a los algoritmos de la inteligencia artificial. A pesar de ser un físico, o quizá por eso mismo, no cree que esta llegue a alcanzar la “matemática moral”. Nosotros añadiríamos ¿qué interés tendría en emprender esa tarea?
En este capítulo se examina el llamado determinismo tecnológico que confía la renovación de las sociedades a la ciencia y la tecnología. También la noción de riesgo tecnológico y sus dos fuentes principales: la opacidad y la eficiencia rampante. Los robots ocupan una parte importante del escrito, con mención de las iniciativas para establecer reglas de comportamiento y responsabilidad que, valga la verdad, parecen contar con la corporeidad de los robots, mientras los transhumanistas sueñan con superar los límites de esta.
De su “caja de herramientas” el autor saca los instrumentos, representados en la ética y la filosofía política, para insistir en la necesidad de emprender la tarea de buscar el camino para acompasar, especialmente en el diseño de las políticas públicas, “las promesas de la ciencia con las necesidades sociales”.
Le preocupa que los derechos fundamentales de los individuos se vean vulnerados, que la innovación deje al margen la brega por la igualdad y la libertad, pero también que volver la espalda a las tecnologías disruptivas, por falta de conocimiento, profundice la brecha entre los países ricos y los pobres.
Tanto este capítulo como el otro dedicado al transhumanismo desvelan puntos muy difíciles para el derecho, no solo para la teoría o la filosofía que le son propias, también para materias más concretas como la responsabilidad; quizá en investigaciones posteriores podamos tratar algunos de esos asuntos.
El cuerpo, en su dimensión más física, en su inserción más viva en la percepción propia y de los demás y en la cultura humana, se hace presente en los dos capítulos dedicados a los temas del canibalismo y la antropofagia.
El primero de ellos, escrito por una investigadora de derecho penal, se inicia con el problema siempre presente en la academia de las definiciones y sus matices. Alinderado así el tema, procede a examinar la posible inclusión de las conductas en las que un humano se come la carne de otro semejante, en los tipos penales. Como parece obvio, merecen especial atención el homicidio, las lesiones y la profanación de cadáveres, puesto que el canibalismo no constituye, de por sí, un delito debidamente tipificado.
Parte del postulado democrático de la mínima intervención del derecho penal; de su concepción como ultima ratio para la intervención del Estado en el espacio de libertad de los ciudadanos.
Después de explicar que la conducta del caníbal, desde el punto de vista de su descripción meramente fáctica, encajaría en el supuesto típico de alguno de los delitos con los que se hace su comparación, entra a describir y analizar diversos casos reales, juzgados con medida diferente por los jueces de distintos países y en diversos períodos históricos.
Las explicaciones dogmáticas correspondientes facilitarán al lector la comprensión de los elementos que se deben tomar en cuenta para el análisis. El llamado caso Meiwes, juzgado en Alemania en 2001, le da pie para hacer el examen de la ausencia de responsabilidad penal cuando el sujeto activo de la conducta cuenta con el consentimiento libre de vicios, previo o concomitante, de quien soporta la acción, así como para discurrir sobre la indisponibilidad de la vida considerada bien jurídico protegido por el derecho penal. También, para estudiar el tema de la responsabilidad en las llamadas acciones a propio riesgo. Con base en estos elementos, la autora se separa de las conclusiones que llevaron a los jueces alemanes a condenar al imputado.
Compara luego el escenario y la situación jurídico-penal de los sobrevivientes de los Andes con el del velero Mignonnette, para hacer patentes algunas diferencias esenciales: en el primero, la carne consumida procede del cuerpo del piloto ya fallecido, es decir, de su cadáver; los marineros, en cambio, matan a un grumete famélico y desprotegido, pero todavía vivo. Aunque unos y otros actúan en estado de necesidad, la causal de ausencia de responsabilidad no se configura en el segundo y, mucho menos, las de consentimiento de la víctima o asunción voluntaria del riesgo. Muy interesante resulta el paralelo entre el pacto de los uruguayos: una especie de documento de última voluntad para autorizarse mutuamente a consumir sus cadáveres en caso de necesidad extrema, y la alegada ley del mar que permitía jugar a los dados la vida de los más desvalidos.
Lo anterior explica que en 1884 los jueces ingleses hayan desestimado toda causa de justificación legal del delito e impuesto a los caníbales la pena de muerte por asesinato premeditado, mientras en América Latina la conducta de estos –la mayoría jóvenes deportistas de un mismo equipo– haya sido justificada ampliamente por la sociedad.
Antes de las conclusiones, el capítulo destaca la existencia de numerosos grupos sociales que, al parecer en muy distintos tiempos de la historia y la prehistoria de la humanidad, han consumido carne humana, por motivos rituales o de supervivencia. Uno de los más recientes descubrimientos arqueológicos, el del yacimiento de Atapuerca en España, permitió confirmar que el homo antecessor formaba parte de su propia dieta. A conclusiones similares pero actualizadas llegan los antropólogos actuales mediante el estudio de grupos humanos en diferentes continentes.
Como punto final, la penalista afirma que el consumo del cuerpo humano o, más específicamente, de sus partes no es tan extraño como parece; que existen causales que permiten afirmar, en determinadas hipótesis, bien que la conducta no es típica o no es antijurídica, o que no existe responsabilidad penal.
El tema todavía suscita muchas controversias; no en vano toca esencialmente el núcleo del derecho fundamental a la vida, entra en la esfera de la libertad que es esencia y límite de las decisiones jurídico-penales y obliga a examinar los contextos culturales y sociales en los cuales se lleva a cabo el consumo del cuerpo de un ser de la misma especie.
“Entre caníbales y antropófagos: nociones del otro, y del sí mismo, a través de metáforas eróticas y cosméticas-farmacológicas” es el sugerente título del último capítulo del libro.
Como no podía ser de otra manera, la autora comienza por explorar en qué forma y mediante qué vivencias se establece la diferencia entre los actores en los actos de canibalismo o antropofagia. ¿Quién soy yo que puedo consumir la carne o la sangre del otro? ¿Quién es el otro y por qué lo puedo comer? ¿Tomo algo del otro gracias a su consumo?
Como la profesora ha dedicado largos años a la investigación de los “mundos amerindios”, se ocupa en esta parte de analizar los imaginarios que rodean la idea del caníbal y la forma como han influido en la construcción de la identidad de los pueblos indígenas por historiadores y viajeros ajenos a su concepción del mundo.
Con base en el libro de Lévi-Strauss Todos somos caníbales, se pregunta si tenemos, de suyo, vocación para el canibalismo, para responder con una provocación afirmativa fundamentada en las metáforas eróticas que se hacen explícitas, por ejemplo, en canciones populares; cosméticas, que aseguran belleza a cambio del consumo de elementos o productos corporales humanos, o farmacológicas, para promover el uso de los mismos en pro de la recuperación o el mejoramiento de la salud. Mediante la apelación a las metáforas, establecemos diferencias sutiles entre prácticas “caníbales” que nos conducen a permitir unas y censurar otras.
Dejamos en claro que la autora adopta un sentido amplio de corporeidad y, por lo tanto, extiende el significado de antropofagia a actos diferentes de la comida y digestión de las partes tangibles de un cuerpo humano, tales como el de consumir “almas, potencias, fuerzas y dones”, actos que se mueven dentro de los sistemas simbólicos, económicos y políticos en los que estamos inmersos.
En la descripción de los imaginarios, comienza por el del “indio caníbal” al que accede de la mano de cronistas y viajeros que relataron, verbi gratia, la conquista de América en forma tal que con sus relatos construyeron la identidad de los otros, de los indios, con base en la diferencia de circunstancias fácilmente observables, sin encontrar el punto de encuentro con ellos mismos. Comparte la observación de Castro de Orellana que establece la siguiente disyuntiva: “El problema de los españoles consistía en dilucidar si los cuerpos similares se correspondían con la presencia de almas similares, mientras que la pregunta de los indígenas era si idénticas realidades espirituales podían estar presentes en cuerpos materialmente iguales”.
Las teorías sobre la evolución de las sociedades pusieron su grano de arena en esta construcción, porque se basaron en categorías propias de los europeos para separar lo “salvaje” de lo “civilizado”; así, cuestiones no esenciales, como la desnudez, pusieron a los indios en el primer ciclo; en la modernidad y en la posmodernidad han sido la literatura y el cine los arquitectos de la conservación del imaginario.
No se pasa por alto, en esta sección del libro, el uso político de esta forma de hacer la distinción entre el “sí mismo” y los otros.
En el escrito se nos habla también de la posibilidad de ampliar el espectro y superar esa visión de las innegables presencias de actos de canibalismo en los territorios descubiertos, desde el “perspectivismo amerindio”. Se exponen detalladamente las opiniones de grandes expertos, como Viveiros de Castro, Stolze Lima o Rodrigo Castro Orellana; aproximarse a ellas de mano de la autora sacude nuestra perspectiva de la antropofagia o el canibalismo; logramos entender algo que solo veíamos como la apropiación de un nombre y un atuendo. Si a ello añadimos la visión holística del mundo amerindio, las oscilantes fronteras del cuerpo, de la humanidad o la animalidad, estaremos mejor preparados para comprender lo que significa “comer al otro”.
No resisto la tentación de transcribir uno de sus párrafos:
Por más que mi cuerpo digiera y expulse residuos de ese alimento, la materialidad de la carne que se ha consumido, las características de aquel que he comido permanecen en mí: su fuerza, su capacidad para la guerra, su agilidad e inteligencia, pasan en diferentes niveles y medidas a constituirme; ese otro me habita, me potencia con sus habilidades, me hace gente, rompiendo así con los imaginarios en los cuales el canibalismo o la antropofagia es entendida como un mero acto de comer para satisfacción del hambre, como se comería cualquier otro alimento.
Luego la autora, aunque con reservas porque cree que puede ser tachada de anacrónica, amplía la lente para contemplar otras formas de construcción de la otredad en torno del eje del canibalismo: si este sirvió para negar a nuestros indios la calidad de “gente”, para negarles la humanidad, ¿estaremos haciendo lo mismo con otros grupos? o, como ella dice, ¿de qué “otros” ponemos en duda su humanidad en la sociedad contemporánea?; más aún, ¿no seremos los “otros” irracionales y salvajes de alguien más? Nosotros añadimos, recordando el capítulo correspondiente, ¿nos convertirá en esos otros el reinado de la inteligencia artificial?
Un recorrido por los mitos griegos, los cuentos populares recogidos por los hermanos Grimm, el famoso caníbal de Rottemburgo (analizado en el capítulo anterior desde la perspectiva del derecho penal), o las prácticas de los paramilitares colombianos, le sirve de base para afirmar que el canibalismo ha estado presente a lo largo de la historia y sigue viviendo entre nosotros.
Más provocadora se muestra cuando concluye que todos somos caníbales, en el estricto sentido del concepto, pero huimos de la repugnancia que nos produce, mediante las metáforas que nos anunció en el comienzo: eróticas, farmacológicas, cosméticas. No solo lo afirma en la teoría, lo prueba con ejemplos: la elevación del sexo al acto de comer, en las canciones y el lenguaje populares; el beber el batido preparado con frutas y la placenta propia, para apropiarse de su fuerza vital –como en el conocido caso de la youtuber brasileña–; o consumir productos corporales en cápsulas y ungirse con pomadas y extractos que los contienen. Es complejo comprender su postura; sin embargo, nos quedamos pensando: ¿tendrá razón?, ¿será cierto que se trata del mismo consumo, pero su “desobjetivación”, el tránsito de alimento –cuerpo– a fármaco o cosmético aleja de nosotros la repulsión física o moral que pudiéramos sentir de no haberse dado tal cambio?
Este capítulo cierra un libro que resume parte de las investigaciones de los autores, profesores universitarios, sobre el cuerpo, el derecho y la cultura, que, sin duda, enriquecerá la bibliografía sobre el asunto con interesante visión interdisciplinaria. Mas nos deja una cierta desazón porque nos hace ver que nuestra educación y la que continuamos impartiendo se queda muy corta a la hora de mostrar la riqueza de las concepciones sobre la vida, el cuerpo y la cultura.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.