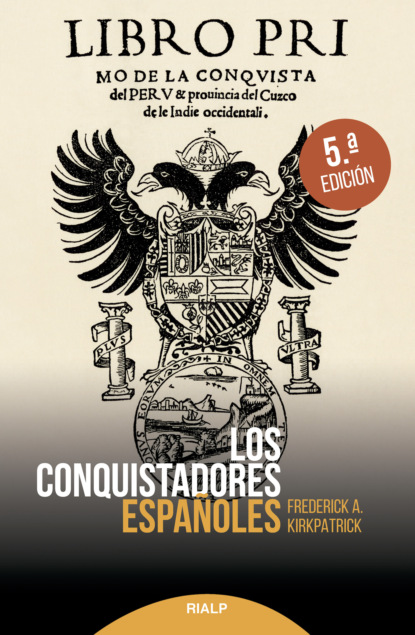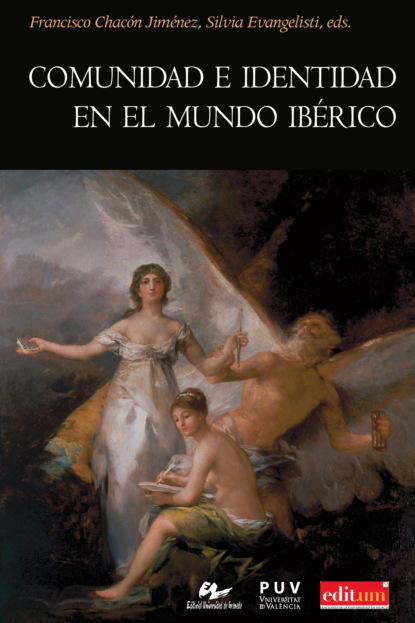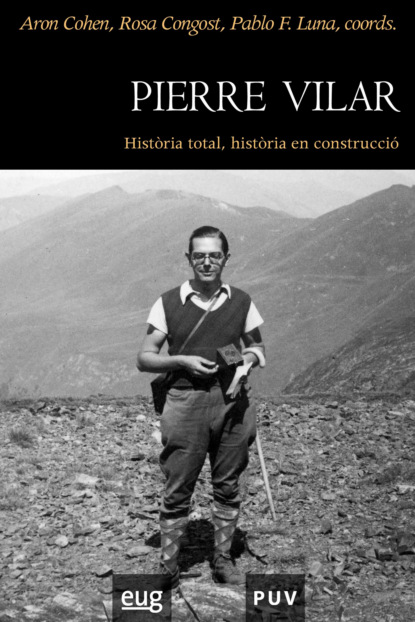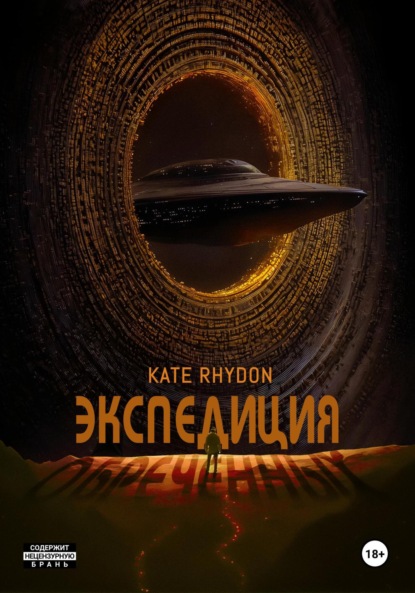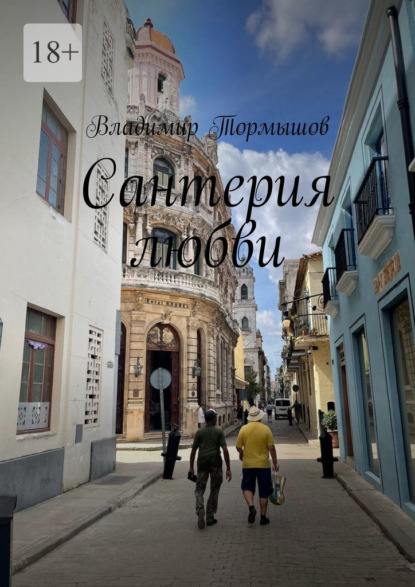- -
- 100%
- +
CINE Y NACIÓN: APROXIMACIONES TEóRICAS Y LíNEAS DE INVESTIGACIÓN
El estudio del cine en la configuración de las naciones es una línea de trabajo bastante reciente y que todavía no se ha incorporado de forma manifiesta en los principales estudios sobre nacionalismo e identidades nacionales. El caso español es especialmente significativo en este sentido, pues sólo en fechas muy recientes y de forma aislada puede encontrarse algún trabajo que analice el medio cinematográfico como espacio para la creación y difusión de imaginarios nacionales.
Las perspectivas teóricas que están en la base de esta investigación se sitúan en tres ámbitos analíticos. En primer lugar, este libro se sitúa dentro de los marcos de la historia cultural, cuya renovación en las últimas décadas la ha colocado en el centro de la discusión historiográfica.45 A partir de la renovación de la historia social, la influencia de la antropología y la teoría literaria, el impacto decisivo de la historia del «género» y los estudios postcoloniales y el desarrollo de los cultural studies se produjo un «giro» hacia la cultura en el panorama historiográfico internacional (que, a su vez, contó con variaciones y expresiones nacionales propias, no siempre coincidentes). Si bien sería muy difícil definir unas características que delimiten de forma unívoca la renovada historia cultural, pueden apuntarse algunos rasgos generales. El giro cultural ha dado lugar a una concepción de cultura no como un ámbito prefijado sino como un espacio en el que tiene cabida la recuperación de la acción de los sujetos. Por otra parte, la historia cultural busca romper (radicalizando el impulso de la historia social) el privilegio del documento impreso y del archivo de autoridades públicas como fuentes históricas, abriéndose a todo tipo de materiales. Asimismo, la historia cultural va más allá de realizar una simple llamada a la necesidad de contextualizar la producción cultural para poner en primer plano el examen de los circuitos de mediación del objeto cultural, la reconstrucción de las etapas de elaboración de una obra y la localización de las pautas preliminares de lectura o las reglas propias de cada tipo de discurso. Todo discurso sobre lo cultural ha de tener en cuenta factores materiales (técnicos o económicos), simbólicos y políticos, sin que ello signifique que su asociación agote la explicación de los fenómenos estudiados. Por último, la historia cultural ha abierto la posibilidad de interpelar los discursos y representaciones que sirven para construir (desde complejas formulaciones del poder) las identidades colectivas e individuales.
En segundo término, esta investigación se fundamenta en el papel central que ha pasado a ocupar el mundo de la cultura en los análisis sobre nacionalismo e identidades nacionales en los últimos años.46 Los estudios sobre las naciones se han visto completamente transformados en las últimas décadas y uno de los cambios más importantes ha sido, sin duda, el paso de nociones primordialistas a teorías constructivistas y modernistas de la nación.47 Estos desarrollos teóricos, así como estudios empíricos sobre movimientos nacionales, han incidido en el carácter «artificial», en cuanto manufacturado, de las naciones de los siglos XIX y XX. Así, las naciones responden a complejos procesos de imaginación creativa y elaboración ideológica, a la vez que son fijadas como entidades arraigadas, ahistóricas, esenciales o naturales. Desde estas perspectivas, se ha puesto de manifiesto el carácter «inventado» (en el sentido de «creado», no de «falso») de las culturas nacionales, reproducidas a través de manifestaciones literarias y artísticas, rituales, símbolos, prácticas, etcétera.
La aparición del libro de benedict Anderson, Comunidades imaginadas, fue un hito clave para la reflexión sobre la cultura en las teorías sobre nacionalismo.48 El impacto de la obra de Anderson difícilmente puede ser minimizado, no sólo su definición de nación como «comunidad imaginada» se ha convertido prácticamente en un lugar común en los trabajos sobre nacionalismo, sino que situó en el centro de la reflexión sobre nacionalismo el estudio de las representaciones culturales de la nación, especialmente en la novela.
La publicación de trabajos como los de benedict Anderson y Ernest gellner supuso un verdadero cambio de paradigma en los años ochenta y propició una eclosión de trabajos en Europa y también de los que cuestionaban las perspectivas europeas, los postcoloniales.49 sin embargo, los estudios de caso no se desarrollaron con la misma intensidad, pues el término «nacionalista» se reservaba mayoritariamente a los movimientos así autodenominados y no tanto a los procesos de construcción nacional de los Estados-nación consolidados. La nación continuó siendo el centro de los relatos historiográficos, pero se hizo invisible como objeto de estudio perdida la respetabilidad del nacionalismo desde final de la segunda guerra Mundial.50
En los más recientes desarrollos teóricos, cada vez son más quienes plantean la imposibilidad de formular una teoría general para el nacionalismo y han abandonado la búsqueda de un único factor explicativo omnicomprensivo. El nacionalismo ha pasado a ser entendido como una forma particular de construcción social y una «formación discursiva»,51 una «narración»,52 «un marco de referencia que nos ayuda a dar sentido y a estructurar la realidad que nos rodea».53 Este énfasis en la dimensión narrativa y cognitiva del discurso nacionalista implica que el nacionalismo es más que una doctrina política, ya que el discurso nacionalista afecta a toda la experiencia social de los individuos, a su forma de entender el mundo. Michael billig introdujo el concepto de «nacionalismo banal» para explicar los hábitos ideológicos que permiten a las naciones establecidas reproducirse día a día.54 Más allá de las manifestaciones culturales autoconscientes y abiertas, la identidad nacional está cimentada en el día a día, en los detalles mundanos de la interacción social, hábitos, rutinas y conocimiento práctico. Profundizando en esta línea, Thomas Edensor ha puesto de manifiesto que las formas y prácticas populares están rodeadas de múltiples significados, constantemente en cambio y competición, y contrastan con una identidad nacional que es presentada comúnmente proyectada hacia una herencia y un pasado comunes.55 Edensor ha criticado que los principales teóricos del nacionalismo han mantenido una concepción de la cultura muy estática en la que han quedado excluidas sus expresiones populares y cotidianas. Esta apreciación de Edensor puede aplicarse al caso del medio fílmico, pues si bien la propuesta de analizar el cine es ampliamente aceptada a nivel teórico por su papel como medio cultural dentro de la estructura de comunicación pública de medios de masas característica del siglo XX, son pocos los estudios de caso que lo tienen en cuenta.
Curiosamente, sí se ha producido un interés a la inversa, y la aplicación al cine de estas perspectivas teóricas sobre la nación se ha llevado a cabo desde la esfera de conocimiento de los estudios cinematográficos, en esencial los anglosajones. En este sentido, el tercer ámbito analítico que se encuentra en la base de este libro se encuentra en el acercamiento de los estudios fílmicos y la historiografía cinematográfica a algunas de las nuevas perspectivas de la teoría de las naciones. Es ésta una línea de investigación bastante reciente, pues en los primeros tiempos de la institucionalización del estudio del cine como disciplina académica, las películas eran analizadas como productos artísticos sin relación con una identidad nacional o una nación, a pesar del uso habitual de la noción de «cine nacional» como una categoría descriptiva.
Hasta los años setenta aparecieron de forma aislada algunos estudios que exploraban las películas como manifestación de los caracteres nacionales, o cómo las políticas y las condiciones económicas dentro de un determinado Estado-nación condicionaban la producción y la recepción fílmica.56 no obstante, fue a finales de los ochenta cuando la concentración en lo nacional emergió como una esfera de actividad crítica dentro de los estudios cinematográficos, especialmente en ámbito anglosajón. Esta orientación puede situarse dentro de una reflexión más amplia sobre las identidades políticas, en torno a de qué forma los significados colectivos son construidos por el cine e interiorizados por los espectadores. Dicha reflexión se ha desarrollado paralelamente a la insatisfacción con las respuestas ofrecidas por la llamada «gran teoría», caracterizada por el imperio de la semiótica y del paradigma del psicoanálisis, que había dominado los estudios cinematográficos en décadas anteriores.57 se trataba, así, de proveer a las investigaciones fílmicas de instrumentos que proporcionaran interpretaciones más solventes que las ofrecidas desde las categorías del psicoanálisis, tan abstractas y generales que conducían a explicaciones ahistóricas y tan firmes en su fuerza explicativa que no ofrecían lugar para prácticas de negociación o resistencia. La consideración de la experiencia cinematográfica en un sentido cultural y social más amplio llevó a cuestionar la actitud pasiva atribuida al público y su consideración como un espectador ideal. Para la teoría fílmica más reciente, el estudio de una película no puede ser aislado de su funcionamiento en el espacio público y de la naturaleza específica de la experiencia de ir al cine (la familiaridad del espectador con el medio, las prácticas de lectura y los hábitos de visionado históricamente constituidos, el papel de los espacios de exhibición…).58 Asimismo, si se ha producido un regreso metodológico al análisis textual del film, éste se entiende como una especie de escenario conflictivo de discursos en pugna por la hegemonía.
Así, en las últimas décadas, el interés creciente por cuestiones de nación, raza59 o género,60 junto con la influencia de los estudios culturales,61 ha conducido a una importante renovación teórica en los estudios cinematográficos, que han pasado a incluir también métodos y perspectivas de otras disciplinas. Respecto a las identidades nacionales, la teoría cinematográfica se ha aproximado a los planteamientos de Ernst gellner, Eric Hobsbawm, Karl Deutsch y benedict Anderson. Especialmente significativas han sido las influencias de los estudios de comunicación de Deutsch y, sobre todo, de las perspectivas sobre la cultura en la construcción de las naciones desarrolladas por Anderson.
Uno de los impulsos fundamentales para la inclusión de una reflexión sobre la identidad nacional en los estudios cinematográficos vino a partir de la emergencia del llamado «Tercer cine» como proyecto cinematográfico y marco teórico62 y de la aplicación de perspectivas postcoloniales al análisis cinematográfico.63 stuart Hall planteó en 1989 una reflexión sobre la relación entre identidad cultural y representación cinematográfica a partir de la experiencia colonial y postcolonial que explica esa nueva forma de pensar la relación del cine con las identidades.64 Hall plantea pensar las identidades culturales, no tanto como el reflejo de las experiencias históricas comunes y códigos culturales compartidos que proporciona a «un pueblo» marcos de referencia y significado estables y continuos, sino como puntos de identificación o sutura inestables que son siempre construidos dentro de los discursos de la historia y la cultura, no una esencia fija y trascendental que existe de forma ajena a ellas. En este sentido, Hall propone situar al cine no como un espejo de segundo orden que refleja una identidad cultural ya existente, sino como una forma de representación que es capaz de constituirnos como nuevos tipos de sujetos, construir puntos de identificación. Estas perspectivas han sido fundamentales a la hora de analizar las cinematografías de los países postcoloniales, 65 pero también son aplicables al estudio del cine producido dentro de los Estados-nación europeos.
A partir de mediados de los años ochenta, la aparición de trabajos como los de philip Rosen, Andrew Higson y stephen crofts fue decisiva a la hora de desestabilizar la noción de «cine nacional» como un aparato cultural monolítico, una totalidad sin fisuras que de algún modo expresa y tematiza los rasgos distintivos e intereses de una cultura nacional dada.66 Desde entonces, esta categoría ha sido repensada especialmente, si bien no en exclusiva, en el espacio anglosajón y se ha puesto de relieve la necesidad de no hacer de la idea de cine nacional una categoría ideal abstracta, aplicable en todos los contextos, que identifica a una población homogénea dentro de una frontera nacional.67 La noción de cine nacional contiene la idea de que un cuerpo particular de películas comparte una identidad única y coherente, lo que se produce a costa de la subordinación de otras identidades posibles, asumiéndose una relación directa entre artefacto cultural-identidad culturalnación: el artefacto cine habla de, para o como la nación.68 La simple asociación rutinaria entre producción cinematográfica y nación genera una especie de sentido común que contribuye a naturalizar la existencia de una determinada entidad nacional como un hecho objetivo y esencial que se mueve a lo largo de la historia en su propio desarrollo particular.
Estas consideraciones han afectado a las reflexiones teóricas y metodológicas sobre las historias del cine de base nacional, señalando la exigencia de una clarificación teórica que descentre la consideración de los cines nacionales como entes existentes per se y pase a considerarlos como construcciones culturales y, por tanto, sea necesario analizar su proceso de elaboración histórica a través de la compleja interrelación entre cuestiones industriales y culturales.69
En conjunto, pues, puede señalarse que los cambios en las teorías fílmicas, el impacto de los estudios postcoloniales y la influencia de los nuevos paradigmas en el estudio del nacionalismo, muy especialmente la obra de benedict Anderson, han situado la nación en la agenda de problemas de los estudios sobre cine a partir de los años ochenta. Desde entonces, puede reseñarse un número creciente de trabajos y estudios de caso que abordan el análisis del cine en relación con la definición de una identidad nacional o con los discursos nacionalistas.70 Las aportaciones teóricas han sido más limitadas y muchos de los trabajos se limitan a invocar la fórmula de «comunidades imaginadas» sin profundizar en una reflexión sobre la especificidad del medio fílmico. Ella shohat y Robert stam han sido dos de los autores que más se han dedicado a desarrollar las perspectivas apuntadas por Anderson aplicadas al cine.71 Ambos han destacado que las películas de ficción heredaron el papel social de la novela realista decimonónica respecto a los imaginarios nacionales: como las novelas, el cine transmite un sentido del tiempo y de su paso, sitúan acontecimientos y acciones en una línea temporal que se mueve hacia una conclusión, dando forma así al modo de pensar el tiempo histórico y la historia nacional. Los modelos narrativos en el cine son coordenadas de experiencias a través de las que la historia puede ser escrita y la identidad nacional, figurada. El cine puede transmitir los «cronotopos» bajtinianos, 72 tiempo que se materializa en el espacio, que media entre lo histórico y lo discursivo, dando entornos ficticios donde se hacen visibles entramados de poder específicos.
Algunos estudios han incidido en señalar que el cine juega un papel similar al que Anderson atribuye a la imprenta como vehículo para producir un horizonte espacio-temporal común73 y participa en la creación de un espacio comunicativo nacional.74 El cine (tanto como una experiencia cultural y forma de entretenimiento general, como las películas individuales que contribuyen a esa experiencia) es uno de los sistemas de comunicación de masas por los que la esfera pública se construye a escala nacional. Un grupo diverso de gente son así invitados a reconocerse como un cuerpo singular con una cultura común diferente a otras comunidades. Pero, además, el cine conlleva un ritual de congregación de espectadores en un espacio común, la sala cinematográfica, que puede servir como reunión simbólica que fomenta la identificación horizontal de la comunidad imaginada. otras características del medio fílmico que introducen una diferencia sustantiva respecto a la novela son que el primero no requiere un público alfabetizado y que la imagen permite una identificación más directa e intuitiva. En este sentido, la aparición del cine como nuevo medio de masas pudo ayudar a transformar el propio significado de nación y nacionalismo como signos culturales.75
Por otra parte, y al igual que otras formas artísticas, las películas contribuyen a transmitir un sentido de tradición cultural compartida y continuidad histórica de la nación, así como a la construcción de una memoria colectiva que fija un relato sobre el pasado nacional como indiscutible.76 Así, determinadas prácticas culturales que han emergido en condiciones históricas específicas son re-imaginadas por el medio cinematográfico como tradiciones nacionales auténticas, intemporales e incontestables.77 por supuesto este trabajo nunca está conseguido completamente, todos los textos fílmicos son lugar de tensiones ideológicas.
El análisis de la identidad nacional en el cine ha de ser puesto en relación con la representación de otras identidades, como las de género,78 raza79 o proyección colonial.80 De la misma forma, no puede dejar de examinarse la interacción entre el cine y otras formas culturales, extendiendo así el problema a los debates sobre el mundo de la cultura en la construcción de la identidad nacional.81
Una de las líneas de análisis más interesantes de los estudios sobre cine y nación ha sido el desarrollo de la consideración del cine en un sentido más amplio, más allá de los textos fílmicos, incluyendo su producción, consumo, públicos, discursos extracinematográficos, etcétera.82 En este sentido, hay algunos trabajos que han hecho hincapié en la necesidad de una historia de los discursos críticos que forman una cultura cinematográfica, no sólo una historia de las películas.83 Las culturas cinematográficas juegan un papel clave en la articulación del concepto de identidad nacional, y su estudio abre un espacio para aproximarnos al cine y a la identidad nacional que nos permite señalar la contingencia y el conflicto. Una forma de estudiar los cines nacionales sin reducir la compleja y contradictoria naturaleza del objeto de estudio es la investigación de los discursos hechos sobre nacionalidad, identidad nacional y cine nacional en momentos históricos específicos y en determinados Estados-nación.84 Esos discursos emanan de una pluralidad de fuentes (prensa, crítica, trabajos académicos, instituciones políticas y culturales, etcétera) que movilizan el concepto de cine nacional en diferentes direcciones y, a la vez, tratan de contenerlo y darle un sentido, valorando unas películas, directores o tradiciones de representación por encima de otras. Así, un «cine nacional» no es simplemente algo que es descrito por académicos, periodistas, historiadores y otros comentaristas, sino que es de hecho el producto imaginativo de una cultura fílmica. Por ejemplo, la elaboración de las historias del cine con base nacional ha jugado también un papel fundamental, y lo cierto es que la mayoría de las historias fílmicas seminales eran estudios de cines nacionales europeos o del cine mundial organizados en torno a líneas nacionalistas.85 La enunciación de un cine nacional implica la definición de un estilo cinematográfico, la selección de un canon de realizadores y filmes que lo representen o la promoción de una serie de valores como los característicos de la identidad nacional que debe encarnar la cinematografía. La construcción de un canon nacional supone un ejercicio de selección y exclusión, en la mayoría de casos se dicta la consideración para filmes que, de una forma u otra, son vistos como la expresión de las características (estéticas, económicas, culturales o históricas) de un cine nacional; en este sentido, los textos seleccionados están de hecho imbuidos con valores críticos y/o culturales específicos. Por ello, el concepto de cine nacional es fluido y está sujeto a incesantes negociaciones, como las definiciones de la identidad nacional.
CINE ESPAÑOL, DISCURSOS NACIONALISTAS Y CONSTRUCCIÓN NACIONAL
La incorporación de todas estas perspectivas al estudio del caso español es un desarrollo muy reciente86 y que en gran medida se encuentra todavía en estado incipiente, con la excepción del estudio de los años relativos al franquismo. Así, hasta 2003 no apareció la primera monografía que abordaba explícitamente el tema con la voluntad de ofrecer una visión global al respecto: Spanish National Cinema, de nuria Triana-Toribio.87 Esta investigación forma parte de la National Cinemas Series de Routledge y comparte con los otros volúmenes de la colección una serie de elementos característicos: toma como referentes teóricos de la nación y el nacionalismo a Ernest gellner, Eric Hobsbawm y benedict Anderson; realiza una revisión crítica de la idea de cine nacional más allá de visiones de sentido común, y plantea un recorrido histórico (sucinto, pues la obra cubre un amplio arco cronológico) por cómo se ha representado España en las pantallas y qué elementos han sido movilizados tanto en las películas como en la cultura cinematográfica para definir la «españolidad ». Así, al análisis fílmico se añade un examen del sistema discursivo generado en la prensa cinematográfica, la legislación, el papel de la estrella cinematográfica, la censura o los premios.
El impacto de estos desarrollos teóricos en el ámbito español ha sido prácticamente nulo hasta fechas muy recientes. Aunque España como espacio nacional era el marco de referencia para manuales y monografías, éste no era cuestionado o problematizado, se asumía como evidente o natural. De hecho, sólo a partir de 2000 la historiografía cinematográfica española ha comenzado a revisar el concepto de cine nacional para plantear su posible aplicación a la historia del cine español,88 si bien de forma bastante limitada, pues no ha supuesto la incorporación de una reflexión sobre la nación. Santos Zunzunegui ha sido uno de los autores que ha planteado explícitamente la cuestión de si se podría identificar una serie de elementos que sirvieran de base para caracterizar la singularidad de una cinematografía que podrían autorizar a que la denominación «cine español» recubra algo diferente a una mera adscripción administrativa de las películas realizadas en el interior de un Estado-nación concreto.89 La propuesta de Zunzunegui plantea no sólo tener en cuenta los elementos temáticos manejados por las diferentes maneras de concebir la españolidad y su manera de plasmarse en películas, sino interesarse por el nivel de las formas, intentar descifrar «bajo qué apariencias y con qué instrumentos en determinados films españoles hacen su aparición unos estilos (voluntariamente en plural) propios en los que se exprese la herencia cultural nacional».90 señala que la más importante de las reinscripciones transculturales que lleva a cabo la cinematografía española es la de una serie de «formas culturales propias», en muchos casos procedentes de la tradición popular o de vetas marginales de la cultura oficial. Si otros movimientos internacionales se cruzaron sobre el sustrato del cine español, lo hicieron sobre la base de «unas formas culturales propias, enraizadas en la tradición nacional y dotadas, en la mayoría de los casos, de gran raigambre popular». En conjunto, su planteamiento afirma que «el estudio del cine español no puede realizarse haciendo economía del conocimiento en profundidad de la historia y la cultura que dan sentido a las obras, de la línea general [cursiva original] en la que se inscriben», por lo que un análisis coherente del cine y las películas españolas «sólo es pertinente si se lleva a cabo mediante la inmersión en la especificidad cultural de la nación española».91 Zunzunegui asume que la noción de cine nacional no puede circunscribirse a una definición administrativa, pero si bien se declara de acuerdo con la idea de que la identidad nacional es un «puro constructo histórico al que el cine colabora»,92 su análisis, sin embargo, trasluce una asunción acrítica de una identidad española de la que el arte español sería su expresión a lo largo de la historia, para lo que se remonta al siglo xV. En este sentido, desde la crítica de unas interpretaciones ciertamente poco históricas como pueden ser las de Marsha Kinder, puede caerse en una visión igualmente esencialista de España en la que no hay un distanciamiento ni una reflexión sobre la nación y la idea de cine nacional como resultado de un proceso histórico en constante reelaboración. En las reflexiones de Zunzunegui, España parece presentarse como una entidad con una cultura e idiosincrasia características con siglos de antigüedad y los filmes que el autor considera que los representan son los que se engloban bajo la etiqueta de cine nacional. Dichos temas o formas expresivas como el realismo o el popularismo se definen como la manifestación de la identidad española como una realidad aparentemente evidente. 93 En este sentido, tal vez sería más interesante y, para profundizar en la perspectiva crítica que propone Zunzunegui, reconsiderar que la representatividad de estos filmes como elementos de una identidad nacional responde en realidad a un proceso previo de selección e imputación de significado en el que la propia historiografía y crítica cinematográfica han participado.