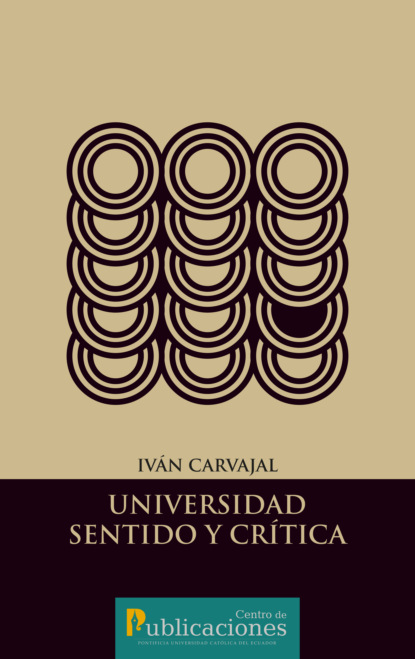- -
- 100%
- +
Marzo de 2016
Iván Carvajal
1 El malestar, o más exactamente la «ansiedad» que producen las formas de control de la actividad académica en las universidades contemporáneas han sido denunciadas y estudiadas por varios investigadores de distintos países a lo largo de estos últimos años: la universidad neoliberal produce ansiedad a través de los mecanismos de evaluación, de la «competencia» entre universidades, departamentos o profesores, de la supuesta «equidad», de la «eficiencia». La universidad neoliberal está orientada fundamentalmente por la idea de producir «capital humano» (Cf. Berg y otros, 2015, que aporta datos significativos y una amplia referencia bibliográfica).
2 Por no mencionar a Ikiam, la Universidad de las Artes y la UNAE.
3 Investigaciones recientes muestran que la situación es mucho más catastrófica de la que se consideró en esa conferencia. Se estima que el año 2015 se atravesó la línea de no retorno en cuanto se refiere al límite que trata de establecer el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (2015), es decir, no superar a fines del siglo XXI los 2°C de aumento de la temperatura (ese incremento será ya de enormes consecuencias catastróficas), y que más allá de ese aspecto, las consecuencias destructivas de la acción humana sobre la Tierra, específicamente de la modernidad capitalista, han derivado en la sexta gran catástrofe de la vida en el planeta, lo que se ha comenzado a denominar «ecocidio». Por otra parte, hay quienes consideran que la acción humana ha dado lugar a un nuevo período geológico, el «antropoceno». (Cf. Cohen, Colebrook, y Miller, 2016. Este libro, como otros vinculados a la temática, pueden obtenerse a través de Internet de manera libre).
PRIMERA PARTE Las reformas universitarias en el Ecuador: De la «formación de la nación» al «desarrollo» (Para una crítica de la idea de universidad en la ideología desarrollista)
La Universidad tiene un tema que es la Nación y tiene una tarea que es pensar profundamente, críticamente, responsablemente, romper los factores que la condenan al atraso y dentro de los cuales pueda alcanzar un desarrollo. La Universidad es el útero de la Nación.
Darcy Ribeiro
I EL CONTEXTO DEL DEBATE: EL DESARROLLO
El debate actual sobre la universidad en el Ecuador, suscitado en torno a la promulgación de la ley de 2008 y sus consecuencias en estos años, supuestamente tendría como objetivos encontrar y precisar los factores que han obstaculizado el desarrollo de la educación superior, y consiguientemente determinar las condiciones que se requieren para mejorar su calidad; en otras palabras, para alcanzar una mayor eficiencia y el logro de estándares que han adquirido reconocimiento internacional a partir de los parámetros de acreditación instituidos, a lo largo de una tradición de varias décadas, en la educación superior estadounidense, y que han sido luego trasladados hacia fines del pasado siglo a Europa en el marco del Proceso de Bolonia, y posteriormente dentro de políticas estatales a América Latina. Para esclarecer el contexto de tal debate podría contribuir el examen de las posiciones que se confrontaron hace medio siglo en torno a la «segunda reforma universitaria». Esta tuvo al menos dos vertientes que se enfrentaron en el período. Una, a la que los sectores críticos de izquierda denominaron «modernizadora», inscrita en el proyecto de las reformas estructurales de los países latinoamericanos, en el cual coinciden los Estados Unidos durante el gobierno del presidente John F. Kennedy, y sectores empresariales y tecnocráticos de América Latina empeñados en el desarrollo —cambios de la «matriz productiva», como se diría hoy, basados en la industrialización, la reforma agraria, la redistribución del ingreso, la modernización de los aparatos estatales, las obras de infraestructura, y el crecimiento y fortalecimiento social de las capas medias—; desarrollo que se configura idealmente, sin duda con diferencias de matices importantes que se deben tomar en cuenta, en el programa de la Alianza para el Progreso y en las propuestas de la Comisión Económica para América Latina —CEPAL— (Herrera, 1980). La segunda vertiente se configuró en torno a la propuesta a la que se denominó «reformista», la cual ponía el acento en una universidad que apoyase la transformación social (Ribeiro, 2007; Amat, 1969; Aguirre, 1973)4.
Conviene, de inicio, hacer una precisión terminológica sobre la «segunda reforma universitaria». Claudio Rama (2006) acuñó la denominación «tercera reforma» para designar los cambios de la educación superior latinoamericana que se dieron a partir de los años 80 en el contexto de las nuevas regulaciones estatales y la internacionalización de la educación superior, y más ampliamente, de los efectos de la globalización neoliberal en nuestros países, reforma que tenía como eje el mejoramiento y el control de la calidad de los servicios educativos. A su juicio, la «segunda reforma» tendría que ver con los procesos que se impulsaron entre los años 60 y 80 del siglo pasado, vinculados a la masificación ocasionada por el constante incremento de la matrícula, a una marcada diferenciación de las instituciones de educación superior y al significativo crecimiento de las instituciones privadas. Esta definición de Rama resulta plausible si se asume que los proyectos en debate durante los años 60 e inicios de los 70, tanto los que formaron parte de la vertiente de la llamada «modernización» como los que adhirieron a la autodenominada «segunda reforma», impulsaron de alguna manera las políticas que desembocarían luego en el crecimiento de la matrícula, la consiguiente masificación y la diversificación de la educación superior. Sin embargo, los partidarios de la «segunda reforma» siempre tuvieron como mira la educación superior pública, y más específicamente, la universidad pública. El examen de esas tesis permite comprender cómo se planteaban hace medio siglo las relaciones entre universidad, Estado y sociedad, y algunos temas conexos, como la correlación entre universidad y desarrollo. En esta perspectiva, interesa destacar la articulación, tanto del proyecto «desarrollista» o «modernizador» como del «reformista», con la idea de desarrollo, y más precisamente, de desarrollo nacional, en el esfuerzo encaminado a comprender los cambios operados a lo largo de este medio siglo5. El análisis de los postulados de hace medio siglo puede contribuir a la crítica de la legitimación que ha requerido la «tercera reforma», que se inscribe en un programa sin duda heredero del desarrollismo y la consiguiente modernización de las universidades, pero en circunstancias en que ha entrado en crisis la sustentación liberal-democrática de la primera y la segunda reformas. Los cambios que se llevan a cabo actualmente, que derivan de la «tercera reforma», parecen encaminarse hacia la limitación de la autonomía, del cogobierno, de la libertad de cátedra e investigación, en una circunstancia en que sería ya casi imposible articular una función «nacional» de la universidad, incluso si se sustituyese la perspectiva nacionalista por una perspectiva regional o latinoamericana o iberoamericana. Los cambios que se intentan lograr con la nueva legislación y el control gubernamental de la educación superior finalmente se llevan a cabo dentro de un contexto sobredeterminado por la tendencia a homogeneizar los sistemas de educación superior bajo el modelo estadounidense; es decir, un sistema conformado por una serie de instituciones, desde universidades de investigación que operan como corporaciones en relación con las corporaciones financieras e industriales —que en sus sueños tratan de imitar los tecnócratas— hasta los colleges de los pequeños condados, y que se caracteriza por la estructura de tres niveles en la formación profesional y científica: ciclo de formación (bachelor), maestría y doctorado. Este modelo es el que adopta hoy la universidad europea con el Proceso de Bolonia y el que tiende a generalizarse en América Latina, aunque con una serie de incoherencias, puesto que se ha tratado de imponerlo sin tomar en cuenta la cultura universitaria, las condiciones de la vida profesional, el estado de desarrollo de la ciencia y la tecnología, la disposición de recursos y la estructura del conjunto del sistema educativo.
Nuestra hipótesis es que los cambios que hoy día se intentan introducir desde los Estados, y, en el caso concreto del Ecuador, desde el gobierno del presidente Correa, tienen como sustento ideológico una versión, ciertamente actualizada, de la concepción inscrita en el desarrollismo y su proyecto de modernización de la educación superior de mediados del siglo pasado. No es extraño que junto a la reiteración de algunos objetivos y esquemas ideológicos se repitan postulados tecnocráticos y que, para alcanzar esos objetivos, se postulen mecanismos autoritarios derivados de una profunda transformación de la concepción de universidad que se ha dado en el curso de este medio siglo.
La modernización de América Latina: entre el desarrollismo y la utopía nacionalista
En la segunda mitad de la década de 1960 del siglo pasado, la transformación de las universidades latinoamericanas —tal como fue planteada desde el punto de vista de los modernizadores o desde el punto de vista de la segunda reforma— se inscribía en los programas de desarrollo y de cambio social que habían cobrado vigencia desde los años 50, y que a inicios de la década del 60 aparentemente tendría dos caminos de realización: el desarrollo capitalista o la revolución antiimperialista y socialista6. Esta supuesta alternativa, que parecía cobrar mayor sentido después de que la Revolución Cubana adoptara el rumbo hacia el socialismo7, se insertaba en el contexto de la Guerra Fría, que en gran medida fue una guerra ideológica y sobre todo de propaganda, que se sustentó en el temor generalizado ante el peligro de una conflagración atómica o nuclear que aniquilaría a la civilización o incluso a la humanidad8. En consecuencia, los debates en torno a la transformación de las universidades se inscribían en la lucha política e ideológica librada entre las corrientes que propugnaban la modernización capitalista de las sociedades, ya sea bajo la hegemonía estadounidense dentro de la Alianza para el Progreso (1961) o ya sea como un proceso nacional relativamente autónomo —expectativa contenida en los programas de la CEPAL—, y aquellas que postulaban la revolución social que se habría iniciado en América Latina con la Revolución Cubana. Sin embargo, estas tendencias polarizadas contenían dentro de ellas diversas corrientes que expresaban intereses sociales de distintos grupos, con diferentes orientaciones económicas, sociales y políticas, y en el caso de las universidades, diversas ideas sobre sus funciones sociales. Si en la superficie aparecían dos grandes programas antagónicos —o desarrollo capitalista o socialismo—, en realidad las cuestiones en debate eran bastante más complejas de determinar y diferenciar. Dentro de cada tendencia se entrelazaban posiciones a menudo contrapuestas, así como también se pueden percibir ideas y propósitos semejantes entre posiciones aparentemente antagónicas, sobre todo si se las mira críticamente a medio siglo de distancia. En este sentido, habría que examinar hasta qué punto uno y otro programa, el de la modernización y el de la revolución social, se distinguían en cuanto se refiere a los paradigmas del progreso, del desarrollo moderno sustentado en la industria y la innovación técnica; es decir, el desarrollo como aspecto del capitalismo, coincidente con la expectativa de «desarrollo de las fuerzas productivas» como condición previa al socialismo. No existían tampoco sustanciales diferencias en cuanto se refiere a las consecuencias ecológicas de la producción moderna, que fueron ignoradas tanto en los programas desarrollistas como en los revolucionarios. Asimismo, es difícil establecer diferencias sustanciales en cuanto tiene que ver con las concepciones y las funciones asignadas al conocimiento y la técnica en la actividad humana, y por consiguiente respecto de la relación entre la humanidad y la naturaleza. Las concepciones epistemológicas que subyacían en las expectativas de desarrollo ilimitado fundadas en la técnica eran sustancialmente semejantes, puesto que derivaban de la Ilustración y el positivismo, y contaban con la evidencia del progreso en el mundo moderno industrializado. En consecuencia, las distintas posiciones que se confrontaban hacia mediados del siglo pasado tenían un horizonte común: el desarrollo, concebido inicialmente como un «despegue» desde las condiciones de atraso para encauzar a los países latinoamericanos en la vía del desarrollo capitalista siguiendo el modelo de los países avanzados —a la estela de la tesis de Walt W. Rostow—, sea este un proceso articulado al desarrollo de los países capitalistas centrales, o sea un proceso capitalista autónomo que tendría que impulsar las bases técnicas nacionales para la industrialización. Algo semejante se postulaba desde la óptica del marxismo «ortodoxo» o «soviético» —dominante en el pensamiento de la izquierda latinoamericana, aun en sectores que se distanciaban críticamente del estalinismo—, que consideraba el desarrollo de las fuerzas productivas como condición previa para cualquier proceso socialista. En este sentido, la idea de desarrollo en América Latina fue una versión de la idea moderna de progreso, entendido este como dominio del hombre sobre la naturaleza para superar la escasez, como despliegue de la técnica moderna que provenía del conocimiento científico que sostenía los procesos de industrialización en gran escala. La idea de desarrollo, como lo percibieron algunos teóricos vinculados a la CEPAL, implicaba ciertamente una continuidad de la idea de progreso que había hegemonizado gran parte de los debates intelectuales y políticos del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX (Pinto, 1968).
Las diferencias tenían que ver, en cambio, con la orientación y la hegemonía social y política de tales programas de desarrollo: ¿qué fuerzas sociales, qué intereses confluían o entraban en pugna para definir sus líneas estratégicas? Los debates sobre la historia de América Latina, sobre el desarrollo y el consiguiente subdesarrollo, sobre las interrelaciones entre metrópolis y periferia, es decir, sobre la dependencia, fueron especialmente intensos durante los años 60 y 70 del siglo pasado, en el contexto del inusitado impulso que tuvieron las ciencias sociales. Este impulso se debe, en importante medida, a los estudios realizados en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas que dirigió el economista Raúl Prebisch entre 1950 y 1963 (Bielschowsky, 1998). Prebisch, ya en 1949, había publicado El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas, libro que, se ha dicho, constituye el manifiesto de la economía estructural y que inicia el debate a que nos referimos. Más tarde, y dentro de la propia CEPAL, surgiría la teoría de la dependencia, cuya tesis fundamental considera que el subdesarrollo de América Latina, y en un sentido más amplio, de los países periféricos, es consecuencia de la dependencia respecto de los países del capitalismo central, surgida en los procesos coloniales y configurada dentro de la división internacional del trabajo inherente al desarrollo del sistema capitalista mundial. Más tarde confluirían en el debate las corrientes provenientes del estructuralismo cepaliano y el marxismo, dando lugar a las distintas líneas de interpretación de la dependencia. Se suele distinguir tres corrientes dentro de la teoría de la dependencia: la estructural de la CEPAL, en que se inscriben Prebisch, Ponce, Furtado, Sunkel; la que surge de esa corriente, pero recibe la influencia del marxismo, en que destacan Cardoso y Faletto; y la «neomarxista», en la que inscriben, entre otros, Marini, Dos Santos y Bambirra, la cual intenta comprender el desarrollo y el subdesarrollo como aspectos complementarios dentro del sistema capitalista mundial (cf. Furtado, 1964; Pinto, 1968; Cardoso y Faletto, 1969; Matos, 1969; Jaguaribe, 1969; Dos Santos, 1969; Marini, 1973. Una crítica a la teoría de la dependencia desde una línea marxista ortodoxa provino de Agustín Cueva, 1977, que contestó Vania Bambirra, 1978; más tarde, Dos Santos, 2003, ofrecería un análisis histórico y crítico de la teoría y su pertinencia)9. En el núcleo del debate de las ciencias sociales, y en consecuencia de la política, en primer término la política económica, se encuentra la discusión en torno a la posibilidad de un desarrollo autónomo. El desarrollo suponía, en cualquier caso, y como ya se venía sosteniendo desde décadas anteriores, liquidar la «sociedad tradicional» caracterizada por el predominio del mundo agrario sobre el urbano, por el consiguiente predominio de la agro-exportación y la exportación de minerales sobre la industrialización, y por la persistencia de formas premodernas de relación entre los terratenientes latifundistas y los trabajadores agrícolas. El desarrollo implicaba superar el Estado oligárquico, hegemonizado por oligarquías terratenientes, agro-exportadoras, para establecer la «sociedad moderna», con predominio de los centros urbanos, con una economía sustentada en la industria, ella misma sostenida en la sustitución de importaciones y luego de las exportaciones, con un Estado liberal-democrático que fuese capaz de impulsar procesos de reforma agraria y de distribución del ingreso (Cardoso y Faletto, 1969; CIES, 1973). Una primera diferencia se puede establecer entre quienes postulaban el desarrollo nacional autónomo, dirigido por burguesías nacionales con vocación empresarial, que podían impulsar la industrialización y la reforma agraria, y que podrían contar con el apoyo popular de los trabajadores urbanos y el campesinado —una corriente influenciada por la CEPAL, por la inicial teoría de la dependencia—; y de otra parte, quienes sostenían que el proceso de modernización debía darse en alianza con los capitales extranjeros interesados en la industrialización y las transformaciones agrarias —el programa de la Alianza para el Progreso—. En la izquierda de orientación marxista, el debate hasta cierto punto reflejaba estas líneas fundamentales: o se sostenía que el desarrollo de las fuerzas productivas era condición sine qua non para el socialismo, y por tanto se requería de un proceso de liberación nacional sustentado en la alianza de las burguesías nacionales, las ascendentes capas medias (burocracia, profesionales de libre ejercicio, maestros, ejército), los obreros y los campesinos, a fin de impulsar el desarrollo nacional autónomo —tesis mantenida sobre todo por los partidos comunistas (cf., para el caso ecuatoriano, Ibarra, 2013)—; o, desde otras posiciones más radicales, se postulaba que solo una revolución socialista podía impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas con base en la alianza de obreros y campesinos (Frank, 1976; Marini, 1973), como había sucedido en China y Cuba. Si la primera de estas corrientes ponía sus expectativas de desarrollo en las burguesías nacionales, la segunda partía de colocar al Estado como fuerza propulsora del desarrollo, aunque desde luego se trataba de un Estado diferente, una «dictadura de los trabajadores» o «democracia popular».
En consecuencia, la cuestión nacional se vinculaba a la problemática del desarrollo: para las corrientes que cabe ubicar dentro del liberalismo, la democracia cristiana y la socialdemocracia, o bien el desarrollo era un proceso autónomo de las naciones latinoamericanas, o bien un proceso que requería la alianza con los capitales foráneos, especialmente los estadounidenses. En la izquierda de orientación marxista: o bien el desarrollo era premisa para el socialismo, lo que requería la liberación nacional —a la que se añadía «la liquidación de los rezagos feudales»—, o bien la revolución socialista era condición esencial del desarrollo y de la emancipación frente a la dependencia del imperialismo. Hay que tomar en cuenta que el nacionalismo implícito en los postulados del desarrollo autónomo y de la liberación nacional tenía en la mira las alianzas entre sectores liberales o socialdemócratas minoritarios y sectores populistas —por caso, sectores del peronismo argentino o de los sucesores de Vargas en Brasil— y la izquierda más apegada a la ortodoxia del marxismo soviético. Esta concepción del desarrollo autónomo como vía al socialismo quizás tuvo su última expresión en la Unidad Popular, el frente político que llevó a Salvador Allende al gobierno de Chile en 1970. Es preciso anotar que en Chile no hubo una tradición populista, como en el caso de Argentina, México o Brasil. En este último país, el desarrollo nacional autónomo fue el objetivo de los gobiernos de Kubitschek y Goulart. En México, las tendencias nacionalistas asociadas al desarrollo se generaron dentro del Estado y del partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de la fase que corresponde estrictamente a la revolución; ya Lázaro Cárdenas en la década del 30 representaba esta tendencia nacionalista.
Las tendencias nacionalistas de América Latina tuvieron un indudable componente antiimperialista, que se iría acentuando a lo largo del siglo pasado, luego de la Primera Guerra Mundial. Las intervenciones estadounidenses en los países latinoamericanos, tanto las militares directas —en Guatemala, 1954; en República Dominicana, 1965—, como las intervenciones a través de aparatos como la CIA y otros semejantes —Cuba, 1961; Chile, 1973, y muchas otras— en casi todos los países del continente, fueron ciertamente manifestaciones de los intereses políticos imperiales de Estados Unidos. A raíz de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, su hegemonía en el continente adquirió la forma de dirección de la alianza militar de los países americanos; luego, durante el gobierno de Truman, es decir ya en el período de la Guerra Fría, la alianza supeditada a la dirección estadounidense continuó bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y más tarde, durante el gobierno de Kennedy —y, en consecuencia, de manera contemporánea a la Alianza para el Progreso—, surgiría la Doctrina de la Seguridad Nacional, que proclamaba que el comunismo era una amenaza que debía ser combatida en un doble frente, como enemigo externo y como enemigo interno. Estados Unidos se encargaría del primer frente, es decir, de contener a la URSS, China y Cuba; mientras el combate en el frente interno, es decir, a los movimientos insurreccionales, a las acciones políticas de la izquierda y a los movimientos sociales de protesta, quedaba en manos de los Estados latinoamericanos y sus ejércitos (Leal Buitrago, 2003). La Doctrina de la Seguridad Nacional se convirtió de esta manera en fundamento ideológico y de supuesta legitimidad de las dictaduras militares desde la década de 1960. Frente al intervencionismo estadounidense, el antiimperialismo latinoamericano del siglo XX reivindicó la continuación de la lucha por la independencia y de la lucha decimonónica contra los intereses imperiales ingleses y franceses, de ahí que propusiera como objetivo una «segunda independencia». La presencia de los capitales extranjeros en América Latina se había iniciado en el siglo XIX, a través de empréstitos para obras de infraestructura —construcción de líneas férreas—, de inversiones directas en el comercio de exportación e importación, o de inversiones en la minería e incluso en la agricultura de exportación, los llamados «enclaves». La presencia de capitales norteamericanos en la región cobró importancia luego de la Primera Guerra Mundial. Después de la independencia política frente a España y Portugal, prosiguió el colonialismo —o la dependencia— por la supeditación de nuestros países a los intereses imperiales de Inglaterra y Francia durante el siglo XIX, supeditación que provocó además el «colonialismo mental» al que se refirieron críticamente algunos destacados intelectuales latinoamericanos de la época, que prosiguió más tarde bajo la dependencia de los Estados Unidos. En tal contexto, se trataba de alcanzar la independencia económica y la emancipación mental de América Latina (Roig, 2003). Sin embargo, más allá de las expectativas depositadas en las burguesías latinoamericanas para impulsar un desarrollo relativamente autónomo, los intereses del capital extranjero, especialmente de Estados Unidos, confluyeron con los intereses de las burguesías vinculadas a la modernización, más que con los de las oligarquías agrarias tradicionales. Esto es evidente sobre todo en aquellos países donde se había iniciado la industrialización: México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay10. Y no solo ello, sino que la modernización capitalista se dio, contra las expectativas de quienes esperaban una alianza democrática de burguesías nacionales, trabajadores y capas medias, en un marco de represión a los trabajadores a fin de mantener salarios bajos y hacer frente a la creciente migración de campesinos a las ciudades en circunstancias en que no hubo el correspondiente crecimiento de las fuentes de trabajo. De esta suerte, si bien la Alianza para el Progreso postulaba como aspecto del desarrollo la democracia liberal como régimen político necesario para América Latina (OEA, 1967), a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, al menos hasta los gobiernos de Reagan y Bush padre, los Estados Unidos impulsaron y apoyaron los golpes de Estado y las dictaduras militares, con todas las consecuencias de autoritarismo, violación de los derechos humanos y aun genocidio. En estricto rigor, se podría decir que tan solo los gobiernos de Eduardo Frei en Chile, Fernando Belaúnde en Perú y Rómulo Betancourt en Venezuela expresaron los objetivos liberales de la Alianza para el Progreso que se fijaron en Punta del Este.