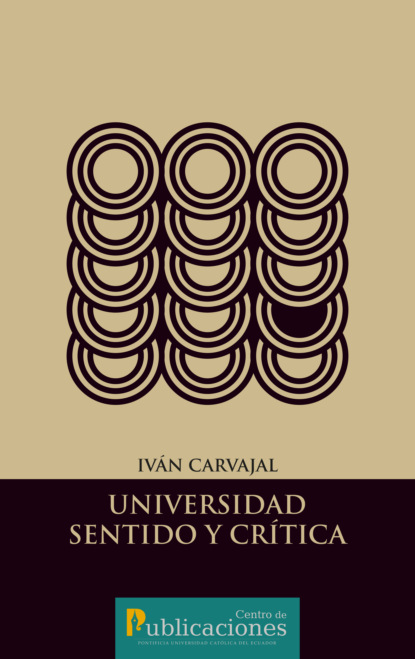- -
- 100%
- +
En otro plano, el de los postulados políticos, es igualmente manifiesta la distinción que se establece entre las corrientes políticas y sus representantes en el debate teórico que se libró en torno a la democracia: en una orilla se ubicaron los defensores de la «democracia liberal», representativa, basada en la división de poderes —el «mundo libre»—; en la otra, los partidarios de la «democracia popular», esto es, de la concentración del poder en el gobierno revolucionario, que sustentaría su poder en una organización general del pueblo. Uno de los aspectos más inquietantes de la historia política de América Latina tiene que ver con la posición de los actores políticos respecto de la democracia. La tradición liberal decimonónica, que traslada a nuestros países las ideas jurídicas y de organización estatal surgidas en Europa, sobre todo de la Revolución Francesa y del parlamentarismo inglés, y que se expresan en algunos principios constitucionales —división de poderes, elecciones, libertades de pensamiento, credo, expresión, movilización de las personas, libertad de empresa—, tuvo a menudo restricciones derivadas de la propia estructura social. A ello se junta lo que parece ser una escisión constante entre el liberalismo político cuyo objetivo es la democracia moderna, y el liberalismo económico, centrado en los libres juegos del mercado. De ahí que en ocasiones el liberalismo económico se haya vinculado a políticas autoritarias —como sucedió con la imposición de las políticas económicas durante las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80 del siglo pasado—. Pero también sucede lo contrario: políticas sociales relacionadas con la redistribución del ingreso han sido impulsadas por regímenes autoritarios, como aconteció en regímenes populistas —por caso, durante el primer gobierno de Perón o el gobierno de Getulio Vargas—. La izquierda de orientación marxista, hasta finales del siglo pasado, o postuló un uso instrumental de la democracia liberal —los partidos comunistas— o desconfió e incluso se opuso a la participación en la democracia liberal —los movimientos guerrilleros de mediados del siglo XX—. Entre liberalismo y marxismo se puede ubicar la que más tarde será reconocida como corriente socialdemócrata, que intentó consolidar la democracia representativa liberal como soporte del desarrollo, y que postulaba el propósito de constituir, también en América Latina, el Estado de bienestar. A esta corriente, aunque proveniente de la derecha conservadora y vinculada a la doctrina social de la Iglesia, se sumó la democracia cristiana, que cobró fuerza en algunos países, sobre todo en Chile, especialmente luego del Concilio Vaticano II. Las vicisitudes políticas de la democracia liberal en el período, especialmente en momentos de crisis económicas, dieron lugar a regímenes populistas y autoritarios, y a dictaduras civiles o militares. Al tiempo, en la otra orilla, la «democracia popular» cedía rápidamente el paso a la dictadura del partido único y a la dictadura del caudillo revolucionario dentro del partido, lo que suprimía la disensión en el seno de la sociedad, y con ello, la vía para las disensiones y los consentimientos democráticos. No obstante, la cuestión política que con mayor intensidad aparece en las confrontaciones ideológicas de la época es aquella que determina la partición entre la aceptación de la hegemonía estadounidense, de un lado; y el nacionalismo, en ocasiones vinculado al latino-americanismo, de otro. Tanto los populismos —peronismo en Argentina, varguismo y sus sucesores en Brasil— como buena parte de la izquierda inspirada en el marxismo soviético —más allá de las distinciones que introdujo la disensión chino-soviética hacia 1960, y más allá de la confrontación entre quienes impulsaban la vía armada y quienes participaban en procesos electorales— postularon como objetivo político completar la independencia nacional a través de una «segunda independencia» de los países latinoamericanos, esto es, alcanzar la independencia económica y a la vez impulsar la emancipación mental o cultural (Roig, 2003; Terán, 2004; Sarlo, 2007)11. Esta «segunda independencia» sería la continuidad histórica de los proyectos de emancipación de Bolívar, de Martí, de Sandino12. A propósito de los populismos, hay que tener en cuenta la influencia en ellos del fascismo europeo, especialmente del fascismo italiano, en la formación de su matriz ideológica nacionalista durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se debe considerar para el caso del nacionalismo de los movimientos de izquierda, comunistas o socialistas, la influencia de la estrategia de los frentes amplios antifascistas de la Internacional Comunista, estrategia que surgió luego de la victoria electoral del nazismo en Alemania y que en América Latina se entendió como alianza para el desarrollo entre las burguesías nacionales, la clase obrera y las capas medias (Ibarra, 2013); y luego la influencia de los procesos de liberación de las colonias africanas y asiáticas sometidas a los imperios europeos, que culminan en la larga guerra de liberación de Vietnam contra el dominio francés primero, y contra la intervención estadounidense después, que concluyó apenas en 1976. Desde luego, como se ha indicado anteriormente, había otros sectores de la izquierda que postulaban un proceso revolucionario inmediatamente socialista, en la estela de Ernesto «Che» Guevara, pero que no dejaban de apuntalar su propuesta en el marco de la nación, aunque esta pudiese adquirir, dentro de tal concepción ideológica, la dimensión de América Latina en su conjunto. Los movimientos de masas vinculados al populismo, y los movimientos insurreccionales relacionados con algunos grupos de izquierda —provenientes de distintas corrientes y partidos: marxistas, populistas, socialdemócratas y aun de grupos cristianos surgidos luego del Concilio Vaticano II— respondían en general a estos lineamientos, aunque entre esos movimientos existieron diferencias que en ocasiones les llevaron a enfrentarse entre sí con la misma violencia que lo hacían contra sus adversarios estratégicos.
Más allá de su posición anticolonialista o antiimperialista, en el núcleo de esas corrientes nacionalistas se puede advertir la persistencia de la idea de nación surgida en la modernidad europea y de sus funciones: la integración de la diversidad étnica, lingüística y social dentro de la nación de Estado; la legitimación de la unidad territorial y la centralización política impuestas por el Estado soberano, por el poder político; por tanto, la subsunción de las diferencias sociales y étnicas dentro de la nación de Estado, la subsunción de lo múltiple en la unidad e identidad de la nación o del «pueblo». La formación de la nación y del Estado nacional introduce la cuestión de la identidad, que ha sido acuciante en el pensamiento latinoamericano desde mediados del siglo XIX (Roig, 2001; Terán, 2004)13. De hecho, la emergencia durante las últimas décadas del siglo XX de los movimientos «indígenas»14 en varios países de América Latina —México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil— ha puesto en evidencia tanto la imposibilidad de integración de la población indígena dentro de la nación de Estado, como la fractura inherente a la diversidad étnica heredada de la Colonia. Otro tanto se puede decir acerca de la población afro-americana. No es este el lugar para examinar si la declaratoria de «Estado plurinacional» con la que se inician las actuales constituciones de Ecuador y Bolivia resuelve esta crisis inherente a la organización social y política, o si más bien es la expresión de su imposibilidad de resolución dentro de los actuales Estados «nacionales»; pero cabe anotar que, cuando menos, es una expresión de esta profunda fractura de las sociedades latinoamericanas.
El auge de las corrientes nacionalistas, antiimperialistas y latinoamericanistas, a un tiempo, coincidió con el singular impulso cultural que se produjo en los ámbitos de la literatura, las artes plásticas y la música latinoamericanas a partir de las vanguardias, y que hacia mediados del siglo confluyó con el ya mencionado desarrollo de las ciencias sociales y de las humanidades—historia económica y social, sociología, antropología, los esfuerzos encaminados a configurar una filosofía latinoamericana, dentro de la cual se inscribe la denominada filosofía de la liberación, y el surgimiento de la teología de la liberación—.
En síntesis, la idea de desarrollo tal como se presenta en la Carta del Este que dio origen a la Alianza para el Progreso, en las formulaciones de la CEPAL, en la teoría de la dependencia y en los planteamientos populistas y marxistas que postulaban la liberación nacional, junta una serie de propósitos articulados en torno a la industrialización y el consiguiente progreso técnico y científico: la urbanización, la reforma agraria, la redistribución del ingreso, el desarrollo del mercado interno, la diversificación de las exportaciones, la modernización de los aparatos estatales (la tecno-burocracia), la planificación (Leiva, 2012, Terán, 2004), la intervención del Estado en la construcción de infraestructura, la alfabetización general de la población, el impulso a la educación (y dentro de esta, de la educación superior), la mejora sustancial de la salud de la población. En una frase, se podría decir que el desarrollo apunta al Estado de bienestar. En los países de mayor desarrollo capitalista relativo, como México, Brasil y Argentina, se planteó entonces el paso de la industrialización de bienes de consumo duraderos a la siderúrgica y la industria pesada, mientras en países como el Ecuador apenas se iniciaba la producción de bienes de consumo duradero. Se postuló también, como condición del desarrollo, la creación de mercados y alianzas comerciales, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que nunca llegó a tener un peso decisivo en la economía latinoamericana. En todos estos propósitos hay concordancia entre los distintos programas políticos, desde la Alianza para el Progreso hasta la liberación nacional, pasando por el «centro», esto es, el desarrollo autónomo postulado por la CEPAL. Sin embargo, en las condiciones de América Latina, incluso en los períodos de crecimiento, hubo fuertes presiones sociales que surgían de la imposibilidad de insertar a la masa de trabajadores desplazados del campo a las ciudades en el curso de los procesos de industrialización, lo que derivaba en la marginación y la pobreza, e implicaba que los Estados recurriesen a la fuerza para controlar a la masa de trabajadores y para sostener políticas de bajos salarios derivados de las dificultades de la industrialización.
Hacia mediados de siglo había ya conciencia de que el desarrollo estaría condicionado por la capacidad de ahorro e inversión internos de los países latinoamericanos, y en consecuencia, por las condiciones en general desfavorables de los términos de intercambio con los países centrales, los déficits de las balanzas de pago, los costos onerosos de las deudas (Cueva, 1977; Bielschowsky, 1998). La inversión externa, que crece en el período, implicaba por su parte el retorno de ganancias e intereses desde los países de América Latina hacia los países centrales, y la consiguiente descapitalización de aquellos. Más aún, buena parte de las inversiones que realizaban las empresas extranjeras surgía de fondos «ajenos» provenientes de los propios países latinoamericanos (Cueva, 1977). Además, en el período era ya notoria la hegemonía que había alcanzado en la región el capital financiero sobre el capital productivo, acorde con el proceso global del sistema capitalista mundial.
4 En adelante, haremos uso de estos términos para distinguir las dos vertientes que postularon la transformación de la universidad a mediados del siglo XX.
5 Ese medio siglo corresponde a la vida universitaria de mi generación: como estudiantes, estuvimos involucrados en la lucha por la «segunda reforma»; como profesores, vivimos las vicisitudes de la modernización realmente existente, las restricciones impuestas luego por las políticas neoliberales, la falta de compromiso de los gobiernos para impulsar la educación superior, y finalmente la ofensiva tecnocrática de nuestros días.
6 En este acápite se tomarán las grandes líneas de pensamiento dominante en los debates de la época que tenían relación con la modernización o la reforma de las universidades, lo cual, desde luego, implica una visión desde la óptica ecuatoriana, que deja de lado las notables diferencias regionales o nacionales que pueden establecerse en una consideración histórica más prolija.
7 En septiembre de 1960, con la Declaración de La Habana, que respondía a la Declaración de la OEA reunida en San José de Costa Rica en agosto del mismo año.
8 Sin embargo de que la Guerra Fría se iría debilitando o moderando a lo largo de la década, especialmente por la política de coexistencia pacífica entre sistemas que adoptó la URSS, la propaganda militar y, por tanto, los medios de comunicación de masas alimentaban la sensación del conflicto permanente y aun la inminencia de la confrontación nuclear. El carácter disuasivo del militarismo de las potencias solo se percibió más tarde, durante el evidente declive soviético, desde la época de Brezhnev hasta la perestroika y el derrumbe de la URSS.
9 Para esta parte de mi ensayo, me ha sido de enorme utilidad el trabajo Estrategias de desarrollo en América Latina y sus aplicaciones en Ecuador. Del desarrollismo al neoliberalismo, de Fernando Carvajal (2013), aún inédito.
10 En los primeros estudios sobre la industrialización se sostenía que esta se había iniciado y había cobrado impulso a través de la sustitución de importaciones, en el contexto que sigue a la crisis de 1929, luego, durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra. Posteriormente se ha cuestionado este supuesto (Cardoso y Faletto, 1969; Cueva, 1977). No obstante, la industrialización siempre entró en pugna con los intereses de los grupos latifundistas tradicionales, en parte por el control de la mano de obra y en parte por la necesidad de crear un mercado interno.
11 «[L]ogramos ser independientes de un poder como fue el metropolitano español o portugués, pero bien pronto descubrimos que no estábamos emancipados respecto de prácticas sociales y políticas heredadas de aquellos regímenes, hecho que restaba alcances y efectividad a la independencia alcanzada» (Roig, 2003: 43).
12 Benjamín Carrión y otros intelectuales de izquierda llegaron incluso a formar un movimiento político denominado «Segunda independencia» hacia finales de la década de 1960 en el Ecuador.
13 Roig intenta en este artículo establecer una diferencia entre nación y Estado nacional, necesaria para las corrientes nacionalistas de izquierda, que se ven en el caso de afirmar el sentido histórico de la nación en que se sustenta la posibilidad de la emancipación o liberación, a la vez que cuestionar el carácter del Estado y del poder político «oligárquico» que le ha sido inherente.
14 Por cierto, un término nada feliz para designarlos.
II MODERNIZACIÓN UNIVERSITARIA EN AMÉRICA LATINA
El debate entre «modernización» (o «integración») y «reforma universitaria»
En el contexto del desarrollismo, la «modernización» —o «integración», como prefería llamarla Darcy Ribeiro— postulaba transformar las universidades latinoamericanas tomando como modelo a las universidades estadounidenses, lo que implicaba tener en la mira tanto la eficiencia tecnológica para impulsar los procesos de industrialización como la formación de la tecnocracia que requería el aparato de Estado. La «segunda reforma», por su parte, intentaba continuar y actualizar la vía democrática y nacional que, a juicio de sus impulsores, se había iniciado con el movimiento reformista de la Universidad de Córdoba en 1918, y había instaurado los principios liberales que rigieron la relación entre universidad, Estado y sociedad en la región desde los inicios de la tercera década del siglo pasado en adelante: autonomía institucional respecto de los gobiernos y dentro del Estado; inviolabilidad del recinto universitario; cogobierno compartido por profesores y estudiantes; libertad de pensamiento y por consiguiente libertad de cátedra, de expresión y de investigación; establecimiento de concursos públicos para la provisión de cátedras; impulso de la función cultural de las universidades en la sociedad a través de la llamada extensión universitaria, que en ocasiones dio lugar a la creación de «universidades populares» e incluso «de universidades obreras» (Barros, 1918; Allard Neumann, 1973; Roig, 1998). La universidad asumimó a través de esos principios un rol fundamental en la construcción de la democracia liberal en nuestros países. Los principios de la Reforma de Córdoba tenían desde luego antecedentes: la representación estudiantil en la elección de autoridades universitarias existía ya en la Universidad de Montevideo desde 1878; en 1908 se reunió en Uruguay el Primer Congreso Internacional de Estudiantes de América, que planteó la representación de los estudiantes en los órganos colegiados de dirección de las universidades. En 1916, José Ingenieros expuso algunas ideas renovadoras en «La Universidad del porvenir», que alentaron a los jóvenes reformistas dos años más tarde15. En cuanto a la creación de universidades populares u obreras, vinculada a la extensión universitaria, se ha señalado la influencia del anarquismo que llegó a la Argentina con los obreros italianos inmigrantes. En cuanto a la autonomía universitaria, Mayz Vallenilla (2001) observa que en la formación de las universidades latinoamericanas, o más precisamente hispanoamericanas, confluyen ideas y formas institucionales que provienen de las universidades coloniales y de la universidad alemana constituida bajo el modelo propuesto por Humboldt. De las universidades coloniales, las hispanoamericanas habrían heredado, a juicio del filósofo venezolano, la característica fundamental de las universidades medioevales, «el supuesto fundamental que sostendría la idea o modelo encarnado por ellas: su índole monádico-sustancialista». Esta idea o este modelo, inherente a la sociedad feudal medioeval, estaría en la base de la idea de autonomía retomada luego, en el siglo XX, por las universidades hispanoamericanas: la idea de que cada universidad es una entidad autárquica, autosuficiente, subsistente por sí misma. De ahí que se haya reivindicado, de modo consiguiente, la inviolabilidad de sus recintos, de su claustro, la protección de sus límites. Para Mayz Vallenilla, sin embargo, esta idea de autonomía de la universidad medioeval se modifica al conjuntarse con la influencia de la idea fundamental de la universidad alemana: la autonomía surge de la finalidad misma de la universidad que, para Humboldt, es la investigación y el progreso de la ciencia, es decir, de la actividad de la razón. Para el Idealismo, la razón es autónoma, es libre; por tanto su lugar, la universidad, debe asegurar esa libertad, y para ello debe ser ella misma autónoma. Otra observación de Mayz Vallenilla que merece ser tomada en cuenta se refiere al cogobierno en conexión con la autonomía. La autonomía es una idea próxima a la de soberanía, el cogobierno se asocia con la democracia. De esta manera, según el filósofo venezolano, a partir de una operación analógica se llegó a entender que la universidad era una suerte de «república democrática», con una ciudadanía integrada por «ciudadanos universitarios», esto es, los profesores, los estudiantes e incluso los egresados. Bajo esta concepción de la universidad, la Federación Universitaria de Chile, en 1922, llegó a postular que estudiantes, profesores y egresados formaban el «pueblo universitario». Sin duda, la Reforma de Córdoba fue una irrupción que tuvo múltiples repercusiones en América Latina, sin que la haya precedido, no obstante, una amplia discusión filosófica, como la que antecedió en cambio a la fundación de la Universidad de Berlín en 1810. Dice Mayz Vallenilla: «Frente a la ordenada y sistemática discusión filosófica que precedió a la reforma de las universidades alemanas [en la que participaron sobre todo Fichte, Schelling, Schleiermacher y Humboldt], la llamada Reforma de Córdoba fue como una impetuosa vorágine de ideas y acontecimientos de cuyo seno emergieron los más diversos e inesperados efectos» (Mayz Vallenilla, 2001).
La aplicación de los principios de la Reforma de Córdoba en las décadas siguientes estuvo determinada por las vicisitudes políticas de los países hispanoamericanos. En momentos críticos, los gobiernos, sobre todo las dictaduras civiles y militares, clausuraron, intervinieron o reorganizaron las universidades, especialmente cuando los movimientos estudiantiles los confrontaban políticamente. La asignación de rentas estatales siempre fue un mecanismo de presión y control gubernamental, puesto que en América Latina era —y es— imposible que las instituciones universitarias contaran con los recursos económicos y los mecanismos de financiación que posibilitarían su independencia económica, como sucede con algunas grandes universidades de investigación estadounidenses o europeas. De ahí que en América Latina las tensiones entre las universidades y los gobiernos hayan sido constantes a partir de la primera reforma, como lo siguieron siendo durante y luego del período de la llamada modernización. En efecto, los conflictos entre universidad y gobierno vuelven a aparecer en momentos cruciales, como sucedió con la huelga de la UNAM en 1999-2000, y más recientemente, con las movilizaciones de los estudiantes chilenos en 2011-2012, que lograron colocar en la agenda política del actual gobierno chileno (Bachelet) el cambio de la ley de educación superior.
Los postulados de la modernización y aquellos de la reforma universitaria se articularon dentro de los planteamientos, respectivamente, del «desarrollismo» y de la «transformación social» de América Latina en el período comprendido entre 1960 y 1980. Pese a las diferencias que se pueden observar entre los países latinoamericanos en cuanto se refiere a su situación económica y sus conflictos sociales, diferencias determinadas por su situación geográfica, por los recursos naturales disponibles —especialmente para la exportación a los países capitalistas centrales, es decir, a Estados Unidos y Europa occidental—, por la consiguiente modalidad de inserción en la división internacional del trabajo, y por los procesos previos de urbanización, industrialización y transformación capitalista del campo, como hemos visto, existían hacia mediados del siglo pasado problemas comunes que caracterizaban a la región durante este período; los programas de desarrollo de la época ponían en evidencia esos problemas. Aquel fue un período de modernización capitalista que implicó una reorganización de las formas de inserción de los países de América Latina dentro del sistema capitalista mundial, sistema estructurado bajo un claro dominio político y económico de los Estados Unidos, caracterizado por la hegemonía del capital financiero y por la expansión de las corporaciones multinacionales. Fue un período de reorganización de la dependencia estructural de América Latina con respecto a la hegemonía de los Estados Unidos, pero también un período de cambios importantes en la economía de los países latinoamericanos, vinculados al crecimiento del capital financiero y la industria, a la constitución de nuevas hegemonías sociales y políticas en medio de luchas sociales que en varios países terminarían en gobiernos dictatoriales, especialmente en el Cono Sur, y en sangrientas guerras civiles en Centroamérica.
Los cambios que se produjeron en las estructuras económicas y sociales y en las instituciones políticas de los Estados durante el período trajeron consigo presiones sobre las instituciones universitarias, que se vieron obligadas a modificar sus viejas estructuras. El mercado laboral se expandió y diversificó desde los años 40 y 50, con diferencias entre los distintos países por el grado de desarrollo capitalista alcanzado; con ello, surgieron demandas de formación en nuevas profesiones a partir de la demanda proveniente de los sistemas productivos, la organización de las empresas, el crecimiento del comercio y las finanzas, y la ampliación y modernización de las burocracias estatales. Se desarrollaron las profesiones vinculadas a la agroindustria, la extracción y exportación del petróleo, la metalurgia; se diversificaron y crecieron las demandas de profesionales relacionados con los servicios de salud, de educación, del comercio. Las expectativas de desarrollo técnico demandaban no solamente la formación de ingenieros, sino la formación de tecnólogos16 y científicos, especialmente en los países con mayor desarrollo relativo en la región, como México, Brasil y Argentina. El proceso de formación de científicos dependió de políticas gubernamentales no siempre consistentes, entre ellas, políticas de becas para prepararlos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, y para crear posgrados en las universidades nacionales (Schwartzman, 1980). En la época, comienza a cambiar la figura del intelectual y surge, cada vez con mayor peso en relación con la política y la participación en los gobiernos, la figura del técnico, del especialista, del experto (Terán, 2004).