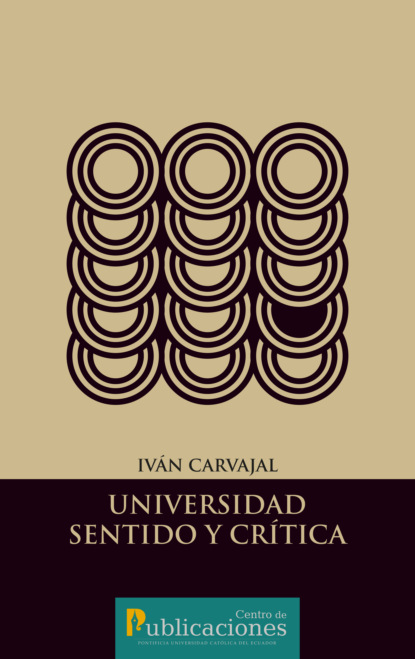- -
- 100%
- +
Las capas medias presionaban fuertemente por la ampliación de la matrícula en la educación superior, que había sido tradicionalmente elitista, pero que luego, de modo notable a partir de la década de 1960, pasaría a ser un importante mecanismo de movilidad, ascenso social, formación y crecimiento de la «clase media». Asimismo, las instituciones comenzaron a abrir sus puertas a un número creciente de mujeres, quienes ampliaban sus intereses profesionales hacia nuevas carreras técnicas, a más de la pedagogía y la enfermería, campos a través de los cuales habían iniciado su inserción en las universidades. Es un período en que se constata un importante incremento de la matrícula y del número de las instituciones de educación superior; esta se expande geográficamente y se crean centros educativos en las ciudades de mediana y aun de pequeña dimensión. Sin embargo de que la explosión de la matrícula se producirá en la década siguiente, durante los años 60 se inicia la «masificación» de los sistemas de educación superior latinoamericanos, la cual sin duda afectará a la «calidad» de los estudios, especialmente si esta se mide en términos de eficacia y eficiencia. A la vez, la educación superior se diversifica, y con el surgimiento de nuevas disciplinas y la formación en nuevas profesiones, las universidades se tornan más complejas.
Este proceso de cambio de las universidades no era ajeno, desde luego, a las tendencias en pugna dentro de la modernización capitalista. Por consiguiente, no asombra que en esa época surgieran proyectos para cambiar las universidades latinoamericanas que se inspiraban en el modelo de las universidades estadounidenses, e incluso que se buscara e implantara el tutelaje de algunas de estas sobre universidades latinoamericanas. Más aún, para la modernización de las universidades y con base en planes de desarrollo elaborados para ese fin —requisito que debía cumplirse para obtener préstamos de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, fundado en 1959— se firmaron convenios con organismos de financiamiento externo, que en ocasiones fueron considerados, sobre todo por la izquierda, como mecanismos de injerencia que imponían modificaciones al sistema universitario y que no siempre respondían a las necesidades de las instituciones o de las naciones. Esta estrategia de modernización universitaria tendía a impulsar cambios que permitiesen a las universidades dar respuestas eficientes a las nuevas demandas sociales y económicas de la modernización capitalista, ciertamente dependiente de la hegemonía estadounidense. La impronta de esta estrategia alcanzó incluso a las ciencias sociales, especialmente la sociología y la economía, que se transformaron en un amplio campo en disputa entre corrientes de pensamiento; por ello, no resulta extraño encontrar convenios que entonces se firmaron entre universidades latinoamericanas y estadounidenses, en los que primaban criterios relacionados con lo que serían orientaciones decisivas para las políticas económicas y sociales de las siguientes décadas (para el caso de Chile, como ejemplo, cf. Correa Sutil, 2004).
Por su parte, desde la izquierda surgieron propuestas de reforma que postulaban la inserción de las universidades en los procesos de cambios democráticos, desde una perspectiva nacionalista y antiimperialista. Para los intelectuales y universitarios de izquierda de esos años se planteaba un problema específico: ¿cómo impulsar una reforma universitaria antes de que se diera un proceso revolucionario? ¿Cómo convertir la universidad, que es una institución de Estado y sobre todo una institución conservadora, en agente del cambio revolucionario? Las capas medias pugnaban porque la universidad sirviese al ascenso social a través de la titulación profesional, por lo que presionaban por la ampliación del ingreso y la expansión de la matrícula, aunque no necesariamente por la calidad académica, y desde luego no tenían ningún interés en que la universidad fuese agente de transformaciones revolucionarias del sistema social. A menudo, en la «vieja universidad» dominaban grupos internos conservadores con el suficiente poder, que impedían los cambios. Estas tendencias tenían que encontrarse y combatirse mutuamente en medio de la crisis por la que atravesaban las universidades latinoamericanas en el período señalado.
Tanto la modernización como la reforma universitaria se enfrentaban a estructuras universitarias que se habían tornado anacrónicas, pese a la autonomía, el cogobierno de profesores y estudiantes, y las libertades de pensamiento, de cátedra, de expresión y de investigación (Ribeiro 2007 [1969]; Allard Neuman, 1973; Aguirre, 1973). Tanto para los modernizadores cuanto para los reformistas, el primer obstáculo a superar era la vieja «estructura napoleónica» de las universidades. En efecto, la estructura de la educación superior que se implantó en Francia durante el imperio napoleónico a inicios del siglo XIX, que reemplazó la universidad por facultades separadas establecidas en distintas ciudades, que impulsó escuelas politécnicas y escuelas normales —en otras palabras, facultades y escuelas que se organizaban independientemente unas de otras, aunque todas dependían del gobierno—, y que privilegió la formación profesional sobre la investigación, la cual se realizaba sobre todo en institutos (Bermejo Castrillo, 2008), fue el modelo que se adoptó en América Latina desde el siglo XIX. Este es, por caso, el modelo de educación superior que tenía en mente García Moreno cuando clausuró la Universidad Central de Quito y, con el apoyo de los jesuitas alemanes e italianos que habían sido expulsados de Colombia, creó la Escuela Politécnica Nacional. Aunque luego se restableció la Universidad Central, el modelo napoleónico se consolidó en las universidades ecuatorianas (Moncayo de Monge, 1944; Malo, s/f). La estructura de facultades llegó a convertirse en un obstáculo que frenaba la racionalización académica y administrativa que hubiese permitido contar con la necesaria flexibilidad que se requería para responder a la diversificación profesional. A mediados del siglo XX se necesitaban estructuras universitarias que respondiesen rápida y eficientemente a las demandas de formación profesional en las nuevas ramas que surgían en el mercado laboral, y se esperaba además que contribuyesen a la transferencia tecnológica desde los países centrales a los latinoamericanos. Las facultades separadas habían derivado en estructuras cerradas, en «feudos» como se decía en esa época, que obstaculizaban los cambios urgentes que se exigían a la enseñanza superior. Los obstáculos inherentes a la obsolescencia de las facultades se veían incrementados por el surgimiento en su interior de múltiples escuelas o centros, que reproducían en las facultades el «feudalismo» imperante en la universidad. Esta estructura obstaculizaba la introducción de cambios orientados al logro de mayor eficiencia y eficacia en la organización académica y en la gestión de las instituciones; se había convertido en una barrera que impedía el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, que anulaba la realización de proyectos multidisciplinarios o interdisciplinarios, y frenaba o impedía el establecimiento de programas de posgrado —maestrías y doctorados—.
La investigación científica autónoma fue tema recurrente entre los reformistas universitarios de mediados del siglo pasado. Se reconocía el atraso de los estudios científicos en las universidades; la débil participación de América Latina en la producción de conocimientos en los campos de las ciencias naturales, las matemáticas y aun las ciencias sociales; la transmisión acrítica y anacrónica de saberes; la irrelevancia de invenciones tecnológicas en un momento en que se producía la revolución tecnológica termonuclear, como la denomina Ribeiro. En el pensamiento universitario reformista se evidencia el malestar que había crecido por décadas en América Latina respecto de ese atraso en el campo científico. No obstante, ya en 1930 Ortega y Gasset había analizado críticamente cierta obsesión hispánica y latinoamericana que colocaba, en la línea de Humboldt y el modelo de la universidad alemana, a la investigación como la función prioritaria de la universidad. Al establecer una jerarquía de las funciones de la universidad, Ortega antepone la enseñanza profesional a la investigación científica, y sobre ellas, de modo coherente con su historicismo, con su concepción de las generaciones y su crítica al cientificismo de la sociedad moderna, que a su juicio estaba en la base de la crisis europea de la época, coloca como función prioritaria la «transmisión de la cultura», esto es, del «sistema vital de las ideas en cada tiempo» (Ortega, 1962). Esta idea orteguiana sin duda está presente, aunque modificada, en el historicismo que subyace a las ideas reformistas. También para los teóricos de la reforma como Ribeiro, o Aguirre en el caso ecuatoriano, la universidad tiene una función prioritaria en la creación, transmisión y difusión de la cultura, entendida esta como «cultura nacional», por una parte, y como «sistema vital de ideas» asociadas a la transformación social, por otra.
A más de ello, a la «estructura napoleónica» de la universidad se añadían las dificultades que provocaba el sistema de cátedras. En muchas universidades latinoamericanas, el profesor era no solo propietario de la cátedra sino del saber que se impartía. El examen era en este contexto el único instrumento de medida del aprendizaje y del «saber»; devino en mecanismo de promoción meramente memorístico y en forma de control de la adscripción de los estudiantes a las enseñanzas del maestro. Décadas atrás, Eliodoro Roca, el principal ideólogo de la Reforma de Córdoba, ya había cuestionado de manera radical el valor de los exámenes como mecanismo de evaluación y acreditación de los estudiantes (Roca, 1942). El examen no evalúa la capacidad inventiva y argumentativa de los estudiantes o la producción de nuevos conocimientos, sino las respuestas al saber establecido por los catedráticos; de ahí su relativa utilidad en las disciplinas técnicas, pues a través del examen se puede medir cuando más el aprendizaje de destrezas técnicas. En el caso de las disciplinas sociales, de las humanidades y de las ciencias, es más bien un instrumento que obliga al estudiante a repetir dogmáticamente los saberes del maestro. En las condiciones de las universidades de América Latina, que tenían muy débiles incursiones en la investigación científica, este sistema de cátedras se reducía a una jerarquía de poder dentro de las facultades; no respondía a una organización de la actividad investigadora ni a la formación científica y cultural de los estudiantes. La actividad docente se reducía en buena parte a la repetición de lecciones y al uso de manuales a menudo obsoletos. Estas características de la enseñanza universitaria se venían denunciando desde tiempo atrás. En el Ecuador, la denuncia de algunos de estos métodos de enseñanza se hacía ya en los años 30, como puede verse en el discurso de orden que pronuncia el profesor Abel S. Troya en la apertura del año escolar de 1931-1932 en la Universidad Central, y en el ensayo «Breves reflexiones acerca de la función de las universidades», que publica el profesor Emilio Uzcátegui en la revista Anales de la Universidad Central del Ecuador del año 1934 (Arellano, 1988).
Darcy Ribeiro: la «contrapolitización» necesaria de las universidades latinoamericanas
La discrepancia entre la tendencia modernizadora o integracionista —como la llama Ribeiro (2007)17, atendiendo tanto a la integración cultural de la población como de la universidad en la modernización capitalista bajo la hegemonía norteamericana en la época de la «revolución técnica termonuclear» y la paralela expansión de los medios de comunicación de masas— y la línea reformista tenía que ver directamente con la función política que estas posiciones asignaban a las universidades (sobre las tesis de Ribeiro, véase además Maihold, 1990; Mendible, 2006; Ocampo, 2006). El programa reformista se proponía superar el encierro de profesores y estudiantes dentro del claustro universitario, dentro de la «torre de marfil», y tendía a abrir las puertas de la universidad a fin de que profesores y estudiantes se involucraran en el conocimiento de la realidad social, económica y política de sus países. Se procuraba que las universidades fuesen factores de cambio y de intervención democrática. Desde la tendencia modernizadora, la «politización» de la universidad se veía como una amenaza a su función fundamental, la enseñanza profesional, esto es, la preparación de los cuadros técnicos necesarios para impulsar la modernización capitalista. Desde la tendencia reformista, la reducción de la universidad a la enseñanza profesional, es decir, la «universidad profesionalizante», implicaba una acción política que llevaban adelante los Estados con el propósito de imponer un modelo de universidad afín a la modernización dependiente. Darcy Ribeiro, que había recibido el encargo del presidente Kubitschek de organizar la Universidad de Brasilia en la nueva capital de Brasil, dentro de un proyecto político que tenía fuertes componentes nacionalistas, y que luego del golpe de Estado contra Goulart, ya en el exilio, participó de modo decisivo en algunos esfuerzos reformistas —en la Universidad Central de Venezuela en 1970, durante el gobierno demócrata-cristiano del presidente Caldera, opuesto a la reforma; en Argelia, y luego en el Perú, durante el gobierno de Velasco Alvarado—, sintetiza los aspectos fundamentales del reformismo universitario en La Universidad nueva: un proyecto, libro que se publica en 1969. Para Ribeiro, lo que caracterizaba a ese momento histórico de América Latina era la confrontación de dos grandes proyectos: la «modernización refleja» del capitalismo, que provocaba el subdesarrollo, que sería el proyecto de las clases dominantes; y el proyecto de la «revolución social», que sería la opción de los «pueblos». Dentro de la «modernización refleja» de las sociedades latinoamericanas, se concebía una transformación de las universidades sustentada en préstamos y donaciones de gobiernos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. «Lo que se busca, a través de estos esfuerzos es, aparentemente, lograr una mayor eficacia funcional de la Universidad a través de la expansión masiva de las matrículas, del perfeccionamiento de las técnicas de enseñanza y de la implantación de amplios programas de investigación científica», propósito que en principio no parece cuestionable, por lo que la modernización refleja despertaba la adhesión de los sectores conservadores dentro de las universidades. Sin embargo, para Ribeiro, este propósito ocultaba el real objetivo de la modernización refleja: la servidumbre de la universidad al sistema y la recolonización. A esta «política», como la llama Ribeiro, que juntaba a los conservadores y modernizantes, había que enfrentarse desde una «contrapolítica», la cual debía procurar que la universidad contribuyese «ponderablemente a la revolución necesaria», para lo cual tenía que conocer sus limitaciones y asumir «el liderazgo de la renovación universitaria». De este modo, para Ribeiro, el núcleo de la lucha política que se libraba en torno a la universidad tenía que ver con la confrontación entre las dos opciones opuestas que se enfrentaban en ese período histórico en América Latina. La reestructuración de la universidad a la que apuntaba la contrapolítica tendría como objetivo el concientizar al mayor número de profesores y estudiantes para vincularlos al proceso de transformación social. Esta concientización debía ser paralela a la concientización de las masas «potencialmente revolucionarias», y tenía que invertir el proceso de adoctrinamiento y adscripción conservadora, tanto del pueblo como de las élites intelectuales. Sin embargo, frente al adoctrinamiento reaccionario, los sectores populares tendrían mayor posibilidad de resistencia que los profesores entrampados en la erudición humanística y el simulacro del saber científico; estos profesores poco o nada podían ofrecer a las masas populares. Por el contrario, el conocimiento de la realidad, que debía acometerse como tarea de la universidad reformada, resultaba fundamental para la concientización de los universitarios y de las masas populares.
Ribeiro reconoce que la universidad es una institución conservadora, no una instancia revolucionaria. De ahí que la función cultural e ideológica que podía tener la universidad en un proceso de transformación social, sobre todo a través de la extensión universitaria, requería de una intervención crítica que modificase los contenidos del saber universitario: «En sociedades acometidas de lacras tan dramáticas como las latinoamericanas, nada es más aleccionador, concientizador e incluso revolucionario que el estudio de la realidad, el diagnóstico de los grandes problemas nacionales, el sondeo de las aspiraciones populares y la demostración de la total incapacidad del sistema vigente para encontrarles soluciones viables y efectivas dentro de plazos previsibles». Es decir, la posibilidad revolucionaria de la universidad se concretaría en el estudio de la realidad; esta sería una posibilidad teórico-crítica cuyos contenidos podían difundirse hacia las masas populares (Ribeiro, 2007).
En otros pasajes de La Universidad nueva, Ribeiro destaca que la contrapolitización de las universidades latinoamericanas, que correspondería al proyecto político de la revolución social en el ámbito nacional, debe inscribirse en el gran propósito de integración latinoamericana. Ahora bien, inscrita la contrapolitización de la universidad en el horizonte del cambio revolucionario de las sociedades, si este cambio tiene como sustento un proyecto nacional, ¿cuál es entonces la «misión de la universidad», cuál es el objetivo de su función crítica? Si la universidad napoleónica era esencialmente profesionalizante, elitista, y si sus saberes no rebasaban la mera erudición humanística o el simulacro científico, y si la modernización refleja propendía a la ampliación de la matrícula, la diversificación de la enseñanza profesional, la modificación técnica de los sistemas de enseñanza y la investigación articulada a la modernización capitalista —sobre todo la investigación orientada a la transferencia y adecuación tecnológica, dentro de lo que permitía y exigía dicha modernización capitalista dependiente—, la reforma postulaba por el contrario una universidad democrática, crítica, científica, creadora de una ciencia y una técnica autónomas, creadora y difusora de la cultura nacional (Aguirre, 1973).
Universidad crítica para el desarrollo de la nación
A siglo y medio de distancia, la idea de universidad que había surgido en el seno del Idealismo alemán y del Romanticismo (cf. Kant, 2003; Fichte, 2002; Schelling, 1984; Bermejo Castrillo; Brandt; Bacin, y Abellán en Oncina Coves, 2008), y sobre todo la propuesta de Wilhelm von Humboldt para la fundación de la Universidad de Berlín (Humboldt, 2005), al parecer retornaba con todo vigor en América Latina. En efecto, la idea de formación (Bildung), que es el núcleo del pensamiento idealista alemán sobre la universidad, tiene un sentido complejo que incluye la formación de la nación, de su cultura, y a la vez de los individuos, en el horizonte del proyecto de construcción del Estado nacional. La universidad, en el ámbito de la reforma alemana de inicios del siglo XIX bajo las ideas propuestas por W. von Humboldt, es fundamental y principalmente una institución destinada a la investigación, al progreso de la ciencia —el conocimiento de la totalidad de lo real— y, solo subordinada a esta función fundamental, a la enseñanza profesional. Humboldt, en este sentido, continúa la propuesta de Fichte sobre lo que debe ser la universidad, oponiéndose a Schleiermacher, quien postulaba más bien la unidad de la universidad —la ciencia, la filosofía— y las escuelas de formación profesional (Mayz Vallenilla, 2001). La función científica de la universidad —filosófica, en última instancia— se inscribe para Humboldt dentro del gran propósito político de formar la nación, de crear la cultura nacional del Estado alemán, aunque por razones históricas este Estado deba circunscribirse en primera instancia a la Prusia del emperador Federico Guillermo III. La fundación de la Universidad de Berlín, que daría inicio a la profunda reforma de las universidades alemanas, estuvo precedida de un notable debate filosófico. Que para Kant, primero, y para Fichte, Schleiermacher, Schelling, Hegel y Humboldt, después, el núcleo de la universidad sea la Filosofía (la Ciencia) tiene que ver ciertamente con la totalización del saber, con la idea de Sistema, pero también con la comprensión de la unidad esencial entre ese saber (la Filosofía) y el Estado, concebido o bien desde una óptica liberal —Fichte, Humboldt— o bien desde una organicidad que articula las instituciones de la sociedad civil y de la sociedad política —Hegel—. Dentro de tal concepción, la Filosofía no se restringe solamente a la metafísica o a la ontología, sino que contiene los saberes regionales, es decir, la filosofía natural, y la filosofía política y moral. En la Filosofía se articulan la razón pura o teórica, y la razón práctica, el saber y la política, la ciencia y la ética. La razón, por lo demás, es autónoma. Si para Kant la Filosofía demanda la autonomía institucional de su Facultad, se debe ante todo a la autonomía de la razón (Kant, 2003), a la evidencia de que no es posible la investigación filosófica sin la autonomía del sujeto. En El conflicto de las Facultades de Kant se encuentra ya sin duda la raíz liberal de la autonomía universitaria, y consiguientemente de las libertades de cátedra, de investigación, de pensamiento y de expresión. La autonomía de la razón demanda la libertad de pensamiento; no sería posible indagar la verdad bajo ningún tutelaje o servidumbre. A su vez, la razón requiere de la consiguiente libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, como condición necesaria para la exposición de la verdad, del conocimiento y de sus límites. Esta autonomía de la razón, es decir, del sujeto de la Filosofía o del saber, se correlaciona con la autonomía del Estado nacional. La constitución del Estado nacional necesita de una «sustancia nacional» autónoma, de un «pueblo» de la nación, y por consiguiente de una «cultura nacional». Se sustenta con ello la «formación» de la cultura, en primer término de la cultura nacional, y en perspectiva de una cultura universal fundada en la razón. Humboldt es bastante explícito en cuanto se refiere a la función político-cultural que debe tener la Universidad de Berlín en la formación de la cultura nacional alemana (Humboldt, 2005). En contraste con la universidad francesa que surge de la reforma napoleónica, la universidad alemana privilegia la vocación científica y sistemática. Frente a la enseñanza de saberes técnicos transmitidos por los maestros, que prevalece en el modelo napoleónico, en el modelo humboldtiano se incentiva la formación de los estudiantes en seminarios que les permitan desplegar sus capacidades investigativas, su creatividad. La ciencia, para Humboldt, es un proceso abierto de conocimiento, de ahí que se privilegie la investigación y la formación de científicos, es decir, de investigadores. A su juicio, la escuela profesional se limita a transmitir saberes ya conocidos. Más tarde, las universidades del ámbito anglosajón, primero las inglesas y escocesas18, y luego las estadounidenses, procurarán incorporar algunos aspectos de la «universidad alemana» a su propia matriz, esto es, a la universidad basada en «colegios». En este ámbito anglosajón, el seminario se utilizará ante todo en los estudios graduados, las maestrías y los doctorados.
La semejanza del proyecto reformista latinoamericano de los años 60 y 70 del siglo pasado con el «modelo clásico alemán» de universidad es sin embargo parcial y relativo. ¿En qué contexto intenta desplegarse el nacionalismo progresista latinoamericano de los años 60 y 70 del siglo XX? Es verdad que ese nacionalismo progresista tuvo en su horizonte histórico las últimas luchas anticoloniales de África y Asia, y sus efectos ideológicos, como puede verse en el pensamiento de Franz Fanon o de Ernesto «Che» Guevara. Los procesos de liberación nacional de las últimas colonias irrumpen en el contexto de la Guerra Fría, en la confrontación entre los bloques «capitalista» y «socialista», entre Estados Unidos y la URSS, en medio de una revolución tecnológica basada en el uso de la energía termonuclear y la cibernética. Lo que aparecía en la época ante los intelectuales latinoamericanos y tercermundistas era nada menos que la búsqueda de una alternativa al capitalismo y al neocolonialismo, dado que cualquier proyecto de «desarrollo nacional» que no rompiese los vínculos con el capitalismo metropolitano no tendría otro futuro que el restablecimiento del dominio imperialista, y a la vez una independencia con respecto a las formas del socialismo real, sobre todo después de los procesos de denuncia del estalinismo (cf. Fanon, 1965). No existía sin embargo posibilidad alguna de capitalismo autónomo; cualquier proceso nacional o regional tenía que inscribirse dentro del sistema capitalista mundial. Las llamadas burguesías nacionales eran o demasiado débiles para dirigir y encauzar un proyecto nacional o estaban articuladas de una u otra forma al capitalismo externo. Por otro lado, sobre todo a partir de la divergencia chino-soviética, el nacionalismo progresista sospechaba de la adscripción al bloque socialista liderado por la URSS. ¿Era posible, en esas circunstancias, un «socialismo nacional», como el que habían propugnado Nasser y otros políticos árabes y africanos? ¿Era posible una modalidad de «socialismo nacional» o incluso de desarrollo capitalista autónomo en América Latina? Los reformistas universitarios de los años 60-70, más que plantearse esa cuestión, prefirieron postular la posibilidad de inserción de la universidad en las luchas revolucionarias o cuando menos la posibilidad de una acción ideológica y cultural que contribuyese a la «toma de conciencia» de los pueblos latinoamericanos. No obstante, esa toma de conciencia se inscribiría en el proyecto de liberación nacional del neocolonialismo.