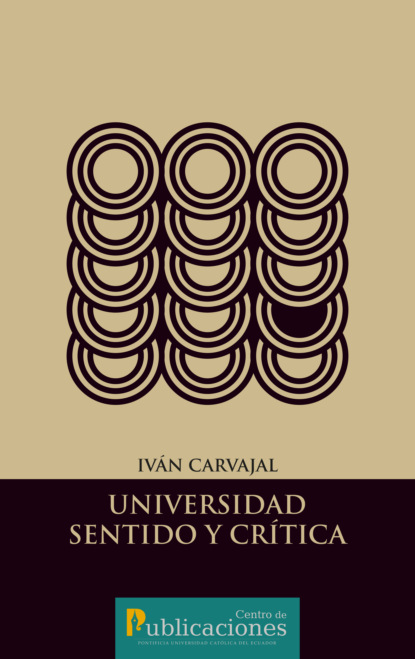- -
- 100%
- +
La «misión» de las universidades latinoamericanas dentro de ese proyecto nacional progresista tenía como núcleo de su programa, como ya hemos visto a propósito de las tesis de Ribeiro, el estudio de la realidad nacional, el diagnóstico de los grandes problemas nacionales, el sondeo de las aspiraciones populares y la demostración de la total incapacidad del sistema vigente para encontrarles soluciones viables y efectivas dentro de plazos previsibles. Esto es, la universidad debía asumir una función cognoscitiva, de análisis y a la vez de crítica del sistema social. Esta era una tarea ante todo de las ciencias sociales y las humanidades. De ahí que la reforma pusiera su énfasis en el desarrollo de algunas disciplinas vinculadas con ese propósito: la historia, la sociología, la antropología, la economía; y que paralelamente postulase una filosofía distinta, liberadora, latinoamericana, como propusieron Salazar Bondy, Zea, Ardao, Roig y otros intelectuales latinoamericanos. ¿Qué sucedía, en tanto, con las disciplinas técnicas, con las ingenierías, las profesiones agropecuarias, la arquitectura, la administración pública y la gestión empresarial? ¿Qué, con la medicina y las profesiones relativas a la salubridad y la sanidad? Los reformistas se encontraban en este ámbito ante un serio problema relacionado con la «universalidad» del conocimiento científico y con la «dependencia tecnológica». Su respuesta a este problema contiene dos aspectos: el primero, la concientización de estudiantes y profesores, y el segundo, que es el de fondo, el esfuerzo por dotar de algún contenido «nacional» y «autónomo» al saber científico y a su «aplicación» tecnológica. ¿Cómo articular en un solo proyecto de reforma estas distintas y diferentes disciplinas científicas, técnicas y profesionales? En el propio ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, ¿cómo articular dentro del propósito crítico la dimensión científica, y por tanto la actividad investigativa, con la preparación profesional que se orienta hacia la tecnocracia, hacia la formación de los cuadros que requiere el propio sistema, el statu quo, para su reproducción? A juicio de Darcy Ribeiro, la vieja universidad latinoamericana había sido incapaz de desarrollar una ciencia de lo humano, señalamiento que es digno de destacarse, proviniendo, como proviene, de alguien que se propuso nada menos que analizar los procesos civilizatorios de la humanidad. La ciencia académica y precaria debía ser reemplazada, más aún, demolida y suplantada, si se deseaba que sirviese para la transformación social:
Nuestro desafío es nada menos que rehacer la ciencia —tanto las humanas como las «deshumanas»— creando los estilos de investigación útiles a nuestras sociedades como herramientas de aceleración evolutiva y de autosuperación. Para ello, el primer paso debe asumir el compromiso, aparentemente paradojal, de demoler y suplantar la ciencia que tenemos, en tanto es representación local de un estilo de pensamiento y de acción que, al no prestarnos ayuda, nos obstaculiza. Si confiáramos las tareas de la transformación social a los científicos que tenemos o a los que ellos podrían reproducir, es casi seguro que el resultado sería mediocre, y quizás, negativo (Ribeiro, 2007).
La reforma se encontraba ante «obstáculos epistemológicos» que no podía resolver en el campo de la ciencia, ni tampoco en el de la tecnología. En un momento en que el saber adquiere la forma de una unidad entre ciencia y tecnología, en el contexto de revolución científico-tecnológica contemporánea, esto es, la vinculada a la energía nuclear y la cibernética, lo que postulaba la reforma se circunscribía a la «utilidad» del conocimiento. La tendencia reformista no llegó, en efecto, a plantear una crítica de la revolución científico-tecnológica que estaba en curso.
Sin embargo, la crítica emprendida por los reformistas en torno al saber universitario y a la vieja «universidad napoleónica», a la vez que la confrontación contra los procesos de «modernización refleja», devino en la postulación de nuevos modelos de estructura universitaria. Se percibe entre los reformistas el esfuerzo por superar la estructura de facultades y escuelas, por dotar a las estructuras académicas de la flexibilidad necesaria a fin de que pudiesen responder a las demandas de nuevas profesiones, de tecnificación de la enseñanza y de ampliación de la matrícula, por crear las bases institucionales para la investigación científica y la consiguiente apropiación, adaptación e invención tecnológica, exigencias todas estas que comparten los reformistas con los modernizadores. Se intenta, en los modelos de universidad que proponen, superar tanto la estructura de facultades y escuelas como la estructura por departamentos que proviene del modelo estadounidense de universidad. La «síntesis» que propone Ribeiro, por caso, es una combinación de facultades y departamentos o institutos; en aquellas se pondría énfasis en la enseñanza profesional, y en estos últimos, en la investigación.
Cabe preguntarnos si, más allá de las intenciones críticas y el anhelo de vincular a la universidad con la transformación social, hubo en realidad un proyecto consistente de reforma que tuviese la posibilidad de contrarrestar el empuje de la «modernización refleja» en América Latina. Como hemos indicado ya, la segunda reforma —en el sentido de Rama—, es decir, la «segunda reforma realmente existente», fue más bien el resultado de la llamada «modernización refleja», cuyos objetivos se cumplieron de manera parcial. Al parecer, las tendencias críticas, de cuestionamiento al sistema social, demandan ciertamente su espacio de reflexión dentro de las universidades, pero estas, como instituciones, son más bien funcionales al sistema, son «aparatos ideológicos de Estado» (Althusser, 1976) en los cuales ciertamente se dan conflictos y antagonismos correlacionados con los enfrentamientos en otros ámbitos de la sociedad.
Ignacio Ellacuría: universidad y política en un contexto de guerra civil
La inquietud por la politización de la universidad ha sido constante en América Latina, lo que ha dado lugar a posiciones y documentos que van desde la valorización positiva de la politización —sea esta entendida en el sentido de la función política, cultural y democrática que tendría la universidad dentro de la sociedad, o sea, en el extremo, como instrumento partidario de grupos que han llegado, en coyunturas especiales, a convertir a las instituciones en brazo partidista, en fuente de financiamiento de sus prácticas o incluso en bastión militar—, hasta la valoración negativa, casi siempre a nombre de la neutralidad de la ciencia y la técnica. La politización, por tanto, ha sido concebida en varios sentidos: desde un punto de vista sociológico e histórico —que enfoca la funcionalidad de la institución dentro del Estado, y por tanto en la elaboración y transmisión de ideas políticas, la preparación de las élites gobernantes y de los técnicos que requieren el desarrollo y el mercado—, hasta el uso instrumental de las instituciones universitarias con fines políticos partidarios —gubernamentales o insurreccionales; de derecha, de izquierda, fascistas o populistas—, pasando por una comprensión de la universidad como espacio democrático. En efecto, diversos sectores en conflicto han hecho un uso instrumental de las instituciones universitarias: desde las dictaduras militares que se sirvieron de la Doctrina de la Seguridad Nacional para enfrentar al peligro del comunismo, pretexto bajo el cual intervinieron universidades —con el saldo de asesinatos políticos, encarcelamiento y exilio de profesores y estudiantes, censura, destrucción de libros, prohibiciones de enseñanza (de Marx, de Freud, de Nietzsche e incluso de Hegel), como sucedió en las universidades argentinas bajo las dictaduras militares desde fines de los 60 (Terán, 2004) y en las universidades centroamericanas—, hasta grupos insurreccionales que constituyeron los recintos universitarios en bastiones o zonas de resguardo, pasando desde luego por los grupos políticos que instrumentalizaron las universidades con fines de propaganda y proselitismo. La universidad tiene indudablemente funciones políticas dentro del Estado moderno, en la configuración de la cultura, en la preparación de las élites o de los funcionarios, en la producción y circulación de ideas e ideologías. Pero en América Latina, especialmente a lo largo del siglo pasado, las universidades, y sobre todo los movimientos estudiantiles, han tenido una participación activa y directa en distintos momentos de conflictividad política. De ahí que la politización de la universidad haya sido puesta como problema y tematizada, especialmente en el contexto de la segunda reforma y para enfrentar a la «modernización refleja», como la denominó Ribeiro. Tal vez esta problematización haya sido más enfática y cruda en momentos en que la beligerancia política adquiría la forma de guerra abierta. Tal es el caso de los países centroamericanos, especialmente de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, durante un largo período de luchas contra las dictaduras, por consiguiente, de represión y continua violación de los derechos humanos. Un documento notable, porque revela de modo intensamente dramático la circunstancia, es el ensayo Universidad y política del filósofo y teólogo jesuita Ignacio Ellacuría19, rector de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (Ellacuría, [1980], 1990), escrito un año después del triunfo de la revolución sandinista y del derrocamiento de la dictadura del último Somoza en Nicaragua; además, como aclara el autor, es un trabajo redactado a propósito de un encuentro en Guatemala «organizado por el entonces secretario general de la FUPAC [Federación de Universidades Privadas de América Central], Roberto Mertins Murúa, asesinado hace pocos días [el 3 de septiembre de 1980] por las hordas irracionales que no desean la politización de la Universidad». En otras palabras, el de Ellacuría es un documento escrito en medio de la guerra. Hay que considerar, además, que quien lo escribe era rector de una universidad confesional católica, por tanto, privada, aunque ciertamente de una universidad atravesada por la confrontación política. Para Ellacuría, la condición política es inherente a la universidad, es un problema que debe ser abordado necesariamente dentro del debate intelectual universitario. Que la condición política sea un problema universitario implica que las universidades «en todo el mundo se ven a sí mismas como elementos activos y pasivos de la estructura social», sea esta capitalista o socialista. La cuestión tiene que ver con la dominación política y con las condiciones a las que cabe llamar ideológicas, que derivan de la profesionalización y el consiguiente «mercantilismo del saber». «[Q]uizá la razón más profunda de la politización —dice Ellacuría— estriba en que la universidad, tanto en los países occidentales como en los socialistas, está dirigida a convertirse no en instrumento de saber sino en instrumento de dominación. Se cultiva el saber, pero principalmente como medio de dominación. En definitiva, de dominación socio-política y económica». El saber se ha puesto al servicio del mercado, de las corporaciones transnacionales, al servicio de la confrontación armada. Incluso los saberes humanistas están al servicio de la tarea de dominación, «ideologizando y adornando lo que esta tarea tiene de ominoso y de contrario a la libertad y la pureza del saber». No interesa aquí cuestionar lo que sería tal «pureza del saber». Sí, en cambio, interesa la salvedad que a renglón seguido coloca el autor: no todos los académicos «se dedican a la macabra empresa de servir al Estado, de servir a una clase social, de preparar profesionales para la lucha por la vida» [el énfasis es añadido], sino que optan por la crítica, puesto que «la universidad genera los críticos más severos de la dominación y, en general, del sistema en el que están inmersos». En el seno de la universidad, por tanto, se reproduce el conflicto entre dominación —estatal, clasista, del mercado— y liberación, la cual se expresa en la crítica. La universidad es también el escenario en que se encuentran y confrontan saberes destinados a la reproducción y a la mejora de la formación social. En las universidades latinoamericanas, incluso en aquellas privadas y de carácter confesional, como es el caso de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas», aparecen y se enfrentan por consiguiente posiciones que van de un extremo a otro, desde el que pretende la neutralidad científica y pone el acento en la profesionalización, que implica la politización para el dominio, a otras que por el contrario pretenden que la universidad, en tanto dispone de contingente humano, recursos e instalaciones, debe ponerlos al servicio de la acción puramente política. Ellacuría anota que, bajo el pretexto de la politización absoluta, este extremismo «niega no sólo la autonomía universitaria sino la realidad y el ser mismo de la universidad». De ahí que se precise indagar y situar la «verdadera y necesaria politización de la Universidad». Significativamente, para Ellacuría esa politización necesaria tenía que ver con el proyecto liberador. No obstante, la politización necesaria debía encontrar la «especificidad política de la universidad», es decir, «la adecuada implicación de lo académico con lo político y de lo político con lo académico». Frente a quienes postulaban una universidad despolitizada, Ellacuría insistía en la necesaria repolitización de la universidad, «exigida por la naturaleza específica de la universidad como fuerza social, que incide en la correlación de fuerzas que disputan el poder político». Dado el contexto, la disputa por el poder político era el escenario de la guerra entre dictaduras, sean estas militares o civiles sustentadas en el apoyo militar, y grupos insurreccionales, que habían surgido desde sectores radicalizados que iban de la democracia cristiana hasta el marxismo. Se requería de un especial temple de ánimo y valor para sostener en tales circunstancias, y en una universidad privada y además confesional, la exigencia de la repolitización de la universidad. Más aún, para Ellacuría la «politización adecuada de la sociedad», que, dado el contexto, habría que entender que implicaba el fin de la guerra civil, necesitaba de la politización de la universidad, no solamente porque esta producía saberes (investigación) y preparaba profesionales (enseñanza) para la sociedad, sino por algo más de fondo: porque «[e]n nuestro caso, (…) la universidad se encuentra ante una sociedad dominada por una terrible irracionalidad e injusticia, de la que de algún modo es cómplice». Para Ellacuría, la injusticia es irracionalidad, por tanto, se hacía preciso un «correcto entendimiento de lo que es racionalidad», entendimiento en que habían de confluir racionalidad y ética para que fuese fundamento de la politización, la cual es «una necesidad y una obligación», o, como dirá luego, una «obligación teórica y ética». Dice Ellacuría a propósito del «correcto entendimiento» de lo que es racionalidad:
En nuestro caso, además, la universidad se encuentra ante una sociedad dominada por una terrible irracionalidad e injusticia, de la que de algún modo es cómplice. Tal vez pudiera pensarse que el factor de injusticia no debiera afectar tanto a una institución que se encargaría fundamentalmente de encontrar un máximo de racionalidad y a la que no deberían afectarla tanto las cuestiones morales. Ante el supuesto de que así fuera, la injusticia lleva consigo una carga terrible de irracionalidad y, además, la irracionalidad es en nuestro caso un dato primario, ante el que una institución cultivadora de la razón no puede quedar imposibilitada. Aunque se considere a la universidad como una institución social cuya finalidad última sea introducir en el cuerpo social el máximo de racionalidad, dejando de lado toda intimación ética, la situación de nuestros países dominados y subdesarrollados exigiría su intervención precisamente por su radical situación de irracionalidad. Todo ello supone, sin duda, un correcto entendimiento de lo que es la racionalidad, que tiene en sí misma sus propias leyes y exigencias y que de ningún modo puede concebirse como pura instrumentalidad, a la que dan dirección otras instancias opcionales (Ellacuría, 1990).
Si la politización de la universidad es una obligación teórica y ética, debe darse de manera consiguiente un criterio de normatividad de tal politización, que, como acabamos de ver, se sustenta justamente en la racionalidad. Tal criterio normativo no sería otro que la «proyección social» de la universidad. Si la reforma de Córdoba había incluido a la extensión universitaria como tercera función de la universidad, junto a la docencia y a la investigación, y si se había cuestionado durante décadas la manera de comprender tal extensión universitaria como un vano ejercicio cuasi filantrópico para «regalar migajas de cultura», como dice Ellacuría, entre los obreros y los campesinos, en el pensamiento reformista de los años 60 y 70 se pone énfasis en cambio en la proyección social, en el compromiso de la universidad para transformar las estructuras sociales de opresión y dominación. Lo hemos visto en Ribeiro, lo veremos en Aguirre, y lo encontramos todavía en 1980 en el trabajo de Ellacuría. Ni el regalo de migajas de cultura, ni siquiera el servicio social, deben confundirse con la proyección social de la universidad. «Desde luego que no se trata de una proyección social cualquiera sino aquella que busca prioritariamente la radical transformación del desorden establecido y de la injusticia estructural» [el énfasis es añadido]. Y esta proyección social se realiza a través de la cultura, entendida como cultivo «real, activo, racional y científico, de la realidad social». Añade Ellacuría: «La cultura, el saber transformativo y no puramente contemplativo, es el arma típica de la universidad, aquello que más y mejor tiene en sus manos para proyectarlo sobre la sociedad» [el énfasis es añadido]. En otras palabras, y como señala el propio autor, la proyección social de la universidad, su función cultural, «se operativiza en la contribución, modificación y configuración de la conciencia colectiva en su dimensión estructural totalizante o en dimensiones estructurales parciales». A pesar de la circunstancia y de cierto radicalismo político, cabe preguntarse si no se escucha detrás de las palabras de Ellacuría un eco de la idea de universidad que había enunciado medio siglo antes Ortega y Gasset.
Pero ¿cómo interviene la universidad en la configuración y modificación de la conciencia colectiva, o, si se prefiere llamarla de otro modo, opinión pública, conciencia social, ideología dominante…? Un «aporte», sostiene Ellacuría, será el «diagnóstico científico y/o racional sobre la realidad histórica del país» y sus componentes; otro será «la producción de saber crítico», el cual tendría un momento esencial en la reflexión epistemológica, y otro momento no menos decisivo en la reflexión ética. La transformación de la universidad determina, de modo consiguiente, la subordinación de las funciones de enseñanza y de investigación a esta función decisiva, la proyección social, es decir, la función política de la universidad. En una sociedad determinada por la opresión que sufren las mayorías, el pueblo o los pobres, y por el subdesarrollo, una sociedad «constituida bipolarmente por una pequeña clase dominante (…) y una inmensa mayoría empobrecida y explotada», la proyección social implica por tanto una opción por las mayorías, el pueblo, los pobres. Para Ellacuría, a más de la reflexión epistemológica y la reflexión ética, está en juego obviamente una cuestión teológica:
La fundamentación teórica de esta opción se basa en que son las mayorías y su realidad objetiva el lugar adecuado para apreciar la verdad o falsedad del sistema en cuestión; un sistema social que mantiene por largo trecho de tiempo a la inmensa mayoría en una situación deshumanizada, queda refutado por esta misma deshumanización mayoritaria. La fundamentación ética de esta opción consiste en que se estima como obligación moral básica la de ponerse a favor de los injustamente oprimidos y en contra de los opresores; esto es tan evidente como decir que hay que ponerse a favor de la justicia y en contra de la injusticia, sólo que en casos concretos esto no se convierte en una tautología ética sino en una evidencia empírica irrefutable. La fundamentación teológica, desde un punto de vista cristiano, consiste en que el cristianismo considera a los oprimidos como lugar privilegiado para reconocer y realizar la salvación y a la Iglesia de los pobres como la forma privilegiada de buscar el Reino de Dios y de realizarlo en la historia [el énfasis es añadido].
Para el jesuita Ellacuría o para el jesuita Malo González, para Darcy Ribeiro o para el marxista Aguirre, hay por igual un reclamo de orden epistemológico a las universidades: conocer la realidad «nacional», que tiene además un sentido político, la necesidad de transformar la realidad social existente, realidad de dominio, de opresión, de subdesarrollo y dependencia. Reclamo, por tanto, de orden epistemológico que se vincula con la exigencia ética y política, a fin de situar adecuadamente la especificidad de la universidad, de preservarla como espacio de racionalidad crítica y de compromiso con las «mayorías», el «pueblo» o los «pobres», y que en el caso de Ellacuría se articula además con la dimensión teológica, es decir, con su comprensión de que la salvación se realiza en la historia20. Para ello, es condición necesaria la autonomía universitaria, que debe entenderse en relación tanto con el Estado como con el partidismo, e incluso en relación con las organizaciones populares con las que se debe vincular la universidad. «La autonomía universitaria no es un privilegio burgués sino que es una necesidad histórica». Solo en libertad es posible la acción universitaria, solo con autonomía puede procurar el diálogo necesario para el conocimiento de la «realidad nacional» y para actuar sobre ella. La politización de la universidad, en el sentido en que ha sido abordada por Ellacuría, lejos de obstaculizar la excelencia académica, la potenciaría, así como esta potenciaría a aquella: una mejor universidad propiciaría una mejor política. No obstante, es preciso señalar que el tema de la excelencia académica está asociado a un criterio de selectividad que Ellacuría no oculta al oponerse de manera expresa a la masificación de la universidad.
La «mejor política» que Ellacuría postula se inscribe desde luego en el proyecto liberador, humanista y humanizante de las mayorías deshumanizadas por la opresión y la pobreza. De ahí que su ensayo concluya de manera contundente:
Si la revolución no pasa por la universidad en el sentido de que no es ella su motor principal, la universidad debe pasar por la revolución, porque revolución y razón no tienen por qué estar en contradicción; más bien, en las cuestiones históricas se reclaman y se exigen mutuamente.
15 Para un análisis comparativo de las propuestas de Ingenieros y las que realizará doce años más tarde Ortega y Gasset, quien percibe críticamente algunos postulados reformistas desde la óptica de las universidades españolas, véase el artículo de Roig «Sentido y arquitectura de la Universidad» (Roig, 1990).
16 El término se refiere a los productores de nuevas tecnologías y a los encargados de la transferencia tecnológica. Esta aclaración es necesaria ya que en el Ecuador se comenzó a designar erróneamente como tecnólogos a cierto nivel de técnicos especializados en tareas subordinadas al mando de ingenieros.
17 En este capítulo se revisan las tesis de Ribeiro, rector fundador de la Universidad de Brasilia (1962), que se exponen en su libro de 1969 y que sintetizan las líneas fundamentales del reformismo universitario de los años 60 del siglo pasado; y las del jesuita Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamérica «José Simeón Cañas», expuestas en un artículo fechado en 1980. El libro de Ribeiro antecede y anticipa las posiciones de Manuel Agustín Aguirre, mientras el de Ellacuría es posterior a las tesis formuladas por Hernán Malo González en su conferencia «La universidad, sede de la razón». Con ello, quiero ilustrar los nexos, esto es, las coincidencias y divergencias, de los dos ecuatorianos con destacados pensadores y actores universitarios latinoamericanos del mismo período.
18 El cardenal Newman, por su parte, a mediados del siglo XIX ponía el acento en la enseñanza profesional, incluso por sobre la investigación científica, en su concepción de la Universidad Católica de Irlanda (Newman, 1907).
19 Ignacio Ellacuría (Portugalete, Vizcaya, España, 1930 – San Salvador, El Salvador, 1989) estudió Humanidades y Filosofía en Quito, donde fue alumno de Aurelio Espinosa Pólit S.J.; luego Teología en Innsbruck, y más tarde se doctoró en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de Xavier Zubiri. Fue asesinado junto a otros sacerdotes y dos de sus colaboradoras en los predios de la Universidad por un comando militar en noviembre de 1989, durante la guerra civil salvadoreña. En los últimos años de su vida, Ellacuría propugnaba una salida negociada del conflicto.