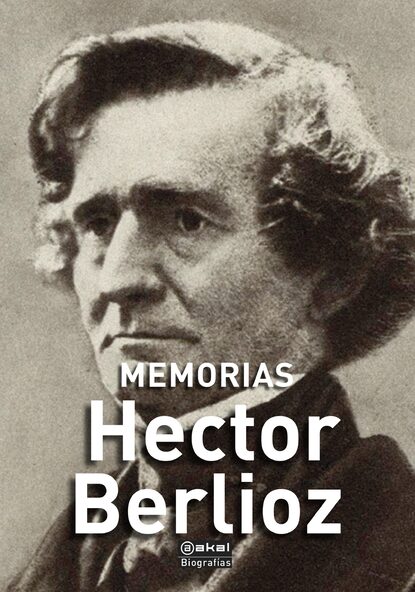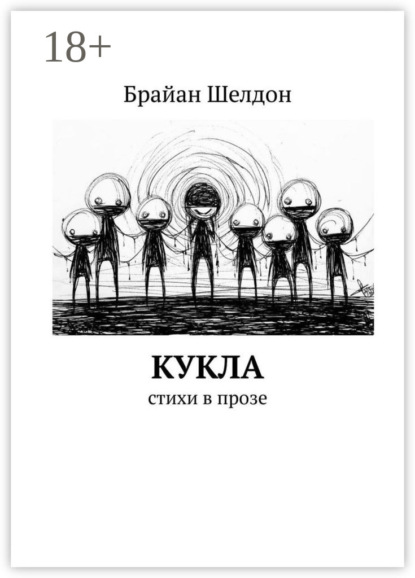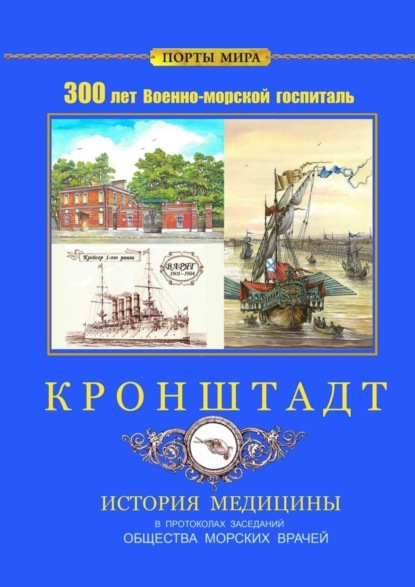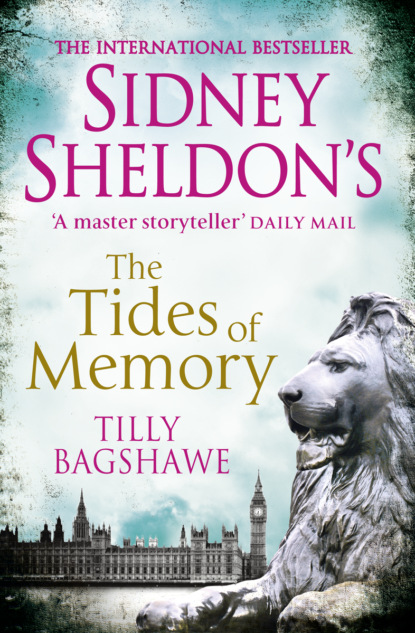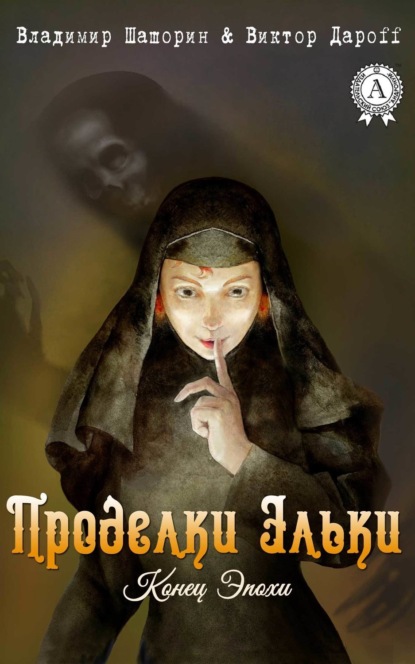Johannes Kepler
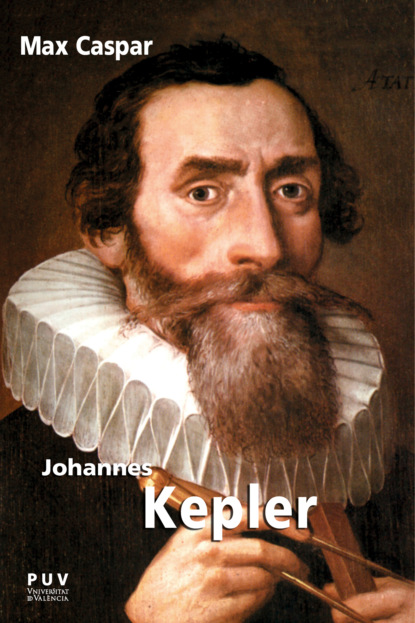
- -
- 100%
- +
El siguiente interrogante va unido al anterior: ¿cómo es que se hizo una excepción con Kepler? A partir de la mencionada súplica presentada por los delegados cabría pensar que se distinguió entre el profesor de matemáticas y el matemático territorial, y que al último se lo autorizó a permanecer en Graz por desempeñar un cargo neutral. Pero podría no haber sido esa la única razón decisiva. Algunos biógrafos creen que los jesuitas movieron hilos en el asunto porque les habría gustado convertir a Kepler al catolicismo; otros, en cambio, lo niegan. En cualquier caso, se puede afirmar que, si Kepler hubiera sido de poca estima entre los jesuitas, también él habría tenido que acatar el decreto de expulsión. En cambio, diferentes hechos evidencian que Kepler despertaba verdaderas simpatías no solo entre los jesuitas, sino también dentro de la corte. Según le contaron, al príncipe elector lo deleitaban sus descubrimientos científicos. En alusión a su trato de favor dentro de la corte, Kepler menciona a un consejero de regimiento, un tal Manechio [97] (acaso el mismo que en distintos documentos aparece nombrado como Manicor), con quien solía tener trato. Pero queda aún otro contacto que resultó de gran trascendencia para Kepler, y debe considerarse. En el otoño de 1597, el canciller de Baviera Hans Georg Herwart von Hohenburg se dirigió a Kepler [98], por mediación de Grienberger, padre jesuita de Graz, para que le aclarara una pregunta científica [99] de la que se hablará más adelante. A partir de esta primera toma de contacto dio comienzo un intercambio epistolar que perduró durante muchos años y unió a ambos hombres muy estrechamente. El influyente canciller dio muestras de ser un ferviente protector del joven y prometedor astrónomo, y le profesó un gran afecto, al tiempo que valoró efusivamente su labor investigadora. Herwart von Hohenburg era católico acérrimo y amigo de los jesuitas. El intercambio epistolar entre él y Kepler dio comienzo justo en la época en que el duque Guillermo el Piadoso trasfirió el poder a su hijo Maximiliano, primo del archiduque Fernando. Mientras cursaban sus estudios en Ingolstadt, estos dos jóvenes habían estado bajo la tutela de Johann Baptist Fickler, el cual mantenía mucha amistad con los jesuitas y también procedía de Weil der Stadt, de una familia vinculada a la de Kepler por maridaje. Como este residía ahora en Munich, Kepler no descuidó presentarle sus respetos [100] a través de Herwart en la primera misiva que le envió, y en la que naturalmente también hizo lo propio con este último y con los jesuitas. Fickler tampoco dejó de agradecerle al punto los saludos enviados [101]. Herwart envió las cartas destinadas a Kepler a través del agente bávaro en la corte imperial de Praga, el cual las remitía a su vez al secretario de Fernando, el padre capuchino Peter Casal, y propuso a su interlocutor que siguiera la misma vía, pero a la inversa [102], para enviarle las suyas. Todas estas circunstancias favorecieron que Kepler destacara dentro del conjunto de sus compañeros de trabajo, y es comprensible que recibiera una consideración especial por parte del partido católico dirigente y que lo trataran de manera distinta al resto de profesores, los cuales carecían de aquellos contactos influyentes. Hay que subrayar también que un hermano del padre de Kepler se había vuelto católico y pertenecía a la orden de los jesuitas, aunque se sabe muy poco de él.
POSTURA DE KEPLER ANTE LOS CONFLICTOS RELIGIOSOS
Aparte de estas circunstancias externas favorables, a Kepler también le sirvió de recomendación su actitud personal. En lo más profundo de su ser era de naturaleza conciliadora. No es que evitara las discusiones y diera la razón a cualquiera con toda condescendencia. Al contrario. Le gustaban los debates y defendía sus ideas con entusiasmo. Solo que, a su entender, los medios utilizados debían ser acordes con el asunto a tratar. Lo sagrado de la religión debía abordarse, tratarse y defenderse por medios sagrados. En esta materia, el tema más serio de la conciencia, ni la presión externa, ni un acto de autoridad impuesto desde arriba debían condicionar una decisión. Del mismo modo, le parecía absolutamente indigno y ofensivo que cuando alguien defendía su convicción religiosa, se explayara difamando y ultrajando cualquier otra. Él pensaba, conversaba y actuaba según la máxima: sancta sancte.13 Por tanto, no eran las dificultades ni las desventajas externas lo que más lo atormentaba de los incidentes que presenciaba, sino más bien el profundo pesar en que se sumía su corazón a la vista de la opresión, la intolerancia, el odio, los insultos constantes. Él rogaba: «Señor, protege el espíritu inocente del joven príncipe de sus perniciosos consejeros» [103]. En una carta que envió a Tubinga veinte años más tarde, aún responsabiliza al comportamiento de los predicadores del seminario del violento ataque que acometió el bando católico contra sus correligionarios: «El comienzo de toda la desgracia en Estiria surgió sin duda cuando Fischer y Kelling pronunciaron exquisitos discursos tendenciosos y ofensivos desde el púlpito» [104]. Fue algo más que una mera falta de delicadeza que el fanático Balthasar Fischer, en su batalla contra el culto mariano, se mofara desde el púlpito de la bella representación de la Virgen del Manto Protector, desplegando su sotana y preguntando, según dice Kepler en el mismo lugar, si sería decente que las mujeres se deslizaran bajo sus faldas, y concluyendo a continuación que más impropio sería aún que se pintaran monjes bajo el manto de María [105]. En un escrito que Kepler dirigió diez años después de los acontecimientos al margrave Georg Friedrich von Baden, se aprecia una crítica semejante contra los predicadores de su propio bando: «Algunos de los profesores elegidos confunden el ejercicio de enseñar con el de gobernar, quieren llegar a arzobispos y poseen una furia inoportuna con la que lo derrumban todo; se obstinan en conseguir la protección y el poder de sus electores, y la mayor parte de las veces los conducen hacia peligrosos precipicios. Esto es lo que ha traído desde hace tiempo la ruina a Estiria. A menudo nos habrían podido enviar a Estiria gente en verdad más discreta y ejemplar, o en las universidades se habría podido enseñar a los estudiantes el modo y la vía para moverse en lugares tan peligrosos sin dañar la conciencia, y para mostrar la necesaria sabiduría de la serpiente, de modo que los dirigentes de una fe diferente no se alarmen» [106]. Está claro el reproche hacia sus antiguos profesores de Tubinga, desde donde aún retumbaban en sus oídos apelativos como «feroz hombre-lobo, anticristo, puta babilónica» con que solían referirse por allí al papa, del mismo modo que Mästlin ve ahora la obra del demonio en las actuaciones de Fernando. «Ya vemos», escribe Mästlin en respuesta a las noticias de Kepler, «con qué cólera furibunda aguijonea el diablo a los enemigos de la Iglesia de Dios, como si pretendiera devorarlos por completo» [107]. Cómo contrasta con esto el talante de su antiguo alumno, el cual comenta de sí mismo en anotaciones puramente privadas de aquellos días: «Yo soy justo y ecuánime con los seguidores del papa, y aconsejo la misma equidad a todos» [108]. No obstante, se equivocó si llegó a creer, como casi afirman las declaraciones citadas, que en Graz habrían dejado tranquilos a los seguidores de la Confesión de Augsburgo solo con que se hubieran contenido en sus provocaciones. Desde su posición de poder, Fernando habría encontrado igualmente algún camino para llevar a cabo su plan de reinstaurar la religión católica en Estiria. Tuvo que desencadenarse en tierras alemanas una guerra de treinta años, con todos sus horrores y devastaciones atroces, para que aflorara la evidencia de que no se puede ni debe someter la libertad de conciencia a base de coacciones e imposiciones externas. No hay duda de que tal evidencia aún no se ha impuesto del todo en nuestros días.14
La actitud conciliadora que Kepler manifestó en un ambiente revuelto como aquel no se debe tan solo a su carácter o a la nobleza de pensamiento con que contemplaba las convicciones de sus oponentes y otorgaba a los demás la misma libertad que él mismo reivindicaba para sí. Más bien guarda relación con su postura ante los dogmas por los que discutían los católicos, los luteranos y los calvinistas. No es que él considerara que el dogma carecía de importancia y que daba igual lo que creyera cada individuo siempre y cuando se viviera con corrección. Hay quien ha atribuido a Kepler esta disposición, pero sin ningún acierto. Esa opinión superficial, absolutamente ignorante de la relación que existe entre fe y vida, es producto de un tiempo posterior que se desligó por completo del cristianismo. Kepler estaba convencido de que solo hay una verdad, y consideraba un deber indagar en ella con todas las fuerzas del espíritu. Como ya hemos apuntado, durante sus dudas religiosas tempranas ya había llegado a una interpretación propia de las doctrinas de la ubicuidad y de la eucaristía que se desviaba de las enseñanzas de la confesión augsburguesa en la que había sido educado. En la interpretación de la primera se inclinaba hacia la concepción católica, en la de la última, hacia la calvinista. Hasta entonces se había guardado para sí sus ideas divergentes, pero ahora se sintió impelido a dejar las reservas a un lado. Parece lógico pensar que algunos de los predicadores y profesores víctimas del destierro no vieron con buenos ojos que su compañero y hermano confesional se separara de ellos y consiguiera en exclusiva permiso para regresar a Graz mientras ellos debían padecer en sus propias carnes el infortunio del exilio. ¿No debieron de pensar que había comprado aquel privilegio mediante concesiones al bando católico? Esta opinión aparece sugerida en una confesión posterior de Kepler según la cual, en aquel entonces, se sintió impelido a «descargar su conciencia», y empezó a exponer sus dudas con toda modestia ante los siervos eclesiásticos desterrados. Uno solo alivia su conciencia cuando pesa algo sobre ella. Lo que oprimía a Kepler era saber que no podía converger en todo con sus correligionarios, ni en la actitud ni en el dogma. Eso fue lo que les confesó. Sí, había hecho concesiones tanto a católicos como a calvinistas. Lo exigía su conciencia, no podía hacer otra cosa. Debía seguir su propio camino, el camino que le trazaba su conciencia, gustara o no a los demás. Si con ello conseguía algún favor de la tendencia dominante, bien. «No quería aventurar mi futuro por culpa de ese artículo (el de la ubicuidad) en el que no se hacía justicia a los papistas» [109]. Así se dirigió a uno de los bandos. En cambio, los católicos se equivocaban si creían que era de los suyos. No. Su desasosiego interior lo animó a expresarse con claridad ante Herwart von Hohenburg, adepto destacado del catolicismo: «Soy cristiano. He aceptado la confesión augsburguesa a partir de las enseñanzas de mis padres, a través de indagaciones constantes en sus fundamentos y de pruebas diarias, y me mantengo firme en ella. No he aprendido a ser hipócrita. Soy serio con la religión, no juego con ella. Por eso me tomo igualmente en serio su práctica y la recepción de los sacramentos» [110]. Así pues, el hombre que buscaba a Dios con devoto fervor no se situaba por encima de las distintas tendencias, sino en medio de ellas, y le dolió carecer del consuelo de pertenecer por completo y sin condiciones a una de las comunidades. Esta fue la congoja interior que lo acompañó a lo largo de toda su vida.
No nos ha quedado mucho de las confesiones que realizó para aliviar su alma; en la mayoría de los casos debieron de ser orales. No obstante, se ha conservado el fragmento de texto en verso en el que expuso su interpretación del sacramento de la comunión [111]. Más esclarecedoras resultan las cartas de Zehentmair, a quien Kepler nombra repetidas veces como amigo, y ante el cual se expresó con especial detalle. Por desgracia se desconoce el paradero del conjunto de cartas que Kepler le envió, pero, como Zehentmair retoma en sus respuestas las ideas de su interlocutor antes de emitir una opinión al respecto, también revelan algo de él. En ellas aparece cierta alusión a un poema incompleto de Kepler que contiene muchos comentarios interesantes «sobre la Iglesia papista, la cual embiste en toda Europa con dureza y hostilidad». Seguro que Kepler envió el fragmento que falta; todo se guardaba con cuidado de manera que no supusiera ningún riesgo para él [112]. En una ocasión se hace especial mención a una extensa misiva de Kepler que en realidad era una dissertatio philosophica [113]. Al parecer, en ella exponía sus ideas sobre la situación religiosa y las medidas político-eclesiásticas desde un punto de vista más elevado. Zehentmair alaba a su amigo por aunar una inteligencia rica y profunda con una religiosidad admirable, cosa muy poco frecuente, y por saber diferenciar con especial discernimiento lo verdadero de lo falso. A Zehentmair lo había impresionado y alentado sobremanera la advertencia de su amigo sobre la situación humillada de la Iglesia y sobre el descontento generalizado. ¿Quién habría opinado de otro modo sobre la providencia y la misericordia divinas? Sí, era cierto, y cada cristiano debía entenderlo y reconocerlo como obvio, que desde el principio de los tiempos el destino de la Iglesia había consistido en medrar a base de cruces y persecuciones, que el poder externo le resultaba más perjudicial que beneficioso. También entonces ocurría así. La organización y la comunidad de la Iglesia no eran lo esencial. Considerando el maravilloso gobierno de Dios, Zehentmair llega a la misma conclusión que su amigo: si Dios los privaba de los recursos externos de la salvación, la palabra y los sacramentos, a través de los cuales la comunidad indistinta de la Iglesia crece unida en un solo cuerpo, y si les arrebataba además la protección y la ayuda de los grandes señores, todo ello tendría como finalidad que creamos en Él sin más, que percibamos el poder y la fuerza de la palabra sin la intercesión de los hombres y que, como corresponde a los soldados de Cristo, aprendamos a luchar y a vencer en la máxima debilidad con la ayuda del Espíritu Santo.
Los argumentos con que Kepler intentaba alentar y animar a sus amigos, también le servían para consolarse a sí mismo, un consuelo que se volvió necesario para afrontar la situación en que se encontró al regresar a Graz. En realidad, lo inquietó mucho verse privado del culto de su creencia. «Los hombres a través de cuya mediación he tratado hasta ahora con Dios han sido expulsados de nuestra tierra; a otros, a través de quienes yo podría tratar con Dios, no se les permitiría la entrada» [114], se lamenta. Quedan aún algunos predicadores aquí y allá en los castillos. Pero si uno de ellos da un sacramento a un súbdito del elector que lo solicite, será desterrado. A ello se sumaron las preocupaciones externas. La escuela en la que ejerció había desaparecido. Es cierto que le mantuvieron su escaso salario, pero se habían desvanecido las expectativas del aumento de sueldo con que contaba. «Cómo voy a permitirme en mi amargura exigir algo más por mis vanas especulaciones cuando tantos hombres capaces viven en el exilio» [115]. ¿No piensan los delegados que habrían podido prescindir del profesor de matemáticas antes que de ningún otro? ¿Debo partir yo también de Graz?, se preguntaba [116]. Pero su esposa depende de sus bienes y de las esperanzas en el patrimonio paterno. Los conflictos económicos con la familia de su mujer son fuente continua de indignación y disgusto. Si se marchara también tendría que dejar atrás a su hijita adoptiva, por la que siente un gran apego. Además, a su suegro, tutor de la chiquilla, le gustaría apartarla de él. La niña posee una herencia paterna que ronda los diez mil florines, de los cuales Kepler recibe una cantidad anual de setenta florines para costear la manutención de la criatura, además del rendimiento de un viñedo y una casa. Todo eso se acabaría. También existiría el riesgo de que la niña fuera introducida en breve en la religión católica. Kepler llega a la determinación de quedarse y ser paciente en un principio. Lo mismo opinan sus profesores de Tubinga, a quienes aún se siente muy unido y pide consejo. Estos no pueden ofrecerle nada en Tubinga por mucho que valoren el talento excepcional del antiguo alumno, aunque eso, por supuesto, no se lo dicen.
OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Los inspectores de la escuela, que sentían gran afecto por el profesor de matemáticas y se alegraron de que se hubiera quedado entre ellos, le comunicaron su deseo de que dedicara el tiempo que no ocupaba con la filosofía [117] al desarrollo de las ciencias matemáticas. Kepler no necesitaba incentivos. Como él dice, le tocó vivir una época que lo obligaba a limar la agudeza de su genio, a relajar el interés y a contener sus iniciativas por muy capacitado que estuviera para el trabajo intelectual. Pero su energía extraordinaria, su intenso afán investigador salvó todos los obstáculos. Kepler incorporó a sus temas de estudio gran cantidad de cuestiones científicas que, o bien llegaron desde fuera, o bien brotaron de su interior. Herwart von Hohenburg le cedía gustoso los volúmenes que necesitaba y no podía encontrar en Graz. La lectura hizo fluir en él un torrente de ideas propias. «Quien destaca por su agilidad mental no se complace dedicándose en demasía a la lectura de obras ajenas; no quiere perder tiempo» [118]. Pero él aún estaba aprendiendo. Un fino olfato lo llevó a hacer acopio de lo que después necesitaría para sus creaciones más elevadas y a seguir las huellas correctas que auguraban nuevos descubrimientos. No abandonaba las cuestiones que le parecían importantes y en cada ocasión las abordaba desde perspectivas distintas. Sus cartas, que permiten conocer algo más sobre sus trabajos, consisten en parte en extensas disertaciones eruditas. Las alusiones epistolares a los acontecimientos recién expuestos también aparecen rodeadas en todo momento de indagaciones científicas.
Como es natural, de momento seguía dedicándose a su libro y a todo lo que guardaba relación con él. El proyecto que tenía planeado como continuación de aquella obrita concebida y hasta titulada como «preludio», revela las ideas que rondaban su cabeza. Quería escribir cinco libros cosmográficos [119]. Uno sobre el universo, sobre los elementos estáticos del mundo, la ubicación y el estatismo del Sol, la disposición de las estrellas fijas y su estatismo, sobre el conjunto del universo, etcétera. Un segundo volumen trataría las estrellas errantes que, junto a una revisión de la idea principal del Mysterium, debía contener estudios sobre el movimiento de la Tierra, sobre las relaciones entre los movimientos según Pitágoras, sobre la música, etcétera. Un tercero dedicado a los objetos celestes por separado, en especial al globo terráqueo, a las causas que dan lugar a las montañas, los ríos, etcétera. El cuarto versaría sobre la relación entre el cielo y la Tierra en lo que atañe a sus influencias mutuas, sobre la luz, los aspectos y principios físicos de la meteorología y la astrología. El proyecto nunca se llevó a cabo con esta forma porque el desarrollo de la actividad científica de Kepler siguió otros derroteros. Sin embargo, sí encontramos estudios sobre los temas mencionados en varias de sus obras posteriores, si bien con otra disposición y siguiendo otro orden de ideas.
Ya se ha comentado que por aquel entonces estaba muy entretenido con la construcción de un [120] planetario que debía ilustrar su descubrimiento. Es una pena que fracasara la consecución de aquel proyecto.
Las cartas que recibió en relación con su Misterio del universo lo inquietaron y lo obligaron a posicionarse. A este respecto hay que mencionar un incidente desagradable. Entusiasmado con su descubrimiento, Kepler había informado de él y había pedido opinión por carta al matemático imperial de entonces, Reimarus Ursus, del cual había oído elogios. Con su entusiasmo juvenil, Kepler le dispensó en aquella misiva sus mayores alabanzas y lo situó por encima de todos los matemáticos de su tiempo [121]. Ursus no respondió, pero en 1597 publicó la carta de Kepler, sin que este lo supiera, en una obra de astronomía donde entablaba una controversia en los términos más acres contra Tycho Brahe, con quien mantenía una disputa relacionada con el hallazgo del denominado sistema ticónico del universo. Brahe lo había acusado de plagio. De este modo, Kepler se encontraba ahora entre Tycho Brahe, con quien había establecido relaciones de gran importancia para él, y su oponente Ursus, a quien Kepler había elevado hasta los cielos, aunque en modo alguno merecía tal encomio. Es cierto que Ursus pasó de porquerizo a matemático imperial, pero carecía de la lealtad de Eumeo15 y no podía ofrecer ninguna aportación científica relevante [122]. Brahe recriminó a Kepler, y este, que, como es natural, no quería perder el favor de aquella personalidad tan relevante, presentó sus disculpas. No obstante, se desembarazó de la peliaguda tarea con una delicadeza extrema, sin perder un ápice de dignidad. El ingenuo novato que había sido hasta entonces tuvo oportunidad de extraer su propia enseñanza de aquella experiencia. Ahora sabía que no todos los hombres de ciencia, por elevado que fuera su rango, tenían las mismas intenciones nobles que lo movían a él y que él había presupuesto en los otros. Pero el asunto no quedó zanjado con una carta, a pesar de haber esclarecido su circunstancia personal; esta cuestión reaparece en muchas cartas y, cuando Kepler colaboró más tarde con Tycho, tuvo que seguir refutando al oponente más odiado de Brahe a petición de este.
Más importantes que este conflicto fueron los comentarios de Tycho Brahe acerca de su Misterio del universo [123]. Aparte de la reserva con que había valorado las ideas fundamentales del mismo, planteó una serie de objeciones relacionadas con determinadas cantidades utilizadas en el modelo del universo de Kepler. De hecho, la estructura que servía de base a aquel modelo no era nada precisa. Para explicar por qué los sólidos regulares no encajaban perfectamente entre las esferas planetarias, Kepler se basó en la imprecisión de los datos que había extraído de Copérnico sobre las distancias de los planetas al Sol. Solo observaciones más precisas podrían esclarecer y resolver la cuestión, y él no disponía de instrumentos. Solo Tycho Brahe poseía las observaciones que él necesitaba. Kepler ansiaba con impaciencia echarles una ojeada. Ningún rey, dice, podría regalarle algo más valioso que instrumentos y el acceso a buenas observaciones [124]. ¿Cómo podría llegar a conocer los resultados observacionales de Tycho, ese hombre que se mostraba tan crítico con él y no sabía emprender nada decente con todo su tesoro de datos? «No quiero que me desalienten, sino que me instruyan. Mi opinión sobre Tycho es la siguiente: es inmensamente rico, pero no sabe sacar ningún provecho de su fortuna, como la mayoría de los ricos. Así que habrá que afanarse por arrebatarle sus riquezas, insistir en que se decida a hacer públicas sus observaciones sin reserva y sin que falte ni una» [125]. Pero Kepler tuvo que ser paciente y aplazar la resolución de las imprecisiones en su modelo del universo.
Además, Kepler estaba interesado en conocer los datos empíricos de Tycho Brahe por otra cuestión. Las teorías formuladas hasta entonces habían descrito el movimiento de la Luna tan solo de manera imprecisa y poco satisfactoria. Con el fin de profundizar algo más en ello, Kepler observó con atención los eclipses solares y lunares, y comparó sus observaciones con los cálculos realizados previamente basándose en la teoría copernicana. Logró un resultado positivo importante, ya que fue el primero en detectar la llamada «ecuación anual» del movimiento lunar [126], hasta entonces desconocida y consistente en que el periodo de revolución lunar es algo mayor en invierno que en verano. Su atribución del fenómeno a causas físicas, al comparar la «vis motoria»16 del Sol con la «vis motoria» de la Tierra, indica que pisó por primerísima vez un camino que no había transitado nadie con anterioridad. El fenómeno de la luz rojiza de la Luna durante los eclipses lunares lo llevó a razonamientos minuciosos, principalmente sobre óptica. También le dio mucho que pensar una observación de Tycho según la cual el diámetro aparente del disco lunar durante los eclipses de Sol [127] es una quinta parte más pequeño que el de la Luna llena a igual distancia de la Tierra. A partir de esta observación, que Brahe explicaba apelando tan solo a una «optica ratio»17 en general, Brahe llegó a la hipótesis errónea de que los eclipses totales de Sol eran sin duda alguna imposibles. El descubrimiento de la ley óptica que rige ese fenómeno estaba reservado a Kepler, quien unos años después explicó por primera vez el efecto de las imágenes vistas a través de pequeñas aberturas.