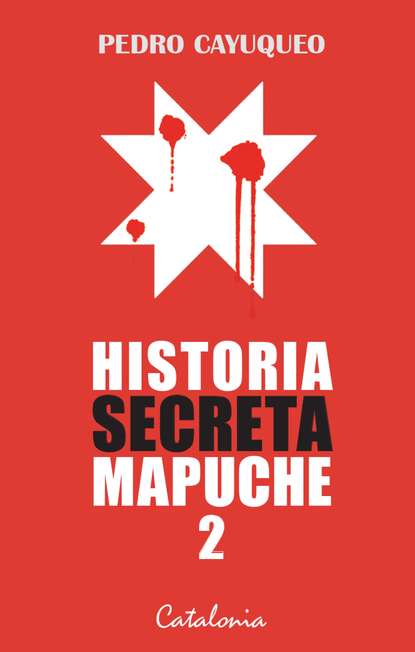- -
- 100%
- +
Se trató más bien de un Wounded Knee patagónico.
La masacre de Wounded Knee sucedió el 29 de diciembre de 1890 en la reserva lakota de Pine Ridge, en Dakota del Sur. Allí el 7.º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, liderado por el coronel James W. Forsyth, devastó un campamento lakota ante la negativa de algunos guerreros a entregar sus armas de fuego a las autoridades.
Cuando terminó el ataque —que incluyó nutrido fuego de artillería—, al menos trescientos lakota habían sido asesinados, en su mayoría mujeres y niños desarmados, y medio centenar resultó gravemente herido. También murieron veintinueve soldados, aunque la mayoría por causa del fuego amigo.
Wounded Knee es considerada hasta nuestros días la peor masacre en la historia de los Estados Unidos.
En Apële el uso de armas de fuego por parte de los weichafe no pasó desapercibido para el general Villegas. Con fecha 1 de marzo de 1883, elevó el siguiente informe al comandante general de Armas desde el Nahuel Huapi. Al parecer tenía certeza de quiénes los habían provistos de fusiles.
Los indios han desplegado más de sesenta individuos armados de Remington y armas de repetición las que según datos les son vendidas por los habitantes de la colonia Chubut con quienes los indios comercian constantemente. Como usted verá este acto de inmoralidad debe ser represado enérgicamente, pues de lo contrario los sacrificios del ejército para concluir con la barbarie serán estériles siempre que ella sea auxiliada y protegida por gentes que se dicen civilizadas (Gavirati, 2017:373).
Villegas acusa directamente a los colonos galeses del valle de Chubut de ser traficantes de armas. “Esta aseveración se puede corroborar con individuos que hacen tal comercio y que han sido capturados por nuestras fuerzas entre los indios”, agrega el militar en su informe.
Su opinión es compartida por el teniente Eduardo Oliveros Escola, quién participó y resultó herido en los llanos de Apële.
“La Colonia provee a sus dependientes de fusiles Remington y de repetición, con los cuales nuestros enemigos se sirven para luchar contra los soldados de la Nación”, denuncia el oficial en un informe enviado a su comandancia. Y luego agrega:
“El gobierno ha donado a la Colonia fértiles campos para que dé vida a esas regiones, pero en manera alguna para atacar los intereses de la Nación. Proveer de fusiles a los indios es atentatorio y abusivo”.
Tan perdidos digamos que no estaban.
Lo cierto es que existían fluidas relaciones de contacto y comercio entre los colonos galeses y las diferentes tribus de la Patagonia desde el arribo de los primeros a la zona en 1865.
Sin una guarnición militar que los protegiera de posibles ataques, los galeses optaron por cultivar buenas relaciones con las parcialidades mapuche y tehuelche de Chubut. Ello hizo florecer el comercio, el intercambio cultural y un modelo de convivencia pacífica excepcional para la época.
Hasta que llegaron los soldados y, con ellos, la guerra.
Existía además una abierta animadversión de los jefes militares argentinos hacia los galeses y su política de puertas abiertas con los “salvajes”. Los colonos, por cierto, negaron rotundamente la acusación. Llegarían a publicar una carta en el periódico Buenos Aires Standard, denunciando estar siendo utilizados como “chivos expiatorios”.
Tuvieran o no responsabilidad los galeses, lo cierto es que la queja del general Villegas sí tuvo consecuencias en el desarrollo de la guerra; implicó un endurecimiento de la prohibición de “venta de armas de guerra y municiones a los indios” y el inicio de una severa campaña de confiscaciones.
Ello dificultaría notablemente el escaso tráfico de armas que existía en aquel tiempo y del cual se valían los lonkos rebeldes.
Sí, hubo armas de fuego en manos de guerreros mapuche. Y en ambos lados del Wallmapu. Pero en absoluto fue la norma.
Tal como en la Colonia, el ataque de madrugada, la clásica emboscada de siglos, el golpear y replegarse, fue la principal arma de los weichafe en aquellos años de avance militar winka.
Como en los tiempos de Leftraru, la guerra de guerrillas fue el último recurso de un pueblo cuya independencia debía morir con honor, fieles a una tradición militar de cuatro siglos.
Zeballos, el cronista militar ya citado, no duda en elogiar esta bravura, casi suicida, de las fuerzas mapuche.
“A los trescientos años los araucanos continúan en armas con virilidad asombrosa”, escribe. “Abrumados por todos los recursos que el arte de la guerra ha desplegado prodigiosamente en su contra, oponen ellos sus pechos indomables”, subraya admirado.
Lo destaca también el historiador José Bengoa.
Los pueblos son grandes y sus culturas perduran quizás en la medida que son capaces de asaltar el cielo. La grandeza surge muchas veces de la capacidad de un pueblo para realizar actos imposibles. Los mapuche sabían perfectamente que iban a perder y que la mayoría de ellos moriría en esta insurrección general; sin embargo, el hecho tenía un sentido ritual histórico insoslayable […] Hasta el 5 de noviembre de 1881 los mapuche hicieron valer su historia, su cultura independiente, su capacidad centenaria de mantenerse como pueblo (Bengoa, 1983:297).
Cuatro años antes, en 1877, mismo camino habían tomado los últimos guerreros samurái liderados por el legendario Saigo Takamori al enfrentarse en Shiroyama al moderno ejército imperial japonés; fueron masacrados con ráfagas de ametralladoras Gatling y eficientes cañones Krupp de montaña.
En Takamori se inspira el personaje de Katsumoto Moritsugu, protagonista central de El último samurái (2003), película de Warner Bros. Pictures que relata la histórica rebelión de Satsuma y que tiene a un soberbio Ken Watanabe en el rol principal.
En el exitoso filme, el capitán estadounidense Nathan Algren, personaje que interpreta Tom Cruise y que es un atormentado veterano de las Guerras Indias del oeste, viaja a Japón para entrenar al ejército imperial y hacer frente a la insurrección que algunos nobles llevan a cabo contra una revolución cultural que —advierten al emperador— amenaza las tradiciones niponas.
Tras una batalla inicial, las tropas de Algren son derrotadas y él cae prisionero del líder rebelde, Katsumoto, un prestigioso samurái que también desea aprender las tácticas de la guerra moderna. Tiempo más tarde, después de que Algren aprende a su vez las técnicas samurái y se une a sus captores, llegará la batalla final contra el ejército del emperador, que es en definitiva quien triunfa.
Sin embargo, los samuráis alcanzan la gloria muriendo en una carga imposible y su propio líder se hace el seppuku, el ritual de suicidio por desentrañamiento, provocando tal admiración que sus adversarios le rinden honores en el propio campo de batalla.
Aquel fue, en clave hollywoodesca, el rito final de aquella otra honorable casta de guerreros tradicionales.
- FRANCIA Y LAS FRUTILLAS MAPUCHE -
¿Pudo ser diferente el desenlace de la guerra en Wallmapu? Orélie Antoine de Tounens, el abogado y espía francés retratado como un “demente” por la historiografía chilena y argentina, fue a mi juicio la gran oportunidad perdida por los mapuche.
Lo cuento en extenso en el tomo I de esta trilogía: su arribo a Wallmapu desde Buenos Aires, la alianza política que establece con los toqui Kilapán y Calfucura, su monarquía constitucional y, lo principal, el compromiso de pertrechos y asistencia militar por parte de Francia “para que mantengáis vuestra independencia y libertad”, como había prometido.
No se trata de un juicio apresurado. Lo comparte, entre otros, el investigador Francisco J. Montory, un estudioso de la historia de la provincia de Arauco y en los ochenta un activo colaborador del boletín del Museo Mapuche de Cañete.
Quilapán pretendía formar un ejército de a lo menos ocho mil hombres dotado de caballería, infantería y artillería. No solo estarían armados de lanzas, cuchillos y macanas, sino que además el “rey” Orélie le había prometido modernos fusiles de repetición de origen francés, artillería liviana e incluso soldados de esa nacionalidad. Con tal poderío bélico, Quilapán y Orélie, con sus fuerzas franco-mapuche hubieran podido fácilmente aniquilar a las fuerzas chilenas y expulsarlos lejos de los límites históricos de la Araucanía (Montory, 1989:17).
No es ningún secreto. Por aquellos años Francia e Inglaterra se hallaban enfrascadas en una lucha por extender sus dominios coloniales a escala global. Francia desde el siglo XVII había fijado su mirada en la Patagonia y el estrecho de Magallanes. En el puerto de La Rochelle habría de nacer para ello la Real Compañía del Mar del Sur, de la que era accionista el mismísimo rey de Francia, Luis XIV.
En junio de 1695 cinco de sus barcos zarparían con rumbo austral para fundar en el estrecho una colonia al amparo del pabellón francés. Y, si bien la expedición fracasó, el interés se mantuvo intacto.
Solo queda agregar que entre 1695 y 1749 al menos 175 barcos registrados en Francia salieron para los mares del sur con el objetivo de explorar tierras para futuras colonias y contrabandear productos. Varias de estas expediciones tuvieron contacto con los mapuche.
Fue el caso del navegante y científico francés Amédée-François Frézier, quien estuvo en América del Sur entre 1712 y 1714 estudiando —académicamente, en teoría— las fortificaciones españolas del Virreinato del Perú. Lo cierto es que se trató de una labor de espionaje militar con vistas a intentar encauzar las riquezas americanas hacia la corte de Versalles.
Frézier recorrió sobre todo las costas del Pacífico desde Magallanes al Callao, redactando un completo informe que incluía mapas de los puertos, fortificaciones, depósitos de munición, recuento de piezas artilleras e incluso estimaciones de los soldados hispanos en cada sitio. Su viaje incluyó la bahía de Concepción y también los fuertes de Valdivia, las fronteras norte y sur entre la Corona española y el Wallmapu occidental.
En 1716, dos años después de su viaje, Frézier publicó en París el libro Relación del viaje por el mar del sur a las costas de Chile i el Perú. Fue un éxito editorial, con reediciones en inglés, alemán y holandés, algo bastante inusual en esa época.
Cinco años más tarde el propio Luis XIV lo eligió para un nuevo viaje a América, esta vez a La Española (Haití). Allí tendría la misión de construir una serie de fuertes siguiendo el modelo español que observó en los mares del sur.
Pero en su libro Frézier no solo habla de puertos, mapas y fortificaciones. De su paso por la bahía de Concepción incluyó una extensa y detallada descripción de los mapuche, sus costumbres, territorio y estatus independiente respecto del reino de Chile.
Estos indios no tienen reyes ni soberanos que les prescriban leyes; cada cacique, así le llaman los españoles, es enteramente independiente y dueño absoluto de su dominio [...] Aunque nos parezcan salvajes saben muy bien ponerse de acuerdo respecto de sus intereses comunes. Por esta buena conducta y heroísmo han impedido en otro tiempo al Inca del Perú que entrara en sus dominios y han detenido las conquistas españolas, llegados solo hasta la orilla del Bio-Bio y las montañas de la cordillera (Frézier, 1902:23-26).
El libro, que incluye catorce láminas y veintitrés mapas y planos, cuenta además con bellas ilustraciones del juego de palín —chueca, le llama— y de las vestimentas mapuche. Pero no solo a ello prestó atención en Wallmapu, sino también a las frutillas.
“Los indios cultivan campos enteros de fresas; sus frutos son comúnmente del porte de una nuez y a veces como un huevo de gallina. Su color es rojo blanquecino”, apunta en su libro.
Hoy pocos saben que la actual fresa que se consume mayormente en el mundo, la Fragaria annanasa, es mitad originaria de este rincón del planeta. Así es: nació del cruce experimental de la Fragaria virginiana del este de Norteamérica y la Fragaria chiloensis, la misma que sorprendió al francés en su paso por Wallmapu.
En 1614 el jesuita español Alonso de Ovalle conoció esta fruta blanca (llaweñ) y roja (kelleñ), perfumada y dulce, que los mapuche cultivaban en jardines y campos y que por su gran tamaño superaba a la fresa de Virginia y también a la europea, esta última no más grande que una frambuesa.
Ovalle la bautizó como Fragaria chiloensis y así lo cuenta en su clásico libro Histórica relación del Reyno de Chile (1646).
Pero un siglo más tarde, en 1714, sería el galo Frézier el primero en llevar con éxito estas frutillas mapuche a Europa, entregando cinco plantas al Jardín Real para su análisis y cultivo. Es más, su propio apellido derivaría de fraise, la palabra francesa para frutilla (fresa) que el tiempo deformó en Frézier.
Las obras de navegantes y exploradores como Amédée-François Frézier fueron ampliamente divulgadas en Francia y ejercieron gran influencia en la monarquía. También en sus afanes expansionistas, especialmente hacia Oceanía y África.
Francia, en la primera mitad del siglo XIX, incorporó Las Marquesas y Tahití, así como también colonias en Argel, Costa de Marfil, Gabón y Guinea. Pero Inglaterra, su gran adversario colonial, se había instalado en 1833 en pleno Atlántico sur, en las islas Malvinas.
¿Es posible creer que Francia no vio con preocupación un posible avance inglés sobre la Patagonia y el estrecho de Magallanes? Desde allí podrían controlar puntos claves en las rutas marítimas entre las metrópolis europeas y el Pacífico.
¿Es posible descartar que Orélie Antoine de Tounens fuera parte de una empresa colonialista respaldada por el propio Napoleón III? En absoluto.
El historiador militar Leandro Navarro aporta un sabroso dato al respecto. El año 1869, en plena ofensiva del general José Manuel Pinto contra Kilapán, otros dos ciudadanos franceses fueron avistados merodeando por el país mapuche. Sus apellidos eran Portalier y Pertuiset.
El primero —cuenta Navarro— fue tomado preso en el fuerte de Queule por suponerse que era aliado de Orélie. Fue puesto en libertad al poco tiempo, “sin saberse qué rumbo tomó”. Respecto a Pertuiset, fue a recalar a Magallanes, donde lo conoció el capitán de Artillería de Marina Ramón Vidaurre, de guarnición en ese puesto, y a quien manifestó que era teniente coronel del ejército francés.
Décadas más tarde, cuando Vidaurre debió expatriarse en París después de la revolución de 1891, lo encontró en dicha ciudad llevando una vida holgada y gozando de una privilegiada posición social. Ello hizo presumir al militar chileno que “no podía ser un vulgar aventurero y por ende alguna misión especial lo llevó a Chile”.
Otro antecedente lo entrega el testimonio tal vez inobjetable de Abdón Cifuentes, destacado político conservador y docente chileno del siglo XIX, y uno de los fundadores de la Pontificia Universidad Católica.
Cuenta en sus memorias que mientras ejercía como oficial mayor del Ministerio del Interior, encargado de las relaciones exteriores del gobierno de José Joaquín Pérez, el propio secretario del Consejo de Estado de Napoleón III le confidenció en París, en mayo de 1870, que “el emperador había estado dispuesto a prestarle su apoyo (a Orélie)... que en el Consejo se había discutido la necesidad de apoyar las reclamaciones de Orélie”.
Un último dato respecto de Francia y sus colonias.
Nueva Caledonia, isla en medio del Pacífico, fue anexada por Francia en 1853, misma década en que Orélie Antoine arribó por primera vez a Wallmapu. Desde entonces la población indígena local, los kanak, han gozado de un estatus único que los sitúa entre un país independiente y un departamento de ultramar en el seno de la República Francesa.
Por si no bastara, en noviembre de 2018 sus habitantes votaron un inédito referendo de independencia. Y si bien el 59% votó en contra, la plena libertad de sus habitantes pareciera ser solo cosa de tiempo.
“Lamngen Pedro, ¿qué habría pasado si Chile y Argentina nos hubieran dejado ser?”, me preguntó hace unos años la cantante Beatriz Pichimalen mientras grabábamos en Santiago el programa Kulmapu de CNN Chile.
“Hablaríamos probablemente francés y mapuzugun, nuestros jóvenes estudiarían en universidades de París y pronto estaríamos votando nuestra independencia en un plebiscito”, fue —medio en broma, medio en serio— mi respuesta, en clara alusión a los kanak. ¿Cómo sería Wallmapu si ambas repúblicas sudamericanas nos hubieran dejado ser? Nunca lo sabremos en verdad.
Lo que sí sabemos es cómo era el país de nuestros ancestros antes de la invasión winka. Lo retratamos en el tomo I, siguiendo las memorias de dos insignes viajeros, el alemán Paul Treutler y el norteamericano Edmond Reuel Smith, quienes lo recorrieron en su lado oeste entre los años 1853 y 1859.
Pero hay un tercer viajero que logró internarse en el territorio mapuche trasandino, al sur de la actual provincia de Córdoba, Aconteció en abril del año 1870 y su protagonista fue un militar, jefe de frontera, que nos legó para la posteridad un relato extraordinario.
Los invito en las páginas siguientes a viajar junto al coronel Lucio Mansilla al mítico país de los ranqueles.

Lucio Victorio Mansilla es un personaje fascinante por donde se lo mire. Fue periodista, militar, diplomático y por lejos uno de los escritores argentinos más destacados del siglo XIX.
Nació en Buenos Aires en 1831. Fue sobrino de Juan Manuel de Rosas. Su madre, Agustina Ortiz de Rosas, reputada la dama más hermosa de Buenos Aires, era hermana del caudillo. Su padre, Lucio Norberto Mansilla, fue oficial de José de San Martín y héroe de la batalla de Vuelta de Obligado contra la escuadra anglo-francesa en 1845.
Hijo de una familia de gran fortuna, creció entre sirvientes, pero ello no le impidió comprometerse con las ideas de vanguardia de su tiempo. Se cuenta que a los diecinueve años fue sorprendido por su padre leyendo El contrato social de Jean-Jacques Rousseau. De inmediato lo envió de viaje, a la India. Sería la primera de sus numerosas aventuras.
Culto, apuesto, un verdadero dandy de la época, recorrió medio mundo tras aquel particular castigo familiar.
En pocos años paseó por toda Europa, escaló cumbres en el Himalaya, cruzó el mar Rojo de Adén a Suez, recorrió Egipto en camello, subió la pirámide de Keops acompañado de beduinos e incluso llegó hasta Constantinopla. Allí, en el mercado de mujeres esclavas, compró una bella joven a quien —como corresponde a un gentleman de club— concedió su libertad.
Tras vivir algunos años en París con su padre, donde se codeó con el mismísimo Luis Napoleón, que los invitó a las Tullerías, Mansilla regresó a los veintiún años a Buenos Aires. Allí comienzan las hazañas que le dan notoriedad pública.
Ejerció de periodista en Santa Fe y emprendió diversos negocios. También publicó sus primeros libros de viajes y un par de obras de dramaturgia de relativo éxito en la escena artística. Además, como todo hijo de la alta sociedad porteña, ingresó al Ejército de Línea para obtener un grado militar.
En la guerra del Paraguay destacó por su valentía y por sus escritos como corresponsal del diario La Tribuna. Simpatizante político de Domingo Sarmiento, trabajó incansablemente por la candidatura de este para presidente de Argentina.
Tras su triunfo Mansilla aspiraba ser nombrado ministro. Sin embargo, fue enviado por el mandatario a un destino mucho menos glamoroso: la sede de la subcomandancia de la Frontera Sur, en Río Cuarto.
Allí conocería a los “ranqueles” (de rankülche, la gente del carrizo). Bajo esa denominación eran conocidas las parcialidades “araucanas” que habitaban al sur del río Quinto en las actuales provincias de Córdoba y La Pampa, en ese entonces parte del Wallmapu libre y soberano.
Mansilla, un culto militar de veintinueve años, aprende a convivir con ellos y sobre todo a respetarlos. Como buen hombre de mundo se adapta incluso a sus protocolos culturales: habla con los mapuche, estudia su lengua, toma parte en las ceremonias, come con ellos.
De manera muy astuta, apadrina además a hijos de lonkos y se hace de importantes amigos entre las parcialidades que a menudo visitan la Frontera para comerciar productos o parlamentar con las autoridades.
Es entonces cuando planea una excursión diplomática para visitarlos en sus extensos dominios en la llamada Tierra Adentro, en la actual provincia argentina de La Pampa.
El objetivo oficial de su viaje era llegar hasta Leubucó, a las tolderías del ñizol lonko Mariano Rosas y su hermano, el bravo Epumer, para ratificar negociaciones de paz y facilitar un futuro trazado del ferrocarril. El objetivo no oficial era, sin embargo, conocer un territorio y una cultura que lo intrigaban.
“Hacía ya mucho tiempo que yo rumiaba el pensamiento de ir a Tierra Adentro. El trato con los indios que iban y venían al río Cuarto había despertado en mí una indecible curiosidad”, escribe el militar en su diario.
La excursión se organiza en Fuerte Sarmiento, a orillas del río Quinto. Desde allí el militar argentino planea seguir el camino o rastrillada que por la laguna El Cuero conduce rumbo sur a las tolderías situadas a trescientos kilómetros.
Distante ciento treinta kilómetros al sur de la actual ciudad de Río Cuarto, Fuerte Sarmiento era en ese entonces —junto al fuerte Villa de Mercedes, ubicado al oeste— la verdadera plaza militar fronteriza con los dominios rankülche.
Allí el coronel reúne su comitiva: diecinueve hombres, en su mayoría soldados, un lenguaraz mestizo mapuche-chileno y dos curas franciscanos a lomo de luma. Ellos, por su parte, harían el extenso viaje en lo único esencial por esas latitudes: buenos caballos.
“En las correrías por la pampa son lo único esencial. Yendo uno bien montado se tiene todo; porque jamás faltan bichos que bolear; avestruces, guanacos, liebres, gatos monteses o mulitas que cazar. Eso es tener todo andando por los campos: tener qué comer”, relata.
Pero, al igual que al norteamericano Edmond Reuel Smith, son varios los que advierten a Mansilla el peligro de su expedición. Uno de ellos es Achawentru, capitanejo del cacique Mariano Rosas y asiduo visitante del fuerte militar. Mansilla, pocas horas antes de partir, le confidencia el real objetivo de su viaje.
“Pretendió disuadirme diciéndome que podía sucederme algo, que los indios eran buenos, que me querían mucho, pero que había desconfianzas y que cuando se embriagaban no respetaban a nadie”, relata. Pero aquella desconfianza crónica era justamente lo que Mansilla buscaba despejar.
“Los indios nos acusan de ser gentes de mala fe y es inacabable el capítulo de relatos con que pretenden demostrar que vivimos engañándolos... Le pinté entonces a Achawentru la necesidad de hablar yo mismo la paz con los caciques y el bien inmenso que podía resultar de darles una muestra de confianza tan clásica como visitarlos”, agrega.
Achawentru, no satisfecho con tales argumentos, ofreció a Mansilla varias cartas de recomendación y le aconsejó enviar mensajeros que informaran con anticipación a los lonkos de su llegada. Ello por dos razones: primero, para que no se alarmaran al ver soldados cabalgando en sus tierras y, segundo, para que pudieran recibirlo como era debido en su protocolo cultural.
Mansilla así lo hizo. Y para no ser menos cargó dos mulas con diversos regalos para sus anfitriones y una tercera con charqui, azúcar, sal, yerba, café y suficientes provisiones para tres semanas, tiempo estimado de la travesía. Su ruta, ya lo había adelantado, sería la denominada Rastrillada del Cuero.