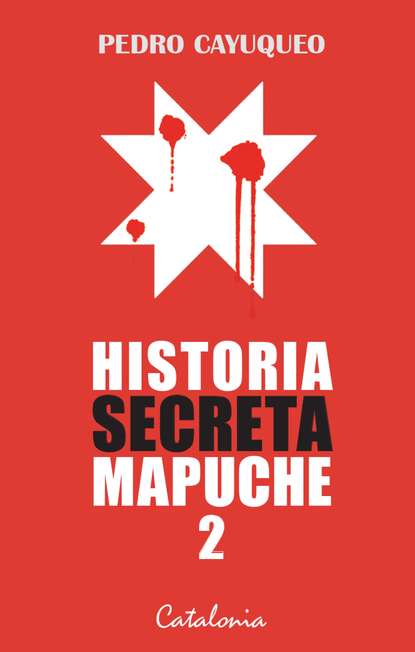- -
- 100%
- +
Las rastrilladas eran los únicos caminos en aquel territorio indómito. Trataba de surcos paralelos que con sus constantes idas y venidas dejaban los mapuche con sus constantes arreos de caballos y ganado cimarrón. Hablamos de miles de cabezas para el comercio en ambos lados de los Andes.
Leubucó, el destino final de Mansilla, era por entonces una verdadera estación central de rastrilladas en la pampa.
“De Leubucó arrancan grandes rastrilladas para todas partes. Salen caminos para las tolderías de Ramón en los montes de Carrilobo, hacia las del cacique Baigorrita situadas a las orillas de Quenque, para las tolderías de Calfucurá en Salinas Grandes y hacia la cordillera y las tribus araucanas de Chile”, anota en su diario.
Tras varios días de cabalgata arriba a la laguna El Cuero, “situada en un gran bajo” y donde según Mansilla “comienzan los grandes montes del desierto y lo que propiamente se llama Tierra Adentro... Esos montes del Cuero se extienden por muchísimas leguas de naciente a poniente, llegan al río Chalileo, lo cruzan van a dar hasta el pie de la cordillera de los Andes”.
Y luego agrega:
Hermosos, seculares algarrobos, caldenes, chañares, espinillos, bajo cuya sombra inaccesible a los rayos del sol crece frondosa y fresca la verdosa gramilla, constituyen estos montes. Allí hay pastos abundantes, leña para toda la vida y agua, la que se quiera sin gran trabajo. Cada médano es una gran esponja absorbente; cavando un poco en sus valles el agua mana con facilidad [...] No he visto jamás en mis correrías por la India, por África y por Europa nada más solitario que estos montes del Cuero. Leguas y leguas de árboles, cielo y tierra; he ahí el espectáculo (Mansilla, 1871:63).
Pero tan solitario no estuvo siempre aquel lugar. Allí en El Cuero (Trülke Lafken, en lengua mapuche, en referencia al monstruo marino mitológico) tenía sus tolderías el célebre “indio Blanco”. Temido en las fronteras de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires por sus constantes malones, su apodo hacía referencia a su tez blanca, fruto de una posible ascendencia mestiza.
Su verdadero nombre —según testimonio de doña Ángela Mariqueo, descendiente ranquel— habría sido Melileo o Meliqueo. Y más allá de la leyenda negra, además de un bravo y rebelde guerrero, habría sido un reputado comerciante de ganado entre Puelmapu y Gulumapu.
Blanco no era un desconocido para el coronel Mansilla.
Él mismo reconoce en su diario de viaje la particular “guerra sucia” que tuvo que librar contra él a poco de asumir el mando en la Frontera. “Me propuse, antes de avanzar, desalojarlo del Cuero, incomodarlo, alarmarlo, robarlo, cualquier cosa por el estilo. El tal indio tenía un prestigio terrible. Yo era, de consiguiente, su rival”, escribe el militar.
“Pero no quería hacer esta campaña con soldados. Busqué un contrafuego acordándome de la máxima de los grandes capitanes: al enemigo batirlo con sus mismas armas”, agrega.
Y así lo hizo. Contrató a seis gauchos, “media docena de pícaros, en una palabra, ladrones”, con la misión de maloquear y hostigar en forma persistente a Blanco y sus weichafe hasta hacerlos huir de la laguna. “Los fariseos que crucificaron a Cristo no podían tener unas fachas de forajidos más completas que estos gauchos”, relata Mansilla.
“Les di buenos caballos, los vestí, les di carabinas de las que hicieron recortados. Y partieron. Mis órdenes eran robarle al indio Blanco. Lo que trabajasen sería para ellos. Tres veces fueron de excursión hasta que el indio se alejó. Al final acabaron por hacerme a mí un robo. ¿Qué les he de hacer? Ya sabía que eran ustedes ladrones, les dije. No se juega mucho tiempo con fuego sin quemarse”, reflexiona el coronel.
Pero la retirada de Blanco fue solo momentánea.
En su excursión a Leubucó el coronel Mansilla volvería nuevamente a tener noticias suyas. Solo agregar que un año más tarde, en marzo de 1871, Blanco, junto a medio centenar de weichafe, gauchos y soldados renegados, atacaría el Fuerte Sarmiento y en los días posteriores propinaría una de las peores derrotas al Ejército de la Frontera Sur.
Aconteció el 4 de marzo de 1871 en el médano de Chemecó, al noroeste de la actual localidad cordobesa de Washington, departamento de Río Cuarto.
Allí, tras una exitosa emboscada, los weichafe de Blanco dieron muerte a sesenta y cinco soldados enviados por el gobierno tras sus pasos, entre ellos al capitán a cargo, de apellido Morales. Blanco volvería a atacar Sarmiento en 1872, llegando a atravesar en marzo de 1873 la frontera sur de Santa Fe con devastadores malones.
Pese a que se desconoce el momento y lugar de su muerte, un documento oficial de julio de 1879, en el inicio de la mal llamada Conquista del Desierto, hace mención de que Blanco todavía ocupaba la laguna El Cuero y que las fuerzas militares se aprestaban a su pronta captura.
Si bien no alcanzó el relieve de otros lonkos, caciques y ülmen del siglo XIX, fue un guerrero temido y formidable.
- LLEGADA A LAS TOLDERÍAS –
Volvamos ahora al protagonista de este capítulo, el militar y viajero Mansilla. Es en la laguna La Verde donde se topa con las primeras tolderías mapuche.
A diferencia de las grandes rucas o casonas que otro viajero, el norteamericano Edmond Reuel Smith, visita en 1853 al sur del río Biobío, en Puelmapu los mapuche adoptaban parte del modo de vida nómade de los tehuelche y aquellos grupos pampeanos “araucanizados” desde el siglo XVI.
Esta movilidad era obligada por la geografía y las grandes extensiones que debían recorrer a caballo.
Los toldos se ubicaban en lugares estratégicos de aguadas, buenos pastos y abundante leña, lo que hacía posible la supervivencia. Y habitualmente estaban en el paso de alguna rastrillada, lo que permitía a los grandes lonkos intervenir en el comercio del ganado hacia Gulumapu y las haciendas de Chile.
Estos lugares eran conocidos por las autoridades hispanas y republicanas. Hasta allí se acercaban para negociar, pactar el pago de raciones y firmar acuerdos de paz con los ñizol lonko, los jefes principales. Pero también existían tolderías de campaña que albergaban a aquellos kona y weichafe que se adentraban en la Frontera Sur para maloquear o realizar incursiones militares.
Las tolderías abrigaban a hombres, mujeres, ancianos y niños; mapuche, cautivos blancos, renegados, gauchos, mestizos e incluso soldados y curas en misión diplomática.
“El indio no rehúsa jamás la hospitalidad al viajero. Sea rico o pobre el que llame a su toldo, es admitido. Si en lugar de ave de paso se queda en la casa, el dueño de ella no exige a cambio del techo y de los alimentos que da nada más que saliendo a un malón lo acompañen”, escribe Mansilla.
Las paredes de los toldos eran construidas con madera o barro cocido, y el techo, de cuero de potro cocido con sogas de tendones de avestruz. En el frente, una enramada de paja.
En su interior contenían camas de cuero de ovejas y ponchos como frazadas, mientras en su exterior se daban actividades económicas como cría de ganado menor, así como aves de corral e incluso agricultura en mediana escala para el sustento diario. Hablamos de maíz, trigo, zapallos, sandías y quinua, por su resistencia a las altas y bajas temperaturas.
El padre suizo Meinrado Hux, destacado historiador y autor de la biografía del célebre lonko Ignacio Coliqueo de Los Toldos, nos entrega la siguiente descripción:
Había toldos grandes, como galpones con muchos apartamentos. Tenían nichos donde dormían separados los hijos y las hijas sobre pieles y catres, evitando la promiscuidad. En bolsones de cuero colgaban sus ropas y enseres domésticos y en el centro hacían el fuego bajo una obertura del techo que servía de chimenea. En días buenos cocinaban fuera sus pucheros, locros y asados [...] Los misioneros y viajeros que hablan de los toldos concuerdan que esas casas eran ordenadas y limpias. La mujer era la dueña de la ruca; ella y las cautivas, si las había, cuidaban de la limpieza [...] El toldo del cacique era siempre el más grande, pues allí se reunía con sus capitanejos en consejo y recibía las visitas con mucha cortesía (Hux, 2009:124-125).
Y es que por sobre todo las tolderías de la pampa eran centros neurálgicos de discusión política, trawün (juntas) y koyaktu (acuerdos) entre las grandes jefaturas del territorio.
Los mapuche que no eran caciques, lonko o capitanejos y aquellos que no participaban de las acciones armadas —porque ser mapuche no era sinónimo de “guerrero”, también los había comerciantes, pastores, plateros y artesanos, entre otros múltiples oficios— debían obedecer allí estrictas reglas sociales.
Con mucha mayor razón las visitas foráneas.
Son protocolos que Mansilla conoce bien y que respeta bajo el sabio refrán de “donde fueres, haz lo que vieres”. De allí que, tras ver venir en su dirección a decenas de jinetes mapuche al galope y lanza en mano, optara por lo más inteligente: no huir y mucho menos enfrentarlos. La clave era mantenerse quieto.
Rápidos como una exhalación varios pelotones de indios estuvieron pronto encima de mí. Montaban todos caballos gordos. Todos hablaban al mismo tiempo, resonando la palabra: ¡Winka! ¡winka!, es decir: ¡Cristiano! ¡cristiano!. Yo fingía no entender nada. ¡Buen día hermano! Era toda mi elocuencia mientras mi lenguaraz apuraba la suya, explicando quién era yo y el objeto de mi viaje. Hubo un momento en que los indios me habían estrechado tanto que no podía mover mi caballo [...] Pero ya estábamos en las astas del toro y no era cosa de retroceder (Mansilla, 1871:85).
Los jinetes eran hombres del cacique Ramón, quien lo invitaba a visitar su toldería en las proximidades. Así lo hizo. Escoltado en todo momento por los lanceros, cabalgó donde el jefe mapuche, quien a distancia de mil metros salió del bosque acompañado de otros ciento cincuenta guerreros.
Mansilla y sus hombres se aproximaron hasta quedar a pocos metros de aquel muro de lanzas.
“Reinaba un profundo silencio cuando hicimos alto”, escribe en su diario. Entonces se oyó un grito prolongado que “hizo estremecer la tierra”, relata. De inmediato los weichafe los rodearon formando un círculo, quedando Mansilla y sus hombres encerrados en medio, “viendo brillar las dagas relucientes de sus lanzas adornadas de pintados pinachos”.
Mi sangre se heló. Estos bárbaros van a sacrificarnos, me dije. Reaccioné de mi primera impresión y mirando a los míos; Que nos maten matando, les hice comprender con la elocuencia muda del silencio. Aquel fue un instante solemnísimo. Pero otro grito prolongado volvió a hacer temblar la tierra. Miré al emisario de Ramón como diciéndole “¿De qué se trata?” Un momento, me dijo. Luego me respondió: “Salude a todos los indios primero, amigo, después saludará al cacique” (Mansilla, 1871:90).
Para tranquilidad de Mansilla, no se trató de una encerrona mortal. Era más bien la ceremonial del chalin o saludo de los visitantes a los dueños de casa.
Este consistía en un fuerte apretón de manos y en un grito, una especie de hurra por cada uno de los indios que iba saludando, en medio de un coro de gritos que no se interrumpían. Los frailes, los pobres franciscanos y todo el resto de mi comitiva hacían lo mismo. Aquello era una batahola infernal. ¡Cómo estarían mis muñecas después de doscientos cincuenta apretones de manos! (Mansilla, 1871:90).
Solo tras la ceremonia pudo recién saludar al cacique Ramón y ambos parlamentar, previo intercambio de regalos.
Ramón Cabral pertenecía a uno de los principales linajes de la parte norte de la pampa, en las cercanías de lo que hoy es Anchorena. Su estirpe era la de los nahuel (tigre) y era por entonces un aliado clave de Mariano Rosas, este último miembro de la estirpe de los gner (zorro).
Ramón es hijo de indio y de una cristiana de la Villa de la Carlota. Predomina en él el tipo de nuestra raza. Es alto, fornido, tiene ojos pardos, cabello algo rubio, ancha la frente y habla muy ligero. Es en extremo aseado y viste como un paisano rico. Quiere bien a los cristianos, teniendo muchos en sus tolderías y varios a su alrededor. Tendrá cuarenta años. Todo su aspecto es el de un hombre manso y solo en su mirada se sorprende a veces como un resplandor de fiereza. Siembra todos los años, haciendo grandes acopios para el invierno y sus indios le imitan (Mansilla, 1871:91).
El cacique era también un insigne rütrafe o platero y muchos lo conocían como Ramón Platero. Sabía labrar con exquisito detalle la plata, construyendo delicadas y valiosas joyas. “Funden la plata, la purifican en el crisol, la ligan, la baten a martillo, dándole la forma que quieren y la cincelan”, relata Mansilla.
Se cuenta que Ramón fabricaba de plata cuanto es posible imaginar, adornos femeninos, masculinos y también ecuestres: pectorales, aros, pulseras, prendedores, sortijas y yesqueros, frenos, riendas, estribos y espuelas.
No era su única pasión; también destacaba por la crianza de ganados, los cuales —como “el ranquel más rico de la pampa”— se “daba el lujo de clasificar hasta por el pelo”.
“Ramón me instó encarecidamente a visitarlo en su toldería, ofreciendo presentarme a su familia. Prometí hacerlo de regreso desde Leubucó donde un mensajero nos contó ya se hacían grandes preparativos para recibirnos”, consigna el militar.
Mansilla continuó su viaje, pero desde este punto lo haría escoltado por Caniupán, un bravo capitanejo del lonko, y otros guerreros. Se sorprende con la destreza ecuestre de sus escoltas.
Cabalgando con los indios no es posible marchar unidos. Ellos le aflojan la rienda al caballo para que dé todo lo que puede de modo que los jinetes cuyo caballo tiene el galope corto siempre quedarán atrás. Toda marcha de indios se inicia en orden, pero al rato se han desparramado como moscas, salvo en los casos de guerra. En esta, pelean unidos, en formación, a pie o a caballo, interpolados según las circunstancias. En un combate que mis fuerzas tuvieron con ellos en los Pozos Cavados los pedestres se agarraban de las colas de los caballos y ayudados por el pulso de estos se ponían en un verbo fuera del alcance de las balas (Mansilla, 1871:109).
Cuenta Mansilla que los mismos caballos que los mapuche toman de los blancos, “sometidos a un régimen peculiar y severo, cuadruplican sus fuerzas, reduciéndonos muchas veces en la guerra a una impotente desesperación”.
Montura, transporte, arma; los jinetes mapuche ni siquiera para descansar desmontan sus briosos corceles, escribe.
Tienen ellos la costumbre de descansar sobre el lomo del caballo. Se echan como en una cama, haciendo cabecera en el pescuezo y extendiendo las piernas cruzadas en las ancas, así permanecen horas enteras. El caballo del indio además de ser fortísimo es mansísimo. ¿Duerme el indio? No se mueve. ¿Está ebrio? Lo acompaña a guardar el equilibrio. ¿Se apea y baja la rienda? Allí se queda todo el día. El indio vive sobre el caballo como el pescador en su barca; su elemento es la pampa como el elemento de aquel es el mar. Todo puede faltar en el toldo de un indio, será pobre como Adán, pero hay una cosa que jamás falta. De día, de noche, brille espléndido el sol o llueva a cántaros, en el palenque hay siempre atado de la rienda un caballo. A horse. A horse! My kingdom for a horse! (Mansilla, 1871:110).
No había sido fácil empresa llegar hasta la morada del legendario jefe rankülche Mariano, anota el militar. Por ello, cuando le anuncian “¡allí está Leubucó!”, fijó la vista “como si después de una larga peregrinación por las vastas y desoladas llanuras de la Tartaria, al acercarme a la raya de la China, me hubieran dicho: ¡Allí es la gran muralla!”.
- EL GRAN JEFE PANGUITRUZ –
Tenían razón los werkén (mensajeros): a Mansilla lo esperaba una gran recepción por parte del lonko Mariano Rosas. Este era en aquellas décadas el principal jefe del gran territorio rankülche y su historia bien vale la pena de contar.
Su verdadero nombre era Panguitruz Gner (“Zorro cazador de pumas”) y era miembro de un linaje con mucha historia. Era hijo del gran cacique Paine o Painegner (“Zorro celeste”) y nieto nada menos que del célebre Yanquetruz.
Su abuelo, guerrero de prestigio y poder, había sido elegido jefe de los rankülche en 1818 tras la muerte de Carripilún. Dos años más tarde, en 1820, Yanquetruz, junto a otros dos mil guerreros, acompañaba al héroe chileno José Miguel Carrera en sus correrías por las provincias argentinas.
Entre 1833 y 1834, Yanquetruz hizo frente a la expedición militar que el exgobernador Juan Manuel de Rosas realizó contra las tribus de la pampa y el norte de la Patagonia, derrotando a los argentinos en numerosas batallas. Esta expedición es conocida como la primera Campaña al Desierto.
Fue en el marco de esta guerra de invasión que su nieto Panguitruz Gner, por entonces de nueve años, fue capturado por guerreros enemigos mientras cuidaba caballos en las cercanías de la laguna Lanqueló.
Cuenta Mansilla que el menor fue entregado a las tropas argentinas por sus captores y permaneció un año preso y engrillado “en los Santos Lugares y tratado con dureza”. Cuando él y los otros prisioneros perdían la esperanza de mejorar su suerte, fueron llevados a Palermo ante el dictador Juan Manuel de Rosas.
Tras interrogarlos, Rosas cayó en cuenta de que el niño era hijo de un importante jefe de los rankülche y nieto de Yanquetruz.
Estratégico, decide entonces tratar bien al muchacho.
Lo hace bautizar con el nombre de Mariano, le da su apellido y lo manda junto a sus peñi de peón a su estancia El Pino. Ubicada en las cercanías del actual municipio de La Matanza, a unos cuarenta kilómetros al suroeste de Buenos Aires, era por esos años la más antigua estancia de la provincia.
Entre rebencazos gratuitos y también muestras de afecto, Panguitruz aprendió a leer y escribir y se hizo diestro con el caballo y las faenas rurales. Pero en los seis años que permaneció cautivo en El Pino jamás perdió la nostalgia por su tierra.
Una noche de luna llena del año 1840, acompañado de otros jóvenes ranqueles, se hizo de los mejores caballos y escapó.
Tras una larga travesía hacia el oeste por la ruta que conectaba los fuertes Federación —actual Junín, en medio de la provincia de Buenos Aires— y Villa de Mercedes —actual Villa Mercedes, en la provincia de San Luis—, los jóvenes tomaron rumbo sur para llegar a la laguna Leubucó, su tierra natal.
¡Habían cabalgado cerca de mil kilómetros!
Su llegada causó gran alegría en las tolderías de su padre, quien intentó varias veces canjear inútilmente su libertad. Había regresado uno de sus hijos más queridos, convertido en un joven educado en el kimün winka (conocimiento del blanco) y ahijado nada menos que de Juan Manuel de Rosas.
A juicio del historiador Marcelo Valko, aquello para nada resultaba trivial. “Resulta obvio que el apellido winka que le otorgan no puede tomarse a la ligera. Pertenece, quiérase o no, al hombre más importante de su tiempo en Argentina”, apunta.
Aquello implicaba para el joven Mariano alianzas, prestigio y poder. Porque, a pesar de haber sido prisionero y luego peón de estancia contra su voluntad, el joven no abrigó jamás rencores con su célebre padrino ni tampoco su padrino hacia él.
Se cuenta que, a poco de llegar a Leubucó, recibió incluso una carta y un regalo de Rosas, quien por cierto no daba puntada sin hilo. En la carta aclara que no está enojado por la fuga, pero que hubiera preferido saber de sus deseos de partir para “evitarse el disgusto”. También lo invita, cordialmente, a visitarlo en Buenos Aires cuando lo desee.
El regalo, por su parte, “consistía en doscientas yeguas, cincuenta vacas y diez toros, dos tropillas de overos negros, un apero completo con muchas prendas de plata, algunas arrobas de yerba y azúcar, tabaco y papel, ropa fina, un uniforme de coronel y muchas divisas coloradas”.
Cuenta el coronel Mansilla al respecto:
Mariano Rosas conserva el más grato recuerdo de veneración por su padrino; hablaba de él con el mayor respeto, dice que cuanto es y sabe se lo debe a él; que después de Dios no ha tenido otro padre mejor; que por él sabe cómo se arregla y compone un caballo parejero; cómo se cuida el ganado vacuno, yeguarizo y lanar para que se aumente pronto y esté en buenas carnes en toda estación; que él le enseñó a enlazar, a pialar y a bolear a lo gaucho en los campos (Mansilla, 1871:183).
Panguitruz, quien asumió el mando de los rankülche en 1858, sucediendo a su hermano mayor, conservó hasta en las firmas su nombre cristiano. Pero, si bien guardó eterna y pública gratitud hacia Rosas, jamás puso nuevamente un pie fuera de su territorio.
Se cuenta que aquel era el fatídico vaticinio de las machi: que si volvía donde los blancos jamás regresaría a su tierra. Al menos no con vida. Estos temores del ahora gran jefe eran conocidos por el coronel Mansilla. Ya lo había invitado, sin éxito, a parlamentar en numerosas ocasiones a Río Cuarto, debiendo conformarse con las regulares visitas de Achawentru.
De allí su interés por visitarlo en su propia toldería. Le intrigaba conocerlo y tratar además los acuerdos de paz pendientes de ratificación. Ambos, por lo demás, eran “parientes” de Rosas.
Pero, más que el cumplimiento de deberes militares, lo que en verdad motivó a Mansilla fue la irrefrenable curiosidad del viajero. En varios pasajes reconoce admirar a los rankülche, sus protocolos sociales y sus democráticas formas de gobierno.
Entre ellos las costumbres son sus leyes. Una de estas es que las jerarquías son hereditarias, existiendo hasta la abdicación del padre en favor del hijo mayor si es apto para el mando. Entre los indios, como en todas partes, hay revoluciones que derrocan a los que invisten el poder supremo. La regla, sin embargo, es la que dejo dicha; solo sufre alteración cuando el cacique no tiene hijos ni hermanos que puedan heredar su puesto. En este caso se hace un plebiscito y la mayoría dirime pacíficamente las cosas, ni más ni menos que como un pueblo donde el sufragio universal campea por sus respetos. Más revoluciones hemos hecho nosotros, quitando y poniendo gobernadores, que los indios por la ambición de gobernar. Es que los bárbaros no andan tras la mejor de las repúblicas ni buscando un César. Ellos creen una cosa de la cual nosotros no nos queremos convencer: que los principios son todo, los hombres nada (Mansilla, 1871:183).
Otra cosa que lo seduce es el “arte de parlamentar”. Antes de encontrarse con el lonko y mientras acampa en las cercanías de su toldería, interroga a uno de sus lenguaraces al respecto.
Lo que recibe —comenta en su diario— es “un curso completo de retórica araucana”.
Los araucanos tienen tres modos y formas de conversar. La conversación familiar, la conversación en parlamento y la conversación en junta. La familiar es como la nuestra, llana, fácil, sin ceremonias, sin figuras, con interrupciones del o de los interlocutores, animada, vehemente según el tópico o las pasiones excitadas. La de parlamento está sujeta a ciertas reglas; es metódica, los interlocutores no pueden ni deben interrumpirse, es en forma de preguntas y respuestas. Tiene además un tono, un compás determinado, estribillos y actitudes académicas. Siempre tiene un carácter formal. Se la usa en los casos como el mío o cuando se reciben visitas de etiqueta. La conversación en junta es un acto muy solemne, muy parecida al Parlamento de un pueblo libre, a nuestro Congreso, por ejemplo. Se reúne la gente, se nombra un orador que expone y defiende contra uno, contra dos o más, ciertas proposiciones. Suele ser el cacique. El tono y las formas son semejantes a la conversación de parlamento, pero aquí se admiten los silbidos, los gritos, las burlas. Hay juntas muy ruidosas. Después de mucho hablar triunfa la mayoría. Debo señalar que el resultado de una junta siempre se sabe de antemano; el cacique principal tiene buen cuidado de catequizar con tiempo a los indios y capitanejos más influyentes de la tribu. Como diría fray Gerundio, en todas partes se cuecen habas (Mansilla, 1871:117-119).