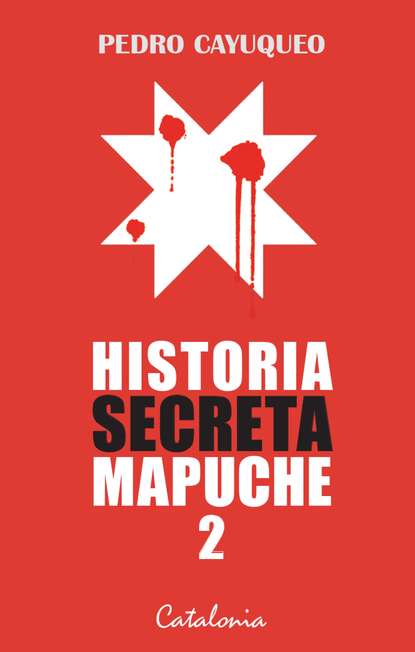- -
- 100%
- +
Tras sortear malos augurios y advertencias de las machi al cacique sobre lo peligroso de recibir al militar —“Mariano no quería sacrificarme ni que volviera sin echar pie a tierra en Leubucó”, comenta Mansilla—, finalmente es autorizado a ingresar a la mítica toldería.
Lo rodean cientos de guerreros, en buen número armados con fusiles, y no pocos blancos vestidos a la “usanza india”. Se trata de cautivos, soldados desertores y gauchos que en aquella tierra de hombres libres encontraban comida y refugio. Hasta un negro divisa merodeando por ahí.
Cumplida una “nueva, extensa y fatigosa” ceremonia de saludos protocolares, Mansilla se dirige por fin al toldo del cacique. Lo sorprende su hospitalidad.
“Me preguntó qué quería hacer con mis caballos, si hacerlos cuidar con mi gente o que él me los haría cuidar. Preguntó además si mi gente había comido y habiéndole contestado que no llamó a su hijo y le ordenó en castellano que carneara lo más pronto una vaca gorda”, relata el coronel.
Ambos se instalan en las afueras del toldo principal, en una ramada preparada para la ocasión.
“Allí habían preparado asientos de cueros de carnero, negros, lanudos, grandes y aseados. Estaban colocados en dos filas y el espacio intermedio estaba barrido y regado. Una fila era para los recién llegados y otra para el dueño de casa y sus parientes. Todo estaba bien calculado para sentarse con comodidad con las piernas cruzadas a la turca”, cuenta Mansilla.
Al frente suyo, el cacique. Este, si bien hablaba muy bien el castellano, hizo llamar un lenguaraz para hablar en mapuzugun. Comenzó el pentukun. Preguntas y respuestas sobre el viaje, los recibimientos, las dificultades en el camino.
Llevaban varios minutos en ello cuando llegó la comida. La escena y el menú llaman su atención.
Dentraron varios cautivos y cautivas trayendo grandes y cóncavos platos de madera, hechos por los mismos indios, rebosantes de carne cocida y caldo aderezado con cebolla, ají y harina de maíz. Estaba excelente, caliente, suculento y cocinado con visible esmero. Las cucharas eran de madera, de hierro, de plata, los tenedores lo mismo, los cuchillos, comunes. Yo no tardé en tomar confianza, estaba como en mi casa. Comía como un bárbaro. Tras el primer plato trajeron otro lleno de asado de vaca riquísimo. Me chupé los dedos con él. Después del asado nos sirvieron algarroba pisada, maíz tostado y molido a manera de postre: es bueno. Trajeron agua en vasos y jarros. Los indios no beben alcohol comiendo. Para ellos beber es un acto aparte (Mansilla, 1871:143).
No tardaría el coronel en visitar el interior del toldo del gran jefe. Allí conoció a sus cinco esposas y seis hijos. Le maravilla saber que, de todas las teorías de Balzac sobre los lechos matrimoniales, los mapuche creen que la mejor para la conservación de la paz doméstica es la que aconseja cama separada.
Observador, no tarda en comparar el orden, la limpieza y la sabia distribución de los espacios en la toldería con los ranchos sucios y hacinados de los gauchos argentinos. “Y no obstante, decimos que el gaucho es un hombre civilizado”, reflexiona irónico. Y luego dispara:
En el rancho del gaucho falta todo. El marido, la mujer, los hijos, los allegados viven todos juntos y duermen revueltos. Se sientan en el suelo, en duros pedazos de palo, no usan tenedores, ni cucharas ni platos y se come con el mismo cuchillo con que se mata al prójimo. Rara vez hacen puchero porque no tienen olla. Y cuando lo hacen beben el caldo en ella, pasándosela unos a otros. Me parte el alma tener que decirlo, pero para sacar de su ignorancia a nuestra orgullosa civilización hay que obligarla a entablar comparaciones (Mansilla, 1871:198).
Y, ya que estamos hoy en tiempos de luchas de género y cambios de paradigmas societales, imposible no destacar los apuntes de Mansilla sobre el rol de la mujer mapuche.
La casada es como la mujer inglesa, “se casa para dejar de ser libre”, a diferencia de la mujer francesa, que “se casa para ser libre”, anota en su diario.
Es así como la mujer mapuche casada depende de su marido para todo. Y “para todo debe pedir permiso”. Le debe obediencia, respeto y servicio hasta el último de sus días. Y basta una simple sospecha para que pueda caer en desgracia, subraya.
No sucede lo mismo con la mujer mapuche soltera, comenta. Ellas gozan de la más completa libertad, subraya Mansilla. Atentas las lectoras con el siguiente párrafo:
La mujer soltera se entrega al hombre de su predilección. El que quiere puede penetrar un toldo de noche, acercarse a la cama de la china que le gusta y hablarle. Ni el padre, ni la madre, ni los hermanos le dicen una palabra. No es asunto de ellos, sino de la china. Ella es dueña de su voluntad y de su cuerpo, puede hacer de él lo que quiera. Si cede no se deshonra, no es criticada, ni mal mirada. Al contrario, es una prueba de que algo vale. De otra manera no la habrían solicitado. Como se ve la mujer soltera es libre como los pájaros para los placeres del amor entre los indios. Sale cuando quiere, va donde quiere, habla con quien quiere, hace lo que quiere. Pero no confundir con licencia o libertinaje. Solo diré que, como en todas partes del mundo, la mujer tiene el instinto de saber que el pudor aumenta el misterio del amor (Mansilla, 1871:202-203).
Volvamos ahora con el principal objetivo del viaje del coronel Mansilla, en teoría la firma de un tratado de paz con los bravos jefes rankülche.
¿Sospecharán ellos que el real objetivo del gobierno argentino es avanzar hacia el sur la frontera y abrir paso al ferrocarril por sus tierras? Sigan leyendo y lo sabrán.
- EL PARLAMENTO DE LEUBUCÓ –
Aquel no era el primer contacto del jefe Panguitruz con Mansilla. Meses antes, por carta, le había enviado el ofrecimiento —habitual en esos años— de ser compadres.
“Mi futura ahijada era una chinita como de siete años, hija de cristiana. Más predominaba en ella el tipo español que el araucano. La senté en mis rodillas y la acaricié, no era huraña”, cuenta Mansilla.
Ser “compadres” para los mapuche implicaba no solo el cambio de nombre del ahijado al tomar el de su padrino. También trataba principalmente de confianzas y lealtades que se debían honrar hasta la muerte.
Era —cuenta Mansilla— traspasar un hijo (o una hija) del dominio del padre al padrino, quedando obligado este último a tratarlo como hijo propio, a socorrerlo, educarlo y encaminarlo para la vida. Hablamos de un verdadero voto solemne.
Pues bien, fue tras conocer a su futura ahijada en la toldería del gran jefe que comenzaron las tratativas más políticas entre Mansilla y Panguitruz. Los preparativos de la gran junta.
Yo, hermano, quiero la paz porque sé trabajar y ya tengo bastante para mi familia. Si me he tardado tanto en aceptar lo que usted me proponía ha sido porque tenía muchas voluntades que consultar. En esta tierra el que gobierna no es como entre los cristianos. Allí manda el que manda y todos obedecen. Aquí hay que arreglarse primero con los otros caciques, con los capitanejos, con los hombres antiguos. Todos son libres y todos son iguales. Haremos una junta grande y en ella usted y yo expondremos nuestras ideas. Mientras tanto cuente conmigo para ayudarlo en todo (Mansilla, 1871:213).
Como se ve —escribe Mansilla—, para el jefe rankülche “nosotros vivimos en plena dictadura y ellos en plena democracia”.
“Le contesté —agrega el militar— asegurándole que el presidente Sarmiento era un hombre muy bueno, que por carácter y por tendencias era hombre manso, que no amaba la guerra y que por otra parte la constitución le mandaba al Congreso conservar el trato pacífico con los indios”.
Panguitruz interroga a Mansilla sobre Sarmiento, también sobre el Congreso y la constitución. Le interesa también todo lo relacionado con la familia de Rosas, su “padrino”. Están en ello cuando el jefe rankülche dispara: “¿Y para qué quieren ustedes nuestras tierras?”, le pregunta.
Mansilla, sorprendido, intenta explicar.
Argumenta que necesitan solo “quince leguas de desierto” para la “seguridad de la frontera” y para el “buen resultado” del tratado de paz, pero que los rankülche podrían transitar y “hacer boleadas” en ellas libremente, sin necesidad de pasaporte.
Es entonces cuando Panguitruz da el golpe de gracia.
—Mire, hermano ¿por qué no me habla con la verdad?
—Le he dicho a usted la verdad —le contesté.
—Ahora va a ver, hermano. —Y esto diciendo se levantó, entró en el toldo y volvió trayendo un cajón de pino con tapa corrediza. Lo abrió y sacó de él una porción de bolsas. Era su archivo. Cada bolsita contenía notas oficiales, cartas, borradores, periódicos. Él conocía cada papel perfectamente. Revolvió su archivo y sacó un impreso muy doblado y arrugado, revelando que había sido manoseado muchas veces. Era La Tribuna de Buenos Aires. En ella había marcado un artículo sobre el gran ferrocarril interoceánico. Me lo indicó, diciéndome:
—Lea, hermano.
Conocía el artículo y le dije:
—Ya sé, hermano, de lo que trata.
—¿Y entonces por qué no es franco? Usted no me ha dicho que quieren las tierras para que pase un ferrocarril.
Me vi sumamente embarazado. Hubiera previsto todo menos argumento como el que se me acababa de hacer.
—Hermano, eso no se va a hacer nunca y si se hace, ¿qué daño les resultará a los indios de eso? —respondí.
—Que después que hagan el ferrocarril dirán los cristianos que necesitan más campos al sur y querrán echarnos de aquí de nuestras tierras. Y tendremos que irnos al sur del río Negro, a tierras ajenas, porque entre esos campos y el río Colorado no hay buenos lugares para vivir.
—Eso no ha de suceder si ustedes observan honradamente la paz —le dije.
El indio suspiró, como diciendo: ¡Ojalá fuera así!
(Mansilla, 1871:225-226).
La sorpresa para Mansilla fue grande. El jefe rankülche estaba perfectamente enterado de los planes argentinos. También de los acalorados debates en Buenos Aires sobre cuál era la política más conveniente para ejecutar “con los indios”, si la paz o la guerra.
Mansilla pronto caerá en cuenta además de que el espionaje estaba “a la orden del día en Leubucó”.
“Unas veces era un cristiano sucio y rotoso que andaba por allí haciéndose el distraído; otras un indio pobre, insignificante al parecer que acurrucado se calentaba al sol, y a quien yo le había dirigido la palabra sin obtener una contestación, no obstante que comprendía y hablaba bien el castellano”, relata.
Mediante estas estratagemas el jefe rankülche “sabe cuánto pasa a su alrededor y también lejos de él”, concluye el militar.
Aquello fue una constante en ambos lados de la cordillera. Sucede que los mapuche no vivían aislados del acontecer político winka. Todo lo contrario, se informaban cuanto podían de sus planes, dinámicas y también de sus disputas internas de poder.
Eran escenarios políticos que los lonkos analizaban para futuras negociaciones o bien para planificar la guerra.
Las grandes jefaturas mapuche del siglo XIX tuvieron mucha claridad sobre el acontecer político argentino y chileno, así como de la sociedad fronteriza y sus intereses en pugna.
Se trataba de información de inteligencia que —al igual que en nuestros días— era recogida ya sea por fuentes abiertas (periódicos, libros, documentos, todo aquello de acceso público) o bien por fuentes cerradas (agentes infiltrados, espías o informantes).
Un caso tomado de la historia fronteriza del lado chileno, el denominado Plan Benavente, resulta muy ilustrativo de la efectividad y sofisticación alcanzada por los lonkos a la hora de recabar información del enemigo. Lo recoge el historiador Arturo Leiva en su libro Araucanía - Etnia y política (1859-62).
Sucedió que el año 1853 fue presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley relativo a la Araucanía conocido bajo el nombre de su principal autor, el entonces senador Diego José Benavente. De inmediato se hizo notar al sur del Biobío “una agitación que costaba atribuir a algo concreto”, según publicó El Correo del Sur de Concepción, por entonces el periódico mejor informado de los asuntos de la Frontera.
“La verdad era que los mapuche se habían informado del contenido del referido proyecto de ley aun antes que la información oficial fuera incluso dada a la prensa”, comenta el historiador Arturo Leiva. Así lo reconoció el propio periódico en una nota publicada el 13 de octubre de 1853.
¿Quién lo sabía primero, nosotros o los indios? Nosotros dirá usted, porque nosotros lo supimos por El Correo del Sur; pero no señor, que fueron los indios que tuvieron noticias de él como quince días antes que nos llegase la información al Correo. Vea usted si los indios se descuidan en averiguar lo que les concierne de cerca.
Después —agregaba el periódico—, por noticias recibidas desde Arauco y Tucapel, se sabía que diversos lonkos habían pedido al principal jefe mapuche de aquel entonces, Juan Mañilwenu, que se celebrara lo antes posible un Füta Trawün o junta general.
En vista de lo grave de la información recibida por sus espías desde Santiago, las jefaturas mapuche consideraban urgente tener una opinión colectiva acerca de los planes del gobierno.
No era tan extraño entonces que Painetruz tuviera información de primera mano acerca de la situación política de Argentina y de los planes expansionistas que hacendados, políticos y jefes militares fronterizos fraguaban —por lo visto, inútilmente— a sus espaldas.
Pero Mansilla, así lo cree Panguitruz, era un jefe militar que privilegiaba la paz antes que la guerra. Por ello aceptó recibirlo en su toldería en Leubucó. Sabía también que lo realmente clave era cuánto respaldo político tenía el coronel y la correlación de fuerzas existente en Buenos Aires.
De allí sus preguntas iniciales sobre el primer mandatario, el Congreso y la propia familia de su padrino Rosas, estos últimos hipotéticos “aliados” si las circunstancias así lo requiriesen.
¿Qué sucedió finalmente en el parlamento entre Mansilla y los rankülche? ¿Logró el coronel ratificar la paz frente al medio centenar de lonkos y otros tantos guerreros que Panguitruz logró reunir días más tarde en Leubucó?
Será tarea de los lectores averiguarlo.
- ADIÓS A LA DINASTÍA DE LOS ZORROS –
El viaje de Lucio Mansilla se publicó por entregas en el diario La Tribuna y bajo el formato de cartas dirigidas a su amigo Santiago Arcos, quien por entonces residía en España.
Comenzaron a publicarse el 20 de mayo de 1870, pero se interrumpieron en septiembre del mismo año. Héctor Varela, director del diario, recopiló las cartas publicadas más otras cuatro finales y completó en 1871 la primera edición del libro bajo el nombre Una excursión a los indios ranqueles.
En 1875 Mansilla recibió el primer premio en el Congreso Geográfico Internacional de París. Una segunda edición de su obra se publicó en 1877 en Leipzig, Alemania, como parte de una colección de autores de lengua española. Una tercera fue publicada en 1890 por Juan Alsina. Llevaba un prólogo de Daniel García Mansilla, escritor, diplomático y sobrino del autor.
Desde entonces las reediciones del libro se cuentan por docenas. Para no pocos estudiosos se trataría del verdadero clásico fundador de la literatura argentina, a la altura de grandes obras como Martín Fierro de José Hernández o Facundo de Domingo Faustino Sarmiento.
No fue —desde luego— Mansilla el primero en ocuparse del tema de la otredad (o del “indio”) en la literatura argentina. Antes lo hizo la generación del 35 a través de autores como Esteban Echeverría (El matadero, 1840; La cautiva, 1837), en donde ya se plantea el binomio civilización/barbarie desarrollado más tarde por Sarmiento.
Pero Mansilla llegó mucho más lejos al lograr retratar y entender la conflictiva relación existente entre ambos mundos, aquel choque cultural donde la gran pregunta que ronda su escritura pareciera ser quiénes son los civilizados y quiénes en verdad los bárbaros.
Sucede que el militar se enamoró de las pampas y de aquella libertad de los rankülche.
¡Es tan agradable el varonil ejercicio de correr por la pampa que yo no he cruzado nunca sus vastas llanuras sin sentir palpitar mi corazón gozoso! Mentiría si dijese que al oír retemblar la tierra bajo los cascos de mi caballo, he echado alguna vez de menos el ruido tumultuoso de las ciudades donde la existencia se consume. Lo digo ingenuamente, prefiero el aire libre del desierto, su cielo, su sublime y poética soledad, a estas calles encajonadas (Mansilla, 1871:235).
Contrario a lo planteado por la historiografía argentina, Mansilla demuestra además que de “desierto” aquel territorio tenía bastante poco. En lugar de encontrarse con la nada, el territorio que visita en 1871 está lleno de vida y movimiento.
Y es que ello era Puelmapu, un vasto territorio con prácticas, formas y tradiciones propias. Y con rutas que conectaban en pocas jornadas a caballo las principales tolderías. Aquella era una tierra donde no solo el mapuche era bienvenido. Así lo demuestran los numerosos winkas viviendo a gusto en las tolderías.
Un último dato sobre nuestro viajero.
Se cuenta que, ya anciano y radicado en la ciudad de París, quiso mostrarle a un amigo un regalo que para él tenía un gran valor afectivo: el poncho que le regalara la mujer principal del cacique Mariano Rosas en aquella célebre excursión.
Pero al hacerlo se encontró con una terrible noticia: el bello makuñ estaba siendo devorado por las polillas. Mansilla, que a esa altura ya había perdido a cuatro de sus hijos, cayó al instante sobre su sillón, llorando tristemente.
Panguitruz o “Mariano Rosas”, por su parte, fallecería en Leubucó de viruela el 18 de agosto de 1877.
Para que lo acompañaran en su viaje al Wenumapu (la tierra de arriba) se cuenta que mataron a sus tres mejores caballos y a una yegua gorda. Siete mantas, una por cada una de sus esposas, envolvieron su cuerpo a modo de vendajes protectores. Otros siete pañuelos coronaron su frente. Su lanza y espada también fueron depositadas en el sepulcro.
Sus honras fúnebres tradicionales fueron tan magníficas que quedaron consignadas para la posteridad en el periódico La Mañana del Sur de Buenos Aires.
Un año más tarde, en 1878, y violando diversos tratados de paz, la República Argentina comenzó a preparar la mal llamada Conquista del Desierto encabezada por el general Roca. Sería el comienzo del fin de la célebre dinastía de los zorros.
A partir de entonces los rankülche serían perseguidos y diezmados por la Tercera División al mando del comandante Eduardo Racedo, quien arrasó con las tolderías desde Leubucó hasta Salinas Grandes, esta última la tierra del gran Calfucura.
No contento con eso, Racedo hizo desenterrar los restos del lonko Mariano Rosas. Estos pasaron luego a formar parte de la colección de antropología del naturalista, político y apologista de la guerra contra los mapuche Estanislao Zeballos.
La colección, formada por cien cráneos “de indígenas antiguos y modernos, varios de estos de jefes de renombre”, según una publicación de la época, fue donada por Zeballos en 1889 al macabro Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Allí los cráneos fueron exhibidos por más de un siglo.
Fundado por Francisco P. Moreno, el Museo de La Plata en esos mismos años también se hizo con los restos de otros grandes lonkos y guerreros mapuche tales como Calfucura, Foyel, Inakayal y los hermanos Catriel. Lo contamos en el tomo I.
Los restos de Panguitruz recién fueron devueltos a las comunidades rankülche en junio del año 2001 gracias a una ley de restitución aprobada por el Congreso de la Nación.
Envuelto en emblemas tradicionales, fue velado en el bello salón municipal de Victorica, ciudad de 5.500 habitantes fundada en 1882 como el primer fortín levantado en tierras arrebatadas a los ranqueles. Su plaza principal lleva por nombre Héroes de Cochicó, la batalla entre soldados y weichafe que precisamente definió dicha conquista.
Banderas en mano, trarilonkos en la frente y cubiertos con bellos maküñ (ponchos), numerosos lonkos ranqueles y mapuche —incluso de otras provincias argentinas— soportaron aquel día la ferocidad del frío pampeano para dar su adiós al lonko.
Cuando miembros de la comunidad y paisanos a caballo trajeron la urna fueron recibidos al son de trutruka, pifilka, kaskawilla y el batir del kultrun, consignaron los medios locales.
Frente a un palco atestado de autoridades, legisladores y funcionarios, la memoria del lonko renació en las rogativas y en los afafanes (vivas) a su figura que se multiplicaron en las voces de los presentes. Y también con el choike purrún, la tradicional danza del avestruz que celebró su retorno.
Sus restos hoy descansan en un bello mausoleo piramidal con bases de madera a orillas de la laguna Leuvucó, veinticinco kilómetros al norte de Victorica, en un sitio declarado Lugar Histórico Provincial por las autoridades de La Pampa.
¿Qué pasó con Epumer, el sucesor de Panguitruz al mando de los rankülche? Fue capturado por tropas argentinas el 12 de diciembre de 1878 en las cercanías de Leubucó. Había regresado hasta allá con parte de su tribu errante para recolectar cebada y no morir de hambre.
Su captor fue el capitanejo Ambrosio Carripilún, un ranquel aliado del ejército que operaba bajo el mando del coronel Eduardo Racedo. “Importa pues, a la campaña de Racedo, uno de los triunfos más valiosos y más importantes en el plan de desocupación del desierto”, escribe al respecto el periódico El Siglo con fecha 8 de enero de 1879.
Epumer fue de inmediato confinado en la isla-prisión Martín García, ubicada en el delta del río de la Plata, donde permaneció engrillado por más de un año. Lo acompañó parte de su tribu y más de un centenar de otros prisioneros de guerra mapuche.
Cuenta el historiador Marcelo Valko en su libro Cazadores de poder. 1880-1890 (2016) que el jefe rankülche “salió de allí una brumosa mañana de 1882, cuando es embarcado en el lanchón Don Gonzalo junto al lonko Pincén”. Ambos serán liberados en el puerto de Buenos Aires, les dicen los soldados. Pero aquello jamás sucede.
Ambos fueron destinados a la estancia El Toro, propiedad del senador Antonio Cambaceres, próxima a la localidad de Bragado. “Epumer por fin es libre... pero como peón dentro de las alambradas de la estancia del prominente político y terrateniente de fuste aliado del clan Roca”, subraya Valko.
El último gran jefe rankülche murió allí el 28 de junio de 1884, aquejado de una enfermedad pulmonar, lejos de su gente y de su tierra. Sus restos hasta hoy permanecen en El Toro.
Otro destacado lonko rankülche, Baigorrita, ahijado del coronel Manuel Baigorria y quien también se entrevistó con Lucio Mansilla en su viaje Tierra Adentro, caería en combate el 18 de julio de 1879 a orillas del río Neuquén, a poco de dejar el Colorado, linde sur del dominio rankülche.
Cuenta el periodista barilochense Adrián Moyano que, ante esta sucesión de éxitos militares, el presidente Nicolás Avellaneda remitió una circular para que se leyera frente a las tropas de diversos destacamentos y fortines de la Frontera.
En su primer párrafo, decía el mandatario: “Estáis llevando a cabo con vuestros esfuerzos una grande obra de civilización a la que se asignaban todavía largos plazos. La pericia y la abnegación militar se adelantan al tiempo. Cada una de vuestras jornadas marca una conquista para la humanidad y las armas argentinas”.
¿A qué humanidad se habrá referido Avellaneda?

Volvamos al año 1881 y al fallido último levantamiento que definió nuestro destino como pueblo. Ya vimos en el primer capítulo que las posibilidades de ganar eran prácticamente nulas. Pero aquello poco importó. Fueron miles los guerreros que llegado el día se presentaron con sus lanzas y escasos rifles ante los fuertes de aquel país mapuche bajo ocupación extranjera.