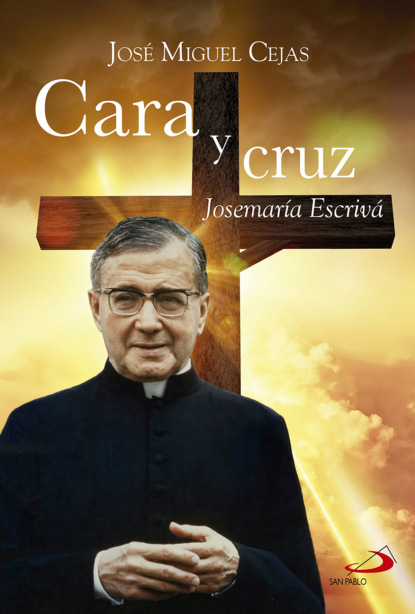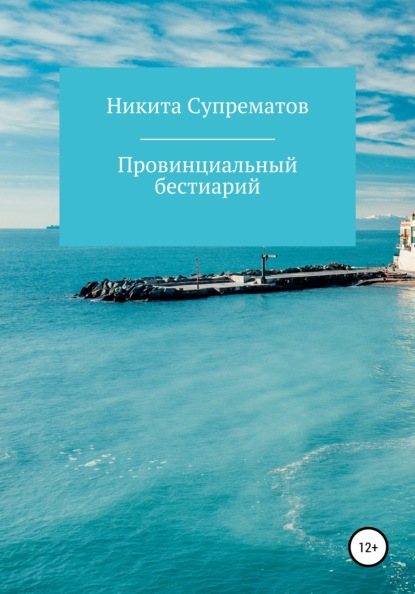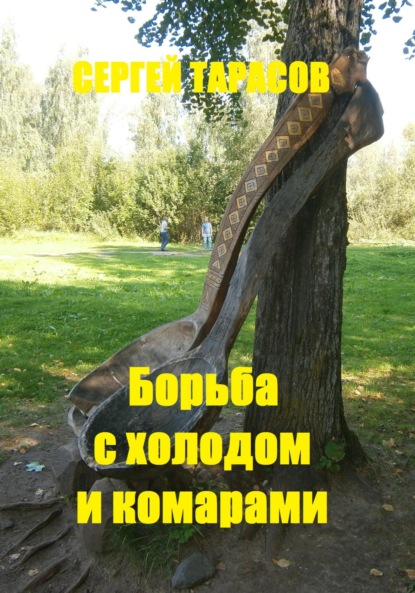- -
- 100%
- +
Su afán sacerdotal le impulsaba hacia un trabajo como el que ahora podría emprender –explica González-Simancas–. Ya en otras ocasiones había procurado acercarse a los más necesitados, pero nunca se le había presentado una oportunidad como aquella para poder tocar de cerca tanta y tan abundante pobreza, enfermedad y dolor como se escondía en los barrios populares de Madrid.
Desde 1917-1918 presentía que el Señor le pedía algo que aún desconocía y pensó que colaborar ministerialmente en el apostolado con enfermos que realizaban aquellas mujeres desde el Patronato de enfermos, lejos de desviarle de ese querer de Dios, haría madurar su corazón sacerdotal. Y así sucedió, como él mismo dejaría constancia escrita en mayo de 1932, al recordar esa etapa de su vida: «En el Patronato de enfermos quiso el Señor que yo encontrara mi corazón de sacerdote»14.
* * *
«Corazón de sacerdote». Esta expresión proporciona la clave para entender aquel desvivirse cotidiano de Escrivá por los pobres, y los que ahora se denominan «los últimos». No le movía solo el ejemplo paterno, el afán por la justicia y la preocupación por los más necesitados que había visto en sus padres; ni su experiencia personal de la pobreza y de las carencias materiales. Tampoco era fruto únicamente de la fuerte «concienciación social» (usando términos actuales) que había recibido en la Universidad, gracias a las enseñanzas de algunos de sus profesores en la Facultad de Derecho15.
«No resultaba fácil –señalaba Pilar Sagüés– que las parroquias fueran a atender a aquellos numerosos enfermos que las religiosas iban visitando y a las que ayudábamos las personas de fuera. En cambio, don Josemaría aceptaba con mucho gusto aquella hoja, o sea la lista de enfermos, y nunca ponía dificultades para realizar aquel trabajo. Iba visitando a todos aquellos enfermos a los que confesaba y atendía dándoles consuelo y ánimos y ayudándoles a llevar sus dolores con espíritu sobrenatural. También les llevaba la Sagrada Comunión»16.
La expresión de Sagüés «no resultaba fácil que las parroquias fueran a atender a aquellos numerosos enfermos» pone de manifiesto una paradoja de aquella sociedad. Los enfermos de los hospitales y los que vivían en las barriadas más pobres no estaban suficientemente atendidos desde el punto de vista pastoral, a pesar de que Madrid contaba con un alto número de sacerdotes y una de las grandes preocupaciones del obispo era que regresaran a sus diócesis de origen los numerosos clérigos extradiocesanos que residían en la ciudad.
Las cifras son elocuentes. En 1930 Madrid contaba con mil trescientos treinta y tres sacerdotes seculares y cinco mil doscientos setenta y siete religiosos y religiosas, con la presencia de veintiséis órdenes religiosas y un total de seiscientos sacerdotes religiosos17. Sin embargo solo veintiocho sacerdotes se ocupaban espiritual y humanamente de las ciento cuarenta mil personas que malvivían en los suburbios.
La atención pastoral de esas zonas necesitadas –como señala González Gullón– era muy deficitaria; en parte, por razones estructurales: no se construyeron los templos y edificios necesarios para llevarla a cabo. Si se hubiera seguido una distribución lógica de acuerdo con el número de habitantes, en 1931 se habrían erigido noventa y cinco parroquias, en vez de las veintinueve que había. Desde 1923 a 1930 solo se construyeron dos templos al sur del extrarradio: el de Parla, en 1927, y el de San Miguel, en 1930.
A esas carencias materiales se unían las personales:
El Prelado tenía –le sobraban– solicitudes de sacerdotes que deseaban trabajar en Madrid, pero ni estos deseaban ir a los suburbios, ni el obispo los consideraba idóneos para tal trabajo. El extrarradio exigía sacerdotes que renunciaran a ingresos económicos consistentes –la feligresía era en su mayoría obrera–, hombres dispuestos a buscar a los feligreses en sus casas, que aportaran ideas de progreso social en barrios influenciados por partidos políticos y sindicatos de orientación anticatólica. Elementos, en definitiva, que requerían ser afrontados por un clero especializado y de gran celo18.
También se dieron dificultades prácticas, como el miedo a vivir en zonas anticlericales [...]. La evangelización del extrarradio quedó para aquellos sacerdotes jóvenes que, movidos por un gran celo pastoral, estaban dispuestos a dedicar sus energías a una tarea difícil19.
Un sacerdote de la época, Félix Verdasco, traza en sus memorias un cuadro desalentador:
En aquel Madrid que todavía no había podido desprenderse del polvo retardado del siglo XIX –escribe–, aún era frecuente el tipo galdosiano de clérigo, ocioso y paseante en la Corte, frecuentador de tertulias, amigo del buen vino y de la buena mesa. Una vueltecita por la Puerta del Sol, y al momento topábase uno con bastantes de estos sacerdotes que, en honor a la verdad, eran casi todos extradiocesanos.
Unos, dejando por unos días a sus lejanas ovejas, venían a la Corte a echar una cana al aire. Otros, rebotados de sus diócesis, aquí traían sus vidas rotas, resentidos y amargados. [...] El liberalismo no recluyó a los curas al fondo de las sacristías, porque estos llevaban dentro de ellas hacía muchos, muchísimos años, por su propia voluntad. Confiados en la fe del pueblo español, dejaron este «vivir de las rentas» y apenas si se dieron a un apostolado externo, contentándose con el rutinarismo del culto y el estudio y el cultivo de las letras por parte de una minoría. Las cosas como son...20.
Y se echaba en falta en la mayoría de los laicos un comportamiento coherente con su fe en lo que se refiere a la justicia social, la atención a los más necesitados, etc.21. Comentaba Escrivá:
Es frecuente, aun entre católicos que parecen responsables y piadosos, el error de pensar que solo están obligados a cumplir sus deberes familiares y religiosos, y apenas quieren oír hablar de deberes cívicos. No se trata de egoísmo: es sencillamente falta de formación, porque nadie les ha dicho nunca claramente que la virtud de la piedad –parte de la virtud cardinal de la justicia– y el sentido de la solidaridad se concretan también en ese estar presentes, en este conocer y contribuir a resolver los problemas que interesan a toda la comunidad22.
Por otra parte, pocos intelectuales creyentes estaban preparados para enfrentarse a los nuevos retos. Aunque algunos católicos habían creado medios de comunicación que contaban con las últimas técnicas, su contenido –en opinión de Montero y Cervera– «no difería demasiado –en lo cultural y social especialmente– de lo que venía siendo la prensa católica tradicional, por no decir tradicionalista en sentido lato»23.
Además, muchos sacerdotes y laicos de aquel tiempo eran deudores de «una herencia cultural católica de carácter marcadamente tradicionalista y empeñada en una oposición a las nuevas ideas, que, en general, se perciben como enemigas y ante las que no cabe el diálogo propiamente; solo el argumentar para combatirlas. Esta actitud defensiva se transmitía, en general, al clero en su formación»24. Esto explica en parte que numerosos laicos desconociesen las enseñanzas sociales del magisterio de la Iglesia o sus implicaciones prácticas. Y entre los que las conocían, fueron pocos en Madrid los que se preocuparon por llevarlas a la práctica.
Se concluye que parte de aquella comunidad eclesial «se había olvidado de los pobres». Se daban, naturalmente, honrosas excepciones, como el trabajo abnegado que llevaban a cabo religiosos y religiosas dedicados a la enseñanza, la catequesis y la beneficencia. Y entre los laicos había actuaciones sobresalientes, como las señoras que colaboraban con las Damas Apostólicas, o los jóvenes y mayores que participaban en las conferencias de San Vicente de Paúl y otros apostolados similares. Pero en total fueron muy pocos los sacerdotes, religiosos y laicos que se ocuparon de estas tareas de misericordia y de justicia, en un momento decisivo de transformación social.
Las causas de esa falta de atención fueron diversas y complejas. González Gullón las analiza con detalle en su estudio El clero en la Segunda República. Solo deseo destacar este hecho: los medios que se pusieron para llevar el Evangelio a las personas que vivían en las zonas más pobres de la ciudad fueron notoriamente insuficientes.
Esta realidad sirve para encuadrar el comportamiento de Escrivá durante ese periodo y puede servir para que los lectores menos familiarizados con esa época de la historia de España entiendan mejor qué sucedió pocos años después.
Josefina Santos guardaba grabada en su memoria la imagen de Escrivá, un joven sacerdote de veinticinco años, llevando la Comunión a los enfermos de Vallecas, Lavapiés, San Millán, Lucero o la Ribera del Manzanares. Otra testigo de aquel tiempo, Margarita Alvarado, le recuerda visitando y confesando a pobres, moribundos y personas necesitadas: «Iba en tranvía o andando, como pudiera».
Recorría muchos kilómetros al día –hasta diez, con frecuencia–, caminando o en medios públicos, para atender a esas personas, desahuciadas por los médicos en su mayoría25. Escrivá no los olvidó nunca. Años más tarde recordaba a aquel tuberculoso de dieciséis años que agonizaba en un cuchitril miserable, en el nº 11 de la calle Canarias. «Le administré los sacramentos y, cuando acabé, el chico no quería que me marchara. Me quedé a su lado hasta que murió»26.
Las reacciones de los enfermos ante la presencia de un sacerdote eran diversas y oscilaban entre el agradecimiento y el rechazo:
Un enfermo gravísimo –contaba Escrivá– vivía en la Almenara (Tetuán de las Victorias). Doña Pilar Romanillos me habló de él con pena, porque se negaba a recibir al sacerdote y estaba grave. Me habló también del mismo pobre Dª Isabel Urdangarín. Les dije: encomendémoslo al Señor, por mediación de Merceditas, esta tarde durante la bendición [...]. Llegué a casa del enfermo. Con mi santa y apostólica desvergüenza, envié fuera a la mujer y me quedé a solas con el pobre hombre. «Padre, esas señoras del Patronato son unas latosas, impertinentes. Sobre todo una de ellas»... (lo decía por Pilar, ¡que es canonizable!). «Tiene Vd. razón», le dije. Y callé, para que siguiera hablando el enfermo. «Me ha dicho que me confiese... porque me muero: ¡me moriré, pero no me confieso!». Entonces yo: «hasta ahora no le he hablado de confesión, pero, dígame: ¿por qué no quiere confesarse?». «A los diecisiete años hice juramento de no confesarme y lo he cumplido». Así dijo. Y me dijo también que ni al casarse se había confesado. Al cuarto de hora escaso de hablar todo esto, lloraba confesándose27.
Octubre de 1927. En la Academia Cicuéndez
Estas actividades, que González-Simancas ha analizado con detalle28, le impidieron avanzar en el estudio de las asignaturas del doctorado. Su profundo sentido de la misericordia se acabó imponiendo. Se había propuesto sacar dos asignaturas al año, pero no lo logró, porque además del tiempo que dedicaba al Patronato por las mañanas, había conseguido –posiblemente por medio de Ángel Ayllón, al que conocía de la Casa sacerdotal– un trabajo como profesor de Derecho Canónico y Derecho Romano en la Academia Cicuéndez, donde empezó a dar clases por la tarde desde octubre de 192729.
Desde el verano de aquel año disponía de un cuarto en el Patronato, gracias a su trabajo como capellán; y al cabo de unas semanas, los ingresos que obtenía en el Patronato, en la Academia Cicuéndez y dando clases particulares le permitieron alquilar unas habitaciones para su familia en un ático del nº 56 de la calle Fernando el Católico. En noviembre de 1927 su madre y sus hermanos se reunieron de nuevo con él en Madrid.
Muy pronto sus jóvenes alumnos de la Academia Cicuéndez le tomaron afecto. Algunos de ellos, como Mariano Trueba, José María Sanchís, Manuel Gómez Alonso y Julián Cortés Cabanillas evocan en sus testimonios su simpatía, su «alegre desenfado juvenil», su cercanía, su buen humor y su afán por ayudarles. Una prueba de su amistad es que a los que se habían matriculado como alumnos libres de la Facultad de Derecho de Zaragoza (matricularse por libre en una facultad de otra ciudad del país era algo relativamente frecuente en aquel tiempo) les acompañaba hasta aquella ciudad para ayudarles en los exámenes30.
Cortés Cabanillas recordaba los paseos que daban, una vez terminadas las clases, hasta El Sotanillo, una chocolatería cercana a la Puerta de Alcalá. «Era fácil trabar amistad con él», comentaba Gómez Alonso. Escrivá siguió cultivando la amistad y se carteó con muchos de ellos hasta el final de su vida.
Uno de sus alumnos en la Academia era un hombre mayor, padre de familia, que se había propuesto obtener el título de abogado para mejorar la situación económica de su familia. Llegaba agotado tras un largo día de trabajo, y Escrivá, aunque no iba sobrado ni de tiempo ni de dinero, le daba gratuitamente clases extraordinarias para ayudarle.
Según los testimonios que han dejado sus alumnos, sus lecciones se desarrollaban en un ambiente distendido y los estudiantes agradecían que, además de hacerlas amenas, se preocupara por sus problemas personales31.
Un día se enteraron, por medio de otro sacerdote que trabajaba en la Academia, de que su joven profesor atendía, después de dar clase, a los niños y enfermos de los barrios de chabolas. No podían creérselo: en aquella época resultaba insólito que un sacerdote culto como Escrivá atendiese a personas de la periferia. Para confirmarlo, le siguieron por las calles sin que se diera cuenta. Tras esa «investigación» comprobaron que iba a los arrabales para confortar espiritualmente a los pobres abandonados y ayudarles en sus necesidades32.
En las barriadas más pobres de Madrid
La sorpresa de estos estudiantes pone de manifiesto otra paradoja de aquel tiempo. Madrid ofrecía una imagen de aparente prosperidad, fruto de la bonanza económica y social de los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera.
Se comenzó –escriben Suárez y Comellas– la electrificación de los ferrocarriles y se construyeron grandes embalses para impulsar la producción de energía eléctrica. Apareció la Telefónica y muchos españoles de clase media o alta pudieron permitirse el lujo de tener un teléfono, un aparato de radio o comprarse un automóvil. [...] Evidentemente, la gente vivía mejor, y luego se recordaría aquella época como los felices años veinte. Se generalizaron espectáculos como las salas de cine, se empezó a practicar el turismo (y también llegaba turismo de fuera), se puso de moda el fútbol, y en 1927 comenzó a jugarse el Campeonato de Liga. Los españoles tendían a una vida alegre y despreocupada33.
Pero esa bonanza no alcanzó a una gran masa de población, que subsistía en condiciones penosas. Se daba un contraste lamentable entre el tono de vida de un sector acomodado de la ciudad –que proclamaba su fe de forma «oficial» en novenas, procesiones, etc.– y el de un gran sector social sumido en la miseria, que se iba descristianizando día tras día entre el desinterés y la desidia de muchos católicos.
Pocos años después, en una carta dirigida al Papa, los obispos españoles emplearían la palabra «espejismo» para describir la situación religiosa de aquel tiempo:
El oficialismo de la religión favorecía ciertamente la apariencia externa de la España católica [...]. La tradición social del catolicismo deslumbraba en las solemnidades y procesiones típicas, pero el sentimiento religioso no era profundo y vital, las organizaciones militantes escasas, el espíritu católico no informaba de verdad y con constancia la vida pública34.
Y añade Luis Cano:
No se reconocía la parte de responsabilidad que cabía al discurso cato-patriótico que con tanta profusión se había predicado a los fieles. Se había reducido el reinado de Cristo, tantas veces, a un recurso retórico que no representaba un estímulo para desarrollar las nuevas formas de apostolado católico que estaban triunfando en otros países. No se había comprendido –salvo pocas excepciones– que representaba una llamada a la evangelización, al dinamismo apostólico, a emprender obras concretas y prácticas, a buscar la propia santidad35.
Explicaba Escrivá: «El apostolado se concebía como una acción diferente –distinguida– de las acciones normales de la vida corriente: métodos, organizaciones, propagandas, que se incrustaban en las obligaciones familiares y profesionales del cristiano –en ocasiones, impidiéndole cumplirlas con perfección– y que constituían un mundo aparte, sin fundirse ni entretejerse con el resto de su existencia»36.
Ese abandono de décadas de los sectores menos favorecidos de la sociedad por parte de tantos pastores, sacerdotes y laicos, unido a la propaganda marxista, propiciaba en ellos un clima cada más hostil hacia lo religioso. Margarita Alvarado, una chica joven que colaboraba con las Damas Apostólicas, recordaba que «el apostolado era muy penoso y difícil: había que ir por los barrios extremos de Madrid, donde no sabíamos si nos iban a recibir bien o mal. Se necesitaba mucho espíritu de sacrificio, sobre todo en aquella época anterior a la República».
Tiempo después, en el barrio de Tetuán, arrastraron por la calle a varias de aquellas mujeres, «mientras les clavaban una lanceta de zapatero en la cabeza. Una de ellas, Amparo de Miguel, trató de defender heroicamente a las demás y le arrancaron el cuero cabelludo y la maltrataron hasta dejarla desfigurada»37.
En una ocasión –probablemente en los días anteriores a las Navidades de 1927– le pidieron a Escrivá que atendiera a un enfermo en estado muy grave, alojado, según los vecinos, en una casa de mala vida. No era exactamente así: el enfermo estaba atendido por una hermana casada que vivía honradamente; pero residía con ellos otra hermana que ejercía la prostitución en su cuarto.
Escrivá se aseguró de estos hechos, consultó el asunto con el Vicario de la Diócesis, y pidió a la hermana casada que impidiera que se ofendiera a Dios en aquella casa durante aquel tiempo; y prudentemente, para evitar habladurías, acudió al domicilio acompañado por Alejandro Guzmán, un hombre mayor y respetable, buen amigo suyo. Al día siguiente se presentó de nuevo en la casa con las medicinas que necesitaba el enfermo, ya agonizante, junto con los óleos sacramentales y le estuvo confortando y asistiendo hasta que falleció38.
De sus apuntes personales y las notas de algunas señoras del Patronato se deduce que recorría, jornada tras jornada, la ciudad entera a pie, de un extremo al otro, después de haber estudiado previamente el itinerario para no malgastar el poco tiempo que tenía. «Estaba siempre disponible para todo, jamás nos ponía dificultades», comentaba una de las religiosas que trabajaban en el Patronato de enfermos39.
«Yo tengo sobre mi conciencia [...] –evocaba años después– el haber dedicado muchos, muchos millares de horas a confesar niños en las barriadas pobres de Madrid. Hubiera querido irles a confesar en todas las grandes barriadas más tristes y desamparadas del mundo. Venían con los moquitos hasta la boca. Había que comenzar limpiándoles la nariz, antes de limpiarles un poco aquellas pobres almas»40.
Ya en esa época –señala Martin Schlag– Escrivá vivía y enseñaba a vivir lo que años después se denominó «una opción preferencial, pero no exclusiva, por los pobres»41.
Brian Kolodiychule, Postulador de la Causa de la Madre Teresa, recordaba que el encuentro de Cristo en los pobres –carisma específico de Teresa de Calcuta–, se puso de manifiesto «muy en particular en los primeros años de la historia del Opus Dei [...]. En ambos casos, tanto para el fundador del Opus Dei como para la Madre Teresa, en la raíz de este compromiso se advertía la fe que les hacía descubrir a Cristo en cada hombre»42.
Su trabajo sacerdotal no se reducía a los aspectos de beneficencia y solidaridad: nacía de su unión con Cristo, de su afán por llevar su mensaje a todos, sin ningún tipo de discriminación social, ni «por arriba» ni «por abajo». Urgía a todos los cristianos a «conocer a Jesucristo, hacerlo conocer, llevarlo a todos los sitios»43, y les sugería que se preguntasen a diario: «¿Cunde a tu alrededor la vida cristiana?»44.
En su pensamiento, en su modo de obrar y en sus enseñanzas, el amor a los pobres estaba profundamente unido con la responsabilidad y el ejercicio de la justicia en el propio trabajo profesional; y también con el desprendimiento y la virtud de la pobreza cristiana, que solía escribir en ocasiones con mayúsculas: la Santa Pobreza. «Ambas virtudes –escribe Schlag–, el amor a los pobres y la pobreza, nacen de la misma fuente: el deseo del cristiano de imitar a Cristo, nuestro Señor, hasta hacerse uno con Jesús, el modelo»45.
Ese afán sacerdotal le llevó a atender, desde 1927 hasta 1931, a centenares de enfermos y personas que malvivían en el cordón de suburbios que rodeaba Madrid46. Los llamados barrios bajos, en los que se arracimaban desordenadamente las chabolas, fueron el escenario habitual de aquellos años de su juventud. Es importante retener esta idea para comprender plenamente su personalidad.
Con frecuencia lo único que tomaba durante el día era un bocadillo, salvo que encontrara un mendigo por el camino y se lo diera47.
VI
«Madrid fue mi Damasco»
(2 de octubre de 1928)
2 de octubre de 1928
Aunque el interior del edificio se haya transformado en un hospital, aún son visibles los muros exteriores de la Casa Central de los Paúles, junto a la Basílica de la Milagrosa, donde se encontraba Escrivá a comienzos de octubre de 1928, participando en unos ejercicios espirituales para sacerdotes de la diócesis de Madrid.
La Casa Central estaba situada en el nº 45 de la calle García de Paredes. Era una edificación grande, de cuatro pisos, con fachada de ladrillo visto y ventanas dispuestas en hilera. Las habitaciones, sencillas y austeras, daban a unos largos corredores en torno a un patio central. Durante el tiempo libre que dejaban las pláticas y los ejercicios de piedad, los ejercitantes podían pasear por la huerta contigua que tenía una arboleda.
En la mañana del 2 de octubre, fiesta de los Ángeles Custodios, tras celebrar la Eucaristía, Escrivá se dirigió a su cuarto y comenzó a releer las anotaciones que había ido escribiendo durante los últimos años. Y en un determinado momento –anotó más tarde– «vio», por fin, lo que Dios quería de él: aquello por lo que había estado rezando desde los dieciséis años.
«Recibí la iluminación sobre toda la Obra –recordaba en sus notas personales– mientras leía aquellos papeles. Conmovido me arrodillé –estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática–, di gracias al Señor, y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles»1.
Había tenido algunas mociones interiores en el pasado, pero solo habían sido «ideas sueltas», «intuiciones», «sugerencias»...2; nunca «una idea clara general»3, como la experimentó aquel día. Aquella luz cambió profundamente su existencia, hasta el punto de establecer un antes y un después. Siempre consideró que aquel 2 de octubre había nacido la Obra, aún sin nombre.
No se trató –apunta Illanes– del resultado de una suma de ideas. Tampoco fue el fruto de un conjunto de intuiciones y decisiones personales: «lo que ocurrió en esa fecha implica una verdadera novedad, un auténtico comienzo que cambió el rumbo de su vida»4.
Escrivá utilizó siempre el verbo ver para describir aquella moción interior. ¿Qué vio? ¿Rostros concretos, facciones singulares? No. ¿Una estructura jurídico-canónica determinada? Tampoco. De la lectura de sus notas solo se deduce que vio que Dios llamaba a los hombres5 para que se santificaran en su trabajo cotidiano; y que le pedía –a él– que abriera un camino de santidad en el seno de la Iglesia para difundir ese mensaje.