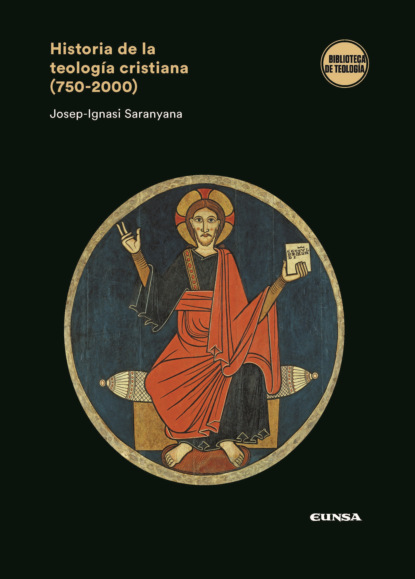- -
- 100%
- +
G) EL PECADO ORIGINAL
Al pecado original dedica cuatro cuestiones en la Iª-IIae de la Summa theologiæ (qq. 81-84) y otra en la IIª-IIae (q. 163). El desarrollo es, como siempre, ordenado, claro e inteligente. Se advierte que tiene a la vista a san Agustín, puesto que en un momento advierte que el Obispo de Hipona no resolvió una determinada cuestión50, y también se descubre que considera en todo momento las tesis de san Anselmo, aunque nunca se refiera a ellas expresamente, bien porque no consultó los textos originales o, según su costumbre, por no citar autores contemporáneos, aunque en este caso no pueda decirse que san Anselmo lo fuera en sentido propio.
Ante todo se pregunta si el pecado de los primeros padres se trasmite a su descendencia51. Reconoce que un pecado no puede pasar de una naturaleza humana a otra sin voluntariedad. Y resuelve la cuestión de la voluntariedad por una vía quizá más sencilla que Anselmo, apelando a la unidad del cuerpo moral, que todos los hombres constituyen con Adán, de quien descienden52. En un cuerpo moral, así considerado, a cada uno de los miembros se le imputa las acciones voluntarias del primer principio de ese cuerpo, que, en el caso considerado, son los actos de nuestros primeros padres. No se precisa, pues, voluntariedad en los miembros, sino sólo voluntariedad en el principio de la actividad del cuerpo. Los pecados de los miembros son pecados humanos (peccata humana); en cambio, el pecado original es pecado de la naturaleza (peccatum naturæ)53.
Es sabido, además, que por la generación surge algo que tiene la misma naturaleza que el principio de la generación54. Por consiguiente, se puede decir que el pecado original se transmite por generación, ya que: «homo generat sibi idem in specie, non autem secundum individuum»55, es decir, que la similitud producto de la generación es sólo específica, no en cuanto al individuo. La justicia original era, de alguna manera, un don gratuito concedido por Dios a toda la naturaleza humana en nuestros primeros padres. Por consiguiente, si milagrosamente alguien tomara carne al margen de las leyes naturales, según las cuales se trasmite la naturaleza humana desde Adán, no contraería el pecado original56. Es obvio que, al razonar de esta manera, tenía a la vista la concepción sobrenatural de Jesucristo en las entrañas purísimas de Santa María.
A continuación se pregunta si el pecado original es hábito, si son muchos los pecados originales en un solo individuo, si el pecado original es la concupiscencia (materialmente es concupiscencia o desorden en el apetito; formalmente, sin embargo, es «defectus originalis iustitiæ»), cuál es su sujeto (si la esencia del alma o alguna potencia), etc.
H) LOS SACRAMENTOS
No pudo completar santo Tomás su sacramentología en la versión definitiva de la Summa theologiæ. Escribió hasta la mitad del tratado sobre la penitencia. De especial relieve son las páginas dedicadas a la causalidad de los sacramentos y al tema del carácter. Santo Tomás enseña que los sacramentos causan la gracia por causalidad física instrumental, distanciándose en esto de Alejandro de Hales y de san Buenaventura. Según Aquino, estos signos instituidos por Jesús poseen por sí mismos la virtualidad de causar la gracia, según la voluntad de Cristo. Esto es lo sorprendente y admirable, en el contexto ya de suyo extraordinario que es la redención del hombre: que un signo sacramental (físico, por tanto) tenga el poder de producir un efecto espiritual sobrenatural, cada vez que se realiza en Cristo y en su Iglesia… Pero resulta muy coherente con el hecho mismo de la Encarnación, pues si la salvación nos viene por la naturaleza humana de Cristo, como instrumentum coniunctum de la divinidad, los signos sacramentales se comportan como los instrumentos separados. Asimismo, la doctrina de la causalidad física instrumental concuerda también con la mente tomasiana, que siempre concedió gran relieve a las causas segundas (si son causas, causan, aunque sean segundas).
Respecto al carácter sacramental, la res et sacramentum de tres sacramentos (bautismo, confirmación y orden), Tomás supo desarrollar su doctrina en consonancia con la centralidad del sacerdocio de Cristo. Los tres caracteres son formas diversas de participar del sacerdocio de Cristo57 y, por consiguiente, se refieren a los actos de culto del cristiano. En cuanto a su condición metafísica, el carácter pertenece a la categoría hábito-disposición, que es un subpredicamento de la cualidad, pues tanto el hábito como la disposición se ordenan al acto (en este caso, al acto de culto) 58. Aquino también se apartó aquí de sus predecesores, especialmente de la Summa halensis, que había considerado que el carácter sacramental es una cualidad pasible que inhiere en el alma de modo permanente.
En cuanto al tratado de sacramentis in specie, conviene destacar la belleza y profundidad de su estudio sobre la Eucaristía. Aquino ya había redactado, por encargo de Urbano IV, la hermosa liturgia de la solemnidad del Corpus Christi (tanto los textos de la misa, como la liturgia de las horas, incluso los versos que se cantan en la exposición del Santísimo Sacramento), cuando abordó el estudio de la Eucaristía en la Summa theologiæ. La riqueza poética y doctrinal de su liturgia del Corpus Christi ha superado las dos grandes reformas litúrgicas de los tiempos modernos: la de san Pío V y la de san Pablo VI. La Iglesia reza hoy todavía con las palabras del Angélico. Conviene destacar especialmente la secuencia Lauda Sion Salvatorem de la misa del Corpus y el ritmo Adoro te devote y el himno Pange lingua (Tantum ergo).
* * *
La armonía de la síntesis aquiniana, que respeta, distingue y armoniza siempre los dos órdenes (el natural y el sobrenatural); la linealidad de la exposición y la sencillez de las soluciones (aunque, en algunos casos, la dificultad técnica es máxima y exige buenos conocimientos metafísicos); la audacia en abordar las cuestiones más discutidas de aquella hora, muchas de las cuales no han perdido ni un ápice de actualidad, a pesar del transcurso del tiempo; la amplitud del abanico de temas tratados; la piedad de las respuestas y el respeto por la tradición en sus más variados aspectos (patrístico, litúrgico, magisterial), constituyen el corpus thomisticum en verdadero clásico de la ciencia teológica, que no puede soslayarse en ningún caso. No extrañen, pues, las continuas recomendaciones del magisterio pontificio, especialmente desde León XIII hasta nuestros días, animando a conocer bien las soluciones tomasianas. Sin embargo, la síntesis aquiniana no lo tuvo fácil al principio, como se explicará a continuación, porque muchos coetáneos lo creyeron salpicado por las censuras eclesiásticas de 1270 y 1277.
5. LAS CENSURAS ECLESIÁSTICAS DE 1270 Y 1277
El 10 de diciembre de 1270, Esteban Tempier, obispo de París, condenó trece proposiciones filosófico-teológicas59. Tales proposiciones coinciden casi literalmente con los errores denunciados por san Buenaventura en dos series de sermones, pronunciados en París en 1267 y en 126860. Ofrecen, por consiguiente, un buen esquema para comprender las controversias doctrinales parisinas de finales de la década de los sesenta. Cuatro de las tesis censuradas por Tempier niegan la subsistencia del alma después de la muerte, haciendo imposible la escatología intermedia. Otras se refieren a la eternidad del mundo, tema en el que san Buenaventura y sus seguidores opinaban distintamente de Aquino, y éste, de los averroístas. El resto de las proposiciones trata sobre la providencia y la ciencia divinas, ámbito en que el fatalismo árabe se distancia mucho de la fe católica.
Tomás de Aquino vivió con intensidad —de nuevo en París— el ambiente previo a las censuras de 1270 y las reacciones inmediatamente posteriores. Y así, discutió la doctrina averroísta acerca de la unicidad del intelecto agente y paciente (único para toda la especie humana), en su opúsculo De unitate intellectus contra averroistas. También intervino en los debates con otra obra titulada: De æternitate mundi contra murmurantes. Pero más destacable fue su participación en las polémicas con sus amplias y riquísimas paráfrasis a la mayor parte del corpus aristotélico, redactadas para ayudar a los jóvenes artistas (filósofos), a distinguir entre el Aristóteles genuino y el Estagirita contaminado por Averroes; y para mostrar también qué y cómo podía ser asumido Aristóteles por los teólogos católicos61.
El 7 de marzo de 1277, siete años después de la primera censura, tuvo lugar una segunda condena, de un influjo mucho mayor. En un documento discutidísimo, precedido por un amplio preámbulo, Esteban Tempier, a requerimiento del papa Juan XXI, reprobó 219 proposiciones62. Según algunos historiadores, Tempier se excedió en sus atribuciones; para otros, en cambio, se limitó a cumplir órdenes, puesto que no fue reprendido al comunicar los hechos a Roma. En todo caso, parece que obró con mucha precipitación. Las tesis condenadas versan sobre la mayoría de las grandes cuestiones teológicas entonces debatidas: los atributos divinos (principalmente la providencia), la eternidad del mundo, la creación en general, los ángeles, el alma, la libertad, la visión beatífica, la existencia del orden sobrenatural, etc. En el preámbulo, el decreto censura la tesis de la «doble verdad», según la cual, hay una verdad filosófica y otra teológica, pudiendo ser contrarias entre sí, pero ambas, y a un tiempo, igualmente verdaderas; una, verdadera filosóficamente; la otra, teológicamente. Tal proposición, sostenida en algunos ambientes parisinos, representaba los primeros brotes de lo que la historiografía, siguiendo al historiador Georges de Lagarde, ha bautizado como los «inicios del espíritu laico»63; y expresaba el fondo de la disputa entre teólogos y filósofos, o sea, la independencia de la filosofía con respecto la teología. En cambio, no parece que las censuras parisinas hayan pretendido condenar las principales tesis filosóficas tomasianas, aunque algunos así las interpretaron, sobre todo después de la censura de Kilwardby (Roland Hissette, vid. Bibliografía).
En efecto: pocos días más tarde, el 18 de marzo de 1277, Roberto Kilwardby, arzobispo de Canterbury, censuró otra relación de treinta proposiciones, con el asentimiento de los maestros oxonienses64. Entre esas tesis había dieciséis de filosofía natural, y algunas apuntaban directamente a las opiniones de Tomás de Aquino. Proscribían, por ejemplo, la animación retardada, y defendían la condición semiformada de la materia prima y la multiplicidad de formas substanciales en el hombre (contra el parecer, en ambos casos, del Aquinate).
En todo caso, las censuras de Kilwardby influyeron negativamente en la difusión de la doctrina tomasiana. Guillermo de la Mare publicó, hacia 1278, un Correctorium fratris Thomæ, que pocos años después, en 1284, habría de ser recomendado por el capítulo general de la Orden franciscana, reunido en Estrasburgo, como antídoto a los supuestos errores del Doctor Angélico. En este clima de sospecha, que no comenzó a desvanecerse hasta la canonización de santo Tomás, en 1323, se educó el teólogo franciscano Juan Duns Escoto, máximo exponente de la siguiente generación.
6. EL BEATO JUAN DUNS ESCOTO
El escocés Juan Duns Escoto (1265/66-1308) fue el más brillante teólogo de la última generación del siglo XIII. En 1278 entró en la Orden franciscana en el convento de Dumfries. Estudió en Haddington (1281-1283), París (1283-1287), Northampton (1287-1291) y París (1291-1296). Bachiller bíblico (1296-1297) y bachiller sentenciario (1297). Leyó los cuatro libros de las Sentencias en Cambridge (1297-1300), París (1301-1303) y Oxford (1303-1304). En 1303 fue expulsado de París, por apoyar al papa Bonifacio VIII frente a Felipe IV el Hermoso, rey de Francia. De nuevo estaba en París en 1304. En 1307 se trasladó a Colonia, donde murió el 8 de noviembre de 1308. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1993.
Aunque su obra se forjó en el marco de las controversias originadas por la condena de 1277, no debe exagerarse la impronta de tales polémicas en su síntesis65. Escoto fue un temperamento especulativo demasiado grande para ser víctima, sin más, de la lucha de escuelas, que mucho influyó, sin embargo, en figuras de menor relieve.
En teología, Duns fue ante todo un fiel seguidor de la tradición teológica franciscana, iniciada con la Summa halensis y con las grandes obras sistemáticas de san Buenaventura; teología que él desarrolló explorando virtualidades hasta entonces inadvertidas. En filosofía, fue un continuador de la metafísica griega, al margen de la recepción llevada a cabo por Tomás de Aquino66.
A) LA METAFÍSICA ESCOTISTA Y SUS IMPLICACIONES TEOLÓGICAS
Según Escoto, la perspectiva filosófica se revela muy frágil en la comprensión del misterio divino y del misterio del hombre. Por ello, la filosofía necesita de la teología. La filosofía, por ejemplo, sólo puede concebir a Dios bajo la razón de ente; la teología, en cambio, nos lo presenta como Dios personal. La diferencia es importante, y no puede ser orillada. En otros términos, y como ha escrito José Antonio Merino (vid. Bibliografía): Duns «no niega la posibilidad de un saber científico y filosófico, pero afirma que tal saber sólo es posible en su totalidad desde el horizonte teológico. Con ello, la filosofía no cambia de naturaleza ni de estatuto ontológico, sino que recibe una nueva luz y se le ensancha su mismo campo».
Sin embargo, los filósofos y los teólogos no pueden entenderse fácilmente, pues fe y razón se encuentran en planos diversos. Es preciso determinar, por tanto, un lugar de encuentro entre ambos niveles. Y ese encuentro, según Duns, va a tener lugar en la metafísica, la ciencia que estudia el ente en cuanto ente. Para que el encuentro sea verdadero, tal «noción» de ente habrá de ser unívoca. Martin Heidegger, que se interesó por la síntesis escotista desde su tesis de habilitación para la docencia, escribió, con fina intuición: «El ens, en cuanto lo máximo escible [lo máximo cognoscible] tomado en el sentido mencionado [por Duns], no significa otra cosa que condición de posibilidad del conocimiento objetivo en general». Así concebida, la ciencia del ens es la metafísica, aunque distinta de la «filosofía primera» aristotélica. Por ello Honnefelder (vid. Bibliografía) ha dicho que Duns refundó la metafísica, apartándose del peripatetismo y, por supuesto, de la posición aquiniana, porque la metafísica escotista es, al mismo tiempo, la teología natural o racional (o teodicea). Hay, pues, física, meta-física o teología natural (sub lumine rationis), teología sobrenatural (o teología sub lumine fidei), ciencia beata o teología de los bienaventurados (teología sub lumine gloriæ) y ciencia divina. La metafísica escotista se convierte así en la ciencia bisagra o de encuentro entre la fe y la razón.
Aquino (y antes Aristóteles) había considerado que la metafísica es la ciencia que estudia el ente en cuanto ente, porque se interesa por todo lo que es, en cuanto que es; también por Dios, que al fin y al cabo es un ser, aunque entre los seres creados y el ser por esencia haya un salto cualitativo impresionante. Para Escoto, en cambio, la metafísica o teología natural tiene por objeto aquello que es el sustrato último de todo cuanto existe; aquel común denominador de todo lo que es, bien Dios, bien las criaturas; la capa más fina del existir. El objeto de la metafísica es, por tanto, el ser generalísimo, la expresión ínfima de la realidad, antes de que esa realidad sea esto y lo otro, y antes de que no sea nada; y ese ser generalísimo es también la posibilidad de pensar todo ser. La metafísica escotista es, pues, una «ontología».
B) EXISTENCIA DE DIOS
A partir de la ontología se puede acceder a Dios racionalmente. Hay que buscar una noción de Dios que sea aceptada tanto por el filósofo como por el teólogo, aun cuando el teólogo sepa de Dios mucho más que el filósofo. En consecuencia, las pruebas de la existencia de Dios no podrán ser cosmológicas, como había pretendido santo Tomás, es decir, a partir del mundo, y ni siquiera metafísicas; sino sólo ontológicas, a partir de la noción generalísima de ente, pues en esa noción de ente se dan la mano el filósofo y el teólogo67. Tal demostración tiene un fundamento y tres pasos.
(a) El fundamento ontológico de la demostración es que lo «finito» expresa una propiedad trascendental del ser, ampliando, de este modo, las pasiones convertibles con el ser, de cuatro (uno, verdadero, bueno y algo) a cinco o seis (si se incluye también lo «bello»). Y del mismo modo que Dios es sumamente uno, verdadero y bueno, así también Dios supera por completo la finitud y es, por ello, infinito. Más en concreto, la infinitud es el constitutivo formal de la esencia divina, es decir, aquel atributo que para nosotros resulta primero y más evidente (recuérdese que, para Aquino, el constitutivo formal de la esencia divina es ser el existente por esencia, o sea, ser el ipsum esse subsistens). Según Escoto, la noción de ser infinito, abstraída de la conciencia de la criatura, es idónea para representar el ser divino, aunque de modo imperfecto. Con todo, el concepto de infinito es, a la vez, el concepto más perfecto y simple alcanzable por nosotros; es más simple y más perfecto que la noción de bueno, verdadero o cualquier otra noción trascendental semejante. El concepto más simple y perfecto que puede concebir la mente humana es, por consiguiente, el de «ens infinitum».
(b) Supuesto el fundamento metafísico, los pasos de la demostración de que existe un ser infinito en acto son los siguientes:
1º) es preciso demostrar que es posible el ser infinito68;
2º) y después hay que concluir que esa posibilidad está efectivamente realizada, es decir, que el ser infinito existe69.
Conviene advertir que Duns Escoto tiene una noción del «infinito» que se aproxima al infinito matemático, a una noción o concepto cuya realidad es lógica, pero con un matiz importante: no sólo es lógica, sino también efectiva, en el caso de Dios. Por eso afirma que una inteligencia limitada (o finita), como lo es toda inteligencia creada, pueda «abarcar» el ser infinito, porque el principio «el todo es mayor que la parte» no es principio universal y primero, pues hay partes del todo que pueden ser iguales que el todo, como ya demostró Euclides70.
Aquino, por el contrario, consideró que el infinito in actu es imposible, incluso el infinito matemático. Por consiguiente, y según santo Tomás, «es imposible que un cuerpo natural sea infinito». Afirma, sin embargo, que «Deus est infinitus et perfectus», pero no a partir del análisis del infinito matemático, que considera imposible, sino como la forma perfectísima que carece de cualquier restricción. Toda forma inmaterial creada, como los espíritus puros, es una forma finita, porque está limitada o restringida por su propio esse o existir. No obstante, Dios es tan perfecto, que su forma o esencia no está limitada por su esse, sino que la esencia divina es ella misma puro existir, «ipsum esse subsistens»71. En este sentido, y según Aquino, se dice que es «infinito», en que su esse es tan perfecto, que no tiene limitación alguna.
C) LOS ATRIBUTOS DIVINOS
Entre los atributos divinos, Escoto concede una importancia capital a la omnipotencia. Distingue dos tipos de omnipotencia: la «omnipotencia filosófica» y la «omnipotencia teológica». Define la omnipotencia filosófica como la infinita potencia divina que admite, por naturaleza, la colaboración de causas segundas. La omnipotencia teológica implica, en cambio, que Dios puede producir por sí mismo todas las cosas posibles, con su propia potencia, sin la ayuda de causas intermedias. Para probar la omnipotencia teológica sería preciso demostrar la siguiente tesis: «Dios puede hacer todas las cosas posibles por Sí mismo sin el concurso de causas intermedias». Según Escoto, se puede demostrar la omnipotencia filosófica; en cambio, no es posible demostrar la omnipotencia teológica; ésta es, por ello, una verdad de fe, un creditum.
Para algunos medievalistas, como Alessandro Ghisalberti (vid. Bibliografía), es contradictoria esta última tesis escotista (que es demostrable la omnipotencia filosófica e indemostrable la omnipotencia teológica). No parece compatible, en efecto, afirmar, por una parte, la infinitud de Dios, como ser soberanamente libre, inteligente y volente; y, por otra, la indemostrabilidad de la omnipotencia teológica. Es más, la misma distinción entre ambos tipos de omnipotencia (filosófica y teológica) parece una aporía. Con todo, la posición de Escoto podría justificarse desde su particular contexto histórico. Duns estaría dialogando con el aristotelismo en las distintas versiones plenomedievales del peripatetismo. Habría tenido a la vista, en efecto, las tesis de la filosofía griega sobre la eternidad del mundo (o la eternidad de la materia o del ser comunísimo) y las tesis emanacionistas del neoplatonismo, asumidas por el kalam islámico (o sea, la teología especulativa islámica). Para la filosofía antigua no habría dificultad en postular la omnipotencia divina, con tal de que se garantizase, bien la eternidad del efecto, o bien una sucesión intermedia de causas segundas coadyuvantes. En cambio, sería impensable —para los antiguos— un Dios creador ex nihilo, o sea, sin mediación de instancias intermedias, no limitado tampoco a lo que ha creado efectivamente, como confiesa el cristianismo72.
Por otra parte, un acento tan marcado en la infinitud de Dios, entendida como constitutivo esencial de Dios, es decir, como su atributo más evidente para nosotros, y la insistencia en la omnipotencia divina, prepararon la famosa distinción entre lo que puede Dios de potencia absoluta y lo que puede de potentia ordinata. En otros términos, y como ha escrito Gilbert (vid. Bibliografía): «Para Escoto, Dios tiene un poder absoluto (potentia Dei absoluta), pues no hay ninguna contingencia que lo limite, a no ser lo que de suyo es contradictorio. Sin embargo, cuando Dios elige, se deja determinar por su elección. Su poder se limita entonces por su fidelidad; es potentia ordinata». Esto tendría consecuencias decisivas para la teología moral.
Leonardo Polo (vid. Bibliografía) reitera que la noción escotista de voluntad no es sólo pasiva (dependiendo del intelecto), sino activa y espontánea. De ahí esa máxima escotista que se ha hecho famosa: «Quare voluntas voluit hoc? Nulla est causa, nisi ut voluntas sit voluntas» (¿Por qué la voluntad quiere esto? No hay causa: sólo que la voluntad es la voluntad)73. Y esta máxima vale, en primer lugar y de modo eminente, para Dios; pero, de modo subordinado, también vale para el hombre.
D) LA SANTÍSIMA TRINIDAD
El tratado de Deo trino de Duns se introduce con un principio de inspiración aviceniana: «Todo aquello que no incluye contradicción es posible74. Es así que no es contradictorio que exista una sola esencia en tres personas; luego…»75. Por consiguiente, si no es contradictorio que sea trino en personas, habrá que mostrar que ello es posible, como lo enseña nuestra fe cristiana.
La argumentación escotista discurre, seguidamente, por vías que recuerdan los desarrollos de san Buenaventura, que había mostrado que necesidad y libertad pueden ser compatibles 76. El Seráfico había establecido, en efecto, tres tipos de necesidad y había explicado que sólo conviene a Dios una necesidad que sea intrínseca por completo, radicada en la propia naturaleza, pues sólo tal necesidad es compatible con la absoluta liberalidad («necessitas quæ non excludit benignitas»)77. Tal necesidad absolutamente liberal descarta cualquier dependencia. Por tanto, se puede decir, sin contradicción, que necesariamente hay en Dios tres personas iguales y realmente distintas, y que, no obstante, el proceso de «producción» de esas tres personas es un proceso libre.
Escoto no se limitó a glosar la teología bonaventuriana, sino que dio un paso adelante. Si todo en la esencia divina es necesario, pues si no fuera necesario sería posible, en el sentido de que podría ser o no ser, la «producción» de la segunda y tercera persona tiene que ser también necesaria y voluntaria78. Ahora bien: ¿acaso no repugna que esa producción inmanente en Dios sea necesaria y, al mismo tiempo, sumamente libre? Ya hemos dicho que no, siguiendo al Seráfico. Con todo, para ilustrar que no repugnan necesidad y libertad al mismo tiempo, hay que distinguir entre el origen de la producción (el agente productor), la producción y lo producido. Aunque sea necesaria la producción, pueden ser libres el agente productor y el efecto producido.