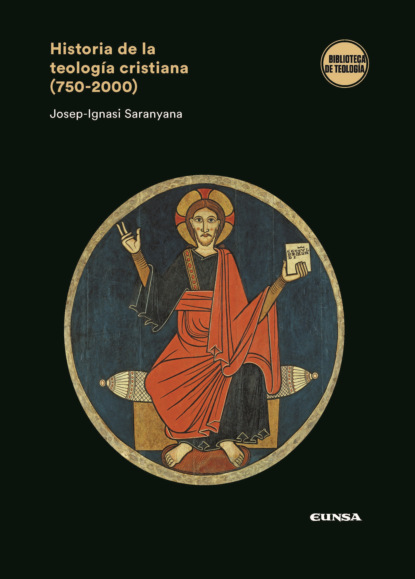- -
- 100%
- +
Seguidamente apela Duns a la consideración agustiniana de las potencias del alma, que son tres, según el Doctor Hiponense: memoria intelectual, inteligencia y voluntad. Por la memoria conoce el hombre el antes y el después, el origen y el término. En Dios, en cambio, no hay antes y ni después de duración, sino sólo simultaneidad y sincronía (ab æterno son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo). En otros términos: aunque hay antes y después en el orden genético o de la producción, porque el Padre es el principio fontal de la Santísima Trinidad, no hay anterioridad ni posterioridad de duración. El Verbo es —según Escoto— la intelección de la memoria fecunda (dictio memoriæ fæcundæ); o, de otra manera, el Verbo se «produce» cuando la memoria conoce su precedencia. El Verbo es, por tanto, un conocimiento procedente, aunque sin sucesión «temporal» o duración. De este modo, el Padre es como la memoria, porque conoce que él es el origen del Hijo y que el Hijo procede de él. El Hijo es como la inteligencia, porque conoce que es el procedente del precedente79.
Así armoniza Escoto (o al menos lo pretende) la necesidad con la libertad en la generación del Verbo de Dios; y coordina las dos grandes tradiciones trinitológicas: la agustiniana, basada en la consideración trimembre de las facultades psicológicas (memoria, inteligencia y voluntad); y la tomista, que se inspira en la analogía de las dos procesiones inmanentes del alma humana, que son entender y querer.
E) CRISTOLOGÍA Y SOTERIOLOGÍA
En cristología se revela Escoto como un defensor tenaz de la predestinación de Cristo a la Encarnación. En otros términos: sostiene que el Verbo se habría encarnado en cualquier caso, aunque no hubiese pecado Adán. Tal tesis es coherente con su particular concepción de las relaciones entre el natural y el sobrenatural, y constituye un desarrollo de la teología franciscana, iniciado, en este punto, por la Summa theologica de Alejandro de Hales, según se indicó más arriba80. En todo caso, no debe establecerse una dialéctica, como ha pretendido un sector de la manualística, entre la cristología funcional (Cristo se encarnó por nuestros pecados), lo cual significa la pro-existencia de Jesucristo, y la cristología ontológica (se habría encarnado en cualquier caso), que implica la pre-existencia de Jesucristo. Lo ha expresado con claridad la Comisión Teológica Internacional, saliendo al paso de algunas cuestiones suscitadas últimamente en el ámbito de la cristología:
El anuncio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, se presenta como signo bíblico del por-nosotros. Por lo cual, se debe tratar toda la cristología desde el punto de vista de la soteriología [así san Anselmo y santo Tomás]. Por eso algunos modernos, de alguna manera y con razón, se han esforzado por elaborar una cristología funcional. Pero, en dirección opuesta, es igualmente válido que la existencia de Jesucristo para-los-otros no se puede separar de su relación y comunión íntima con el Padre y, por eso, debe fundarse en su filiación eterna. La pro-existencia de Jesucristo [se encarnó por nosotros, para redimirnos de nuestros pecados], por la que Dios se comunica a sí mismo a los hombres, presupone su pre-existencia. De no ser así, el anuncio salvífico acerca de Jesucristo se convertiría en mera ficción e ilusión, y no podría rechazar la acusación moderna de ser una ideología. La cuestión de si la cristología debe ser funcional u ontológica presupone una alternativa completamente falsa81.
Según Escoto, no fue el pecado de Adán, la razón o primer motivo de la Encarnación, sino el amor divino. Así pues, la creación es inseparable, en los decretos divinos, de la Encarnación.
Ante todo, meditó [Escoto] sobre el misterio de la encarnación y, a diferencia de muchos pensadores cristianos del tiempo, sostuvo que el Hijo de Dios se habría hecho hombre, aunque la humanidad no hubiese pecado. Afirma en la Reportata Parisiensia: ‘¡Pensar que Dios habría renunciado a esa obra si Adán no hubiera pecado sería completamente irrazonable! Por tanto, digo que la caída no fue la causa de la predestinación de Cristo, y que, aunque nadie hubiese caído, ni el ángel ni el hombre, en esta hipótesis Cristo habría estado de todos modos predestinado de la misma manera’82. Este pensamiento, quizá algo sorprendente, nace porque, para Duns Escoto, la encarnación del Hijo de Dios, proyectada desde la eternidad por Dios Padre en su designio de amor, es el cumplimiento de la creación, y hace posible a toda criatura, en Cristo y por medio de él, ser colmada de gracia, y alabar y dar gloria a Dios en la eternidad. Duns Escoto, aun consciente de que, en realidad, a causa del pecado original, Cristo nos redimió con su pasión, muerte y resurrección, confirma que la encarnación es la obra mayor y más bella de toda la historia de la salvación, y que no está condicionada por ningún hecho contingente, sino que es la idea original de Dios de unir finalmente toda la creación consigo mismo en la persona y en la carne del Hijo83.
Esta tesis es coherente con su particular concepción de las relaciones entre el natural y el sobrenatural.
En cuanto a la Redención, estima que no era necesario el rescate, pues Dios podría haber prescindido de toda satisfacción, incluso en la hipótesis del decreto de salvación. Además, aunque Dios haya exigido una satisfacción equivalente, todo hombre podría haberla dado para sí mismo, con la gracia, e incluso un hombre por toda la humanidad, con una gracia especial (summa gratia), puesto que el pecado no tiene gravedad infinita. Tampoco los méritos de Cristo tienen intrínsecamente valor infinito, sino sólo extrínsecamente, en cuanto que Dios puede aceptar esos méritos como si tuvieran valor infinito.
En mariología defendió, con solventes argumentos de conveniencia, que María fue preservada de todo pecado, tanto original como actual, en virtud de los méritos de Cristo. María no quedó, pues, excluida del plan general de salvación, Fue redimida del más perfecto, porque nunca quedó contaminada en atención a los méritos que su Hijo (todavía no concebido en su seno virginal) merecería por la pasión, muerte y resurrección («ante prævisa merita»).
F) GRACIA, SACRAMENTOS Y VIDA ETERNA
No olvidemos que Escoto no distinguió realmente entre el alma y sus potencias (el alma es inteligencia cuando entiende, es voluntad cuando quiere y es memoria cuando recuerda). Así, pues, la gracia santificante, don creado, se identifica con la virtud de la caridad (o, al menos, no se distinguen realmente). Por ello mismo, no admite las virtudes morales infusas, puesto que, al ser elevada el alma por la gracia, lo son eo ipso las facultades del alma y los hábitos adquiridos e insertos en esas facultades. Sólo considera otros dos hábitos infusos además de la caridad: la fe y la esperanza. Tampoco los dones del Espíritu Santo se distinguen entre sí realmente.
En temas sacramentológicos, sostiene que los sacramentos contienen moralmente sus efectos, en el sentido de que Dios se ha comprometido a actuar en el rito sacramental, cada vez que tal rito se reproduzca, siguiendo en esto a su maestro el Doctor Seráfico.
En cuanto a la bienaventuranza eterna, considera que ésta consiste formalmente en un acto de amor o de la voluntad. En otros términos: aunque tanto la inteligencia como la voluntad jueguen un papel muy activo en la posesión intencional de Dios, la superioridad de la voluntad con relación a la inteligencia garantiza también la preeminencia de la voluntad en el cielo.
* * *
Por todo lo resumido en los párrafos anteriores, se advierte que Duns Escoto ofreció una síntesis espectacular, aunque distinta de la tomasiana. No obstante, su vida intelectual fue tan corta, de apenas diez años, que no pudo madurar sus principales intuiciones, ni dejarnos ninguna obra sistemática completa. Desarrolló las perspectivas ofrecidas por Alejandro de Hales y su equipo, y apuntó, según algunos medievalistas, el inicio de un modo nuevo de filosofar. Con un poco de exageración, Honnefelder (vid. Bibliografía) considera que Duns «refundó» la metafísica. Otros historiadores modernos descubren en Duns los antecedentes remotos de la crítica ilustrada e incluso de la ontología heideggeriana.
Aunque es innegable que constituye una alternativa a la síntesis tomasiana y que se aleja de las grandes novedades ofrecidas por Aquino, Duns es más bien el testimonio de la continuidad. En algún sentido, construye un puente entre la antigüedad tardía y la modernidad, y pasa por encima de la revolución aquiniana.
Puesto que la filosofía constituye un momento interior del quehacer teológico, a distintos planteamientos filosóficos, distintas soluciones teológicas.
7. LOS TEÓLOGOS ESCOLÁSTICOS DEL SIGLO XIV HASTA EL CISMA DE OCCIDENTE
A) EL CONFLICTO ENTRE EL HIEROCRATISMO Y EL «ESPÍRITU LAICO»
A finales del siglo XIII hubo importantes cambios en la vida europea. La última cruzada (la octava) terminó con un estrepitoso fracaso y con la muerte en Túnez de san Luis de Francia. El papa Celestino V (1294) renunció a los pocos meses de ser elegido. El Imperio germánico se había debilitado tras la muerte de Federico II Hohenstaufen (†1250) y poco después se extinguía esta dinastía alemana (1268), permitiendo la intervención de los monarcas franceses en el sur de Italia y su intromisión en los asuntos pontificios, injerencia que habría de durar hasta bien entrados los tiempos modernos. De este modo, los conflictos entre el papa y el emperador, que habían comenzado a mediados del siglo XII, cedieron el paso a los conflictos entre el papa y el rey de Francia.
El papa Bonifacio VIII (1294-1303), sucesor de Celestino V, padeció el duro acoso del rey francés Felipe IV el Hermoso. Este conflicto se desató por diversas causas, entre ellas, la intromisión real en la vida del clero francés; las disposiciones del papa sobre el cobro de los diezmos, que incomodaron al monarca franco, que respondió prohibiendo que saliesen de Francia masas monetarias con destino a Roma; y, sobre todo, la bula papal Unam sanctam (1302), que consagraba la superioridad del poder religioso (espiritual, se decía) sobre el poder político (o temporal), en una época en que esta doctrina ya era muy discutida por teólogos y juristas84. La crisis del papado estalló finalmente con Clemente V (1305-1314), que, presionado por el monarca francés, trasladó el papado a Aviñón, donde estuvo hasta 1378. Después vendría el Cisma de Occidente, quizá los cuarenta años más dramáticos de la historia de la Iglesia latina.
Durante el «exilio» de Aviñón, la ciencia teológica emprendió nuevos derroteros. Por una parte, empezó a interesarse por el «espíritu laico», es decir, por la separación o total independencia, sin más matices, de los dos poderes supremos de la cristiandad: el poder espiritual y el poder temporal, con predominio de este sobre aquel. En este campo destacaron, entre otros, cuatro pensadores: Dante Alighieri (1265-1321), con su De Monarchia; el averroísta Juan de Jadún (1285/89-1328); Marsilio de Padua (1275/80-1342/3), con su Defensor pacis; y el franciscano Guillermo de Ockham (1285-1347), con dos opúsculos de gran influencia: De potestate pontificum et imperatorum y Breviloquium de potestate papæ. Con el tiempo, estas reflexiones darían pie a una controversia eclesiológica de gran alcance, especialmente en los años posteriores al Concilio de Constanza (1414-1418). Huyendo de posibles represalias, Jadún, Marsilio y Ockham se exiliaron a Múnich, donde conspiraron, al amparo del emperador Luis de Baviera, contra el romano pontífice.
Pero hubo así mismo una corriente hierocrática o, para ser más precisos, una teología que defendió la supremacía jurisdiccional del pontífice romano sobre el emperador o el rey, también en lo temporal y no solo en lo religioso o espiritual, cuyos principales representantes fueron el agustino Egidio Romano (ca. 1247-1316), que redactó un De regimine principum, de inspiración aristotélica, y, sobre todo, un De ecclesiastica sive summi pontificis potestate, en que defendió la superioridad del papa en el orden temporal, frente a los intereses del «espíritu laico»; el dominico Juan Quidort de París (ca.1240-1306), papalista más contenido y prudente que Egidio, autor de un De potestate regia et papali, redactado hacia 1303; el beato Jacobo de Viterbo (†1307), discípulo de Egidio, aunque más moderado que su maestro, autor de un importante De regimine christiano, escrito hacia 1302, en el que formuló la doctrina de los dos poderes en unos términos que después serían clásicos: distinción neta de los dos órdenes y referencia última de los dos poderes papales (temporal y espiritual) a Cristo, en quien reside la plenitud de la potestad en el cielo y en la tierra; Agustín Triunfo (1243-1328), autor de varios opúsculos, redactados hacia 1308, sobre la potestad del romano pontífice y, sobre todo, de una Summa de potestate ecclesiastica dedicada a Juan XXII, que data de 1320 y que fue pedida por el papa para hacer frente a las doctrinas «laicistas» que se abrían paso; y el franciscano Álvaro Pelayo (Álvaro Paes) (ca.1280-1352), penitenciario mayor en Aviñón en tiempos de Juan XXII, autor de un célebre De planctu ecclesiæ (hacia 1330), donde se lamenta de la situación de la Iglesia y propone, como única solución, ampliar los derechos de la Santa Sede.
Obviamente, el debate tuvo ribetes de oportunismo (por razones económicas o políticas, por ejemplo); pero las últimas motivaciones hay que buscarlas en los cambios de paradigmas culturales, concretamente teológicos y, muy en particular, filosóficos y sociológicos. Esto se advierte con nitidez cuando se analiza el caso de Guillermo de Ockham, quizá el más destacado representante del «espíritu laico».
B) GUILLERMO DE OCKHAM
Los principios del ockhamismo
Guillermo de Ockham (1280/88-1347), el Venerabilis Inceptor, nació en Ockham, en el condado de Surrey, a veinte millas de Londres. En 1306 fue ordenado subdiácono. En 1307 se encontraba en Oxford para realizar sus estudios universitarios. Bachiller sentenciario en 1318. Bachiller bíblico en 1320. En 1324 viajó a Aviñón para responder a ciertas acusaciones de herejía. La comisión deliberó durante tres años, al cabo de los cuales fueron condenadas siete tesis suyas. El 26 de mayo de 1328 huyó de Aviñón, en compañía de Miguel de Cesena, general de los franciscanos, y con otros franciscanos espirituales, refugiándose en la corte del emperador Luis de Baviera. Murió hacia 1347, quizá víctima de la gran epidemia de peste negra.
Cuatro son los principios básicos del ockhamismo (cfr. Alessandro Ghisalberti, vid. Bibliografía): (a) principio de la omnipotencia absoluta divina, (b) principio de la economía metafísica, (c) principio de la inmanencia gnoseológica, y (d) logicismo del principio de contradicción. Dicho en otros términos: el mundo es un mundo de entes particulares, sin vinculaciones específicas o esenciales entre sí; no hay que admitir nada que no sea necesario, es decir, que no pueda probarse o demostrarse; los conceptos universales, que son los elementos del conocimiento científico, quedan clausurados totalmente dentro del yo cognoscente (son nuda intellecta); y, por último, el principio de contradicción carece de valor ontológico, porque sería limitar la omnipotencia divina (sólo conserva valor puramente lógico).
Sobre la intuición intelectual del singular y la evidencia
En Guillermo de Ockham influyó el estilo de Duns Escoto; pero no sólo su estilo, sino sobre todo su peculiar manera de plantear los temas, especialmente la doctrina escotista sobre la intuición del singular. Para Duns, en efecto, el objeto propio del intelecto es la esencia sensible («quidditas rei sensibilis»). En consecuencia, la conoce directamente, porque si no, no sería su objeto propio. Así, pues, hay tres momentos cognoscitivos, según Escoto: la intuición sensible, por la cual los sentidos se hacen con la cosa; la intuición intelectual, por medio de la cual el intelecto viador se percata de que está ante algo existente; y la noticia abstractiva del singular, operación por la cual el intelecto desmaterializa la noticia sensible (producto de la intuición sensible) y extrae de ella la esencia o quididad de la cosa material, o sea, la esencia del singular. De este modo, al criticar la doctrina aristotélica de la abstracción, alteró decisivamente las condiciones de posibilidad de la ciencia teológica, porque de Dios no hay intuición ni sensible, ni intelectual, al menos in statu viæ, es decir, mientras somos viadores.
Un tema secundario, que tendría importancia en la posteridad filosófica, es la cuestión de la evidencia. Si para Escoto, la intuición intelectual era motivada por la existencia del objeto, para Ockham, que siempre llevó al límite las doctrinas escotistas, no es necesaria la existencia, sino sólo la presencia del objeto, para que tenga lugar la intuición; lo cual significa que puede haber intuición de un objeto no existente. Dios puede producir en nosotros la intuición de lo que actualmente no existe. ¿Cómo se puede estar seguro, entonces, de que existe lo que se percibe como real? La intuición de un objeto presente y existente produce evidencia; en cambio, la intuición de un objeto presente y no existente produce puro asentimiento sin evidencia.
Radicalizando a Escoto, Guillermo de Ockham negó la posibilidad teórica de una ciencia verdaderamente «científica» acerca de las verdades teológicas (porque estas verdades versan sobre Dios y, como ya se ha dicho, de Dios no puede haber intuición). Además, redujo a la mínima expresión una ciencia sobre los artículos de la fe (el credo, por ejemplo) ya que tales artículos sólo son cognoscibles sobrenaturalmente, infundidos por Dios en el intelecto, pues tampoco de ellos cabe intuición. La teología quedó, de este modo, desposeída casi totalmente de objeto propio: ni reflexión sobre las verdades teológicas ni sobre los artículos de la fe. Esto implicaba el momento final de la pleno-escolástica y suponía la inauguración de una nueva época. Ockham no puede ya ser considerado como teólogo, en sentido estricto, aun cuando haya escrito nueve volúmenes sobre temas teológicos; en todo caso, fue un teólogo de un estilo muy diferente a como lo habían sido sus predecesores del siglo XIII85.
Fundamentos de su teología moral
La influencia de Ockham también resultó decisiva en el campo de la ética y, por ello, de la teología moral. En efecto, la psicología agustiniana de Ockham, heredada de Escoto, al negar la realidad de las potencias anímicas como entidades accidentales distintas de la substancia del alma, imposibilitó pensar la libertad como propiedad de la voluntad, a la que precede, en su ejercicio, la actividad del juicio intelectual, o sea, la deliberación de la conciencia moral. La libertad quedó así reducida a un modo fáctico de operar, cuya existencia no podía ser demostrada racionalmente. La libertad se limitaba a estar ahí, meramente atestiguada por la experiencia. En tal contexto, la libertad carecía de relieve teológico, de modo que la discusión sobre la existencia del libre albedrío —y su hipotética negación— quedaba abierta, como ocurrió de hecho dos siglos después, cuando Lutero se adscribió a la «secta ockhamista», como él mismo declara.
Escoto había llegado a la conclusión de que la voluntad divina está limitada por el principio de contradicción y que la ética encuentra, quoad nos, su fundamento único y último en la mera voluntad divina; así, pues, nuestras acciones serán buenas cuando se acomoden al querer divino, sin que se pueda buscar en la acción misma o en las normas que rigen nuestro comportamiento razones que justifiquen su bondad. Para Escoto, toda la ley moral depende del puro querer divino, excepto el primer mandamiento y el segundo, que tienen a Dios mismo por objeto y que, por ello, no pueden cambiar.
Ockham fue mucho más radical. En el opúsculo Tractatus de principiis theologiæ, que no es suyo, pero que reproduce fielmente su doctrina y que fue escrito en vida del Venerabilis Inceptor por alguien que lo conocía bien, se advierte una notable radicalización de los postulados escotistas. Para Ockham, en efecto, ni siquiera el principio de no-contradicción constituye una «razón» del obrar y querer divinos. O mejor: el principio de no-contradicción no se refiere tanto a la acción, cuanto a lo existente. No hay acciones contradictorias (poder hacer esto o su contrario, sin que ello suponga problema alguno); hay, en cambio, cosas que, si existiesen, es decir, si fuesen hechas, al estar hechas serían contradictorias: y, por ello, Dios no puede hacerse a Sí mismo. En consecuencia, Dios podría habernos mandado que le odiáramos y, en tal caso, odiarle sería bueno.
En otras palabras: la bondad o malicia de las acciones humanas radica exclusivamente en la obediencia o desobediencia a la pura voluntad divina, entendida ésta como algo arbitrario quoad nos o, por lo menos, algo carente de toda «razón». Así, pues, los actos humanos no son intrínsecamente buenos o malos; Dios no manda hacer lo bueno y evitar lo malo, sino simplemente ser obedecido. Por eso mismo, no hay obras en sí buenas, ni malas, ni meritorias. De esta guisa, Dios podría condenar a los inocentes y salvar a los culpables. Tal moral, que anuda una gnoseología nueva (la doctrina de la intuición intelectiva), una psicología de corte agustiniano (la indistinción del alma y sus potencias) y una concepción meramente positivista de la ley (los mandamientos dependen exclusivamente de la voluntad divina, al margen de toda racionalidad), habría de tener profundas consecuencias en los planteamientos espirituales y pastorales de los siglos XV y XVI.
8. RAMÓN LLULL
Ramon Llull (ca.1223-ca.1316), así mismo conocido como Raimundo Lulio, fue contemporáneo de Duns Escoto y estuvo también relacionado con el mundo académico parisino. Nació en Mallorca. Al principio sirvió al rey Jaime I el Conquistador, pero en 1263 decidió cambiar de vida y dedicarse completamente a la conversión de los musulmanes. En 1276 fundó en Mallorca el Colegio Miramar, donde un grupo de frailes menores estudiaban árabe, y en 1295 profesó en la tercera Orden de los menores. Viajó a Túnez varias veces, para ensayar una amplia campaña evangelizadora, basada en elementos lógico-filosóficos. Estuvo también presente en el Concilio de Vienne (1311-1312), en el Delfinado, para exponer su plan de conversión del Islam e impulsar la creación de cátedras de lenguas semíticas en las principales universidades. Murió en su tierra natal hacia 1316. Es «beato» por culto inmemorial.
Tuvo en París un círculo de fervientes devotos. Uno de los más activos resultó ser Tomás Le Myésier, médico de Arrás, que nos ha conservado la famosa Vita de Llull, que es una fuente preciosa para conocer el origen de tantas leyendas en torno al pensador mallorquín. Le Myésier sobrevivió al maestro, llegó a formar una amplísima biblioteca con las obras lulianas y procuró influir en la Universidad parisina, ganándola para la causa luliana. Otros dos focos lulianos fueron la cartuja de Vauvert, donde Llull pasó largas temporadas, la última entre 1309 y 1311, y la corte francesa.
Su teología, como ya se ha apuntado, se inscribe de lleno en la apologética del cristianismo, tomada ésta en una doble acepción: defensa teológica de los artículos de la fe, frente a las críticas de los musulmanes, y preparación de instrumentos intelectuales para favorecer la conversión de éstos (Fidora, vid. Bibliografía). En tal contexto, una de las obras más interesantes es el escrito El libre del gentil i dels tres savis, que nos adentra en la concepción que tenía Llull del proceso de conversión, es decir, del paso de la gentilidad al cristianismo. En esta obra primeriza se hallan las principales intuiciones que Llull desarrollará después en su amplísima producción literaria, tanto en latín, como en catalán y árabe. En El libre del gentil aparece ya el tema de las «ideas necesarias», que caracteriza el sistema luliano y lo asemeja a Anselmo de Canterbury. Una razón necesaria es una demostración apodíctica estrictamente racional de un artículo de la fe, después de ser conocido por la fe. La fe me da la entrada en el artículo; todo lo que viene después es estrictamente racional. Aquí distingue entre dos órdenes de artículos de la fe: los que se pueden conocer por vía intelectual y que, por lo mismo, no exigen necesariamente la fe (que Dios existe y que es creador del mundo, por ejemplo); y aquellos que, por el contrario, exigen la fe al principio, como condición sine qua non para su conocimiento (la Santísima Trinidad y la Encarnación, por citar los dos ejemplos más insignes). Parece que Llull se atuvo, en su método apologético, al primer tipo de artículos de la fe, centrándose en demostrar la existencia de Dios y sus atributos esenciales. Al menos, tal aparenta ser la intención de los varios artes que escribió.