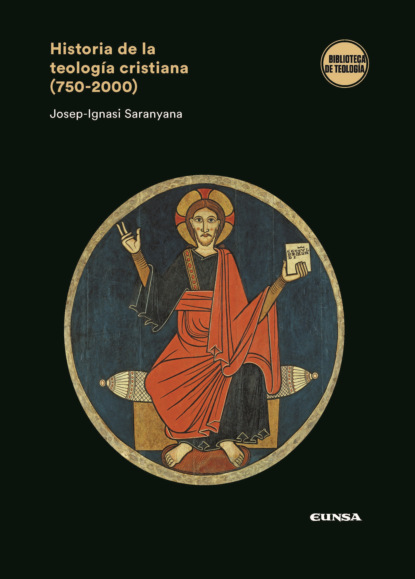- -
- 100%
- +
Desde el punto de vista formal, esos artes son de una gran belleza formal, avanzándose tres o cuatro siglos en muchos temas lógicos. Sin embargo, Llull no es un pensador neutral, porque su lógica implica una gramática especulativa nueva, que hay que aceptar para seguirle, con una serie de presupuestos gnoseológicos originales y revolucionarios, que nos apartan de las opciones intelectuales corrientes entonces. Llull creyó, en efecto, que la mera demostración intelectual, es decir, la estricta deducción lógica, al alcance de todo intelectual preparado, provocaría la aceptación del artículo de la fe propuesto.
Así mismo descubrimos en Llull influencias de la Escuela parisina de San Víctor, cuando nos ofrece un método de acceso a los misterios divinos que procede peldaño a peldaño, subiendo por la escalera de la creación, en un largo itinerario intelectual en el que a veces no es fácil discernir si se han difuminado las fronteras entre el orden natural y el orden sobrenatural.
Llull fue en todo caso, un genio de su tiempo y también un espíritu autodidacta. Esto se percibe en sus largas exposiciones. Le faltó, quizá, el método y el orden académicos. Pero fue y sigue siendo un pensador al que todos los modernos han aludido, por un motivo u otro, y que constituye un referente obligado en temas lógicos, apologéticos, lingüísticos y de diálogo interreligioso.
Después de su fallecimiento se desató una dura polémica acerca de la ortodoxia del lulismo. El inquisidor Nicolau Eimeric (1316/20-1399) inició en 1372, en Aviñón (sede de la curia pontificia), un proceso inquisitorial contra Llull. Presentó cien tesis supuestamente heréticas del misionero mallorquín. Este proceso ha pesado mucho sobre la fama de Llull y ha sido la causa de que su proceso de canonización haya estado bloqueado durante siglos. Perarnau (vid. Bibliografía) y antes el historiador francés Amedée Pagès (en 1938) han demostrado que Eimerich fue un falsario. Tomó las cien proposiciones de una obra de Llull titulada Desconort (desaliento, desánimo) en la cual dialogan un ermitaño y el propio Llull. En este coloquio ficticio, el ermitaño sostiene esas proposiciones heréticas, que son rebatidas por Llull. Eimeric se limitó a recoger las palabras del ermitaño, transcritas en Desconort, y a atribuirlas a Llull, como si este las hubiese defendido. Eimeric fue, por tanto, un falsario; pero, desmontar su calumnia ha llevado varios siglos. Ahora parece finalmente despejado el camino de la canonización del beato Raimon Llull.
9. ECKHART Y LA MÍSTICA ESPECULATIVA ALEMANA
Mientras la teología, entregada a la causa cesaropapista, perdía frescor especulativo y se refugiaba cada vez más en cuestiones académicas de poco relieve pastoral, se produjo en la región renana una importante reacción mística. Fue un movimiento generalizado de gran vigor, principalmente entre los dominicos. Sobresale, en primer lugar, el dominico Juan Eckhart (ca.1260-1327), que fue un gran místico y un destacado teólogo. En su vida se distinguen dos etapas bien diferenciadas: sus dos magisterios parisinos hasta su llegada a Estrasburgo, en 1313; y la época de Estrasburgo y de Colonia, en la que se vio implicado en dos procesos inquisitoriales: absuelto en el primero, murió durante el segundo, cuando había apelado a Aviñón. Después de fallecido, algunas tesis suyas fueron condenadas por Juan XXII86. La mayor parte de ellas están tomadas de sus sermones en lengua alemana y de sus comentarios a la Sagrada Escritura, y tienen todas ellas un contexto místico de compleja interpretación. Por ello, se ha especulado mucho sobre el alcance de su doctrina y, de pasada, sobre el alcance de las censuras.
Durante sus años parisinos Eckhart sufrió el influjo de planteamientos neoplatónicos, situando a Dios más allá del ser, y considerando el ser o esse como lo primero creado por Dios. Cuando se pregunta «si en Dios es lo mismo ser que entender» responde: «puesto que entender (intelligere) es más elevado que ser (esse) y de otra condición, y puesto que el ser conviene a las criaturas y no está en Dios sino como en su causa, en consecuencia, en Dios no hay ser, sino el puro existir»87. La distinción entre el ser de las cosas y la pura razón de ser que conviene a Dios, casi nos lleva a la distinción ontológica (die ontologische Differenz) que populizará Martin Heidegger siglos más tarde: la distinción entre Ser y ser (der Unterschied von Sein und Seiendem). Tales cuestiones, aunque difíciles de conciliar con la fe católica, porque abocan al pan-enteísmo, no fueron censuradas por las autoridades eclesiásticas, prueba de la gran libertad de que gozaban los teólogos en sus actividades académicas ordinarias.
Conviene recordar aquí que algunos años antes Aquino había orillado este mismo escollo, evitando la dialéctica entre ens y esse, al situarse en el plano de la distinción entre ens y essentia. Uno de sus opúsculos de juventud se titula De ente et essentia. A la vista del Liber de causis, uno de los escritos neoplatónicos más destacados de la antigüedad tardía, se plantea el Angélico la distinción entre «Deus est esse tantum», es decir, Dios es simplemente ser, y «Deus est illud esse universale quo quælibet res formaliter est» (cap. VI), o sea, Dios es aquel ser universal por el cual cualquier cosa es formal o esencialmente ella. Considera un error afirmar la segunda proposición.
Las afirmaciones místicas que Eckhart vertió en sus sermones populares en Estrasburgo y Colonia le ocasionaron, en cambio, muchos disgustos. Sus palabras relativas a filiación adoptiva y nuestra transformación en Cristo (las cristificación del fiel) contienen expresiones que alarmaron a los inquisidores (por ejemplo: «cuanto dice la Sagrada Escritura acerca de Cristo, todo eso se verifica también en todo hombre bueno y divino», es decir, en todo creyente fiel). Y lo mismo cabría decir de otras proposiciones, muy audaces en la forma. Sin embargo, si se leen con cuidado esos sermones, concedido que algunas expresiones estén quizá poco matizadas —cosa lógica, puesto que eran palabras dichas y no escritas— se tiene la impresión de que el proceso coloniense tuvo como trasfondo más bien la polémica sobre la recepción del tomismo, que la rectitud de su doctrina, y que esa causa inquisitorial fue incitada también por envidias de algunos correligionarios.
En Alemania destacaron así mismo otros dominicos, como Juan Taulero (†1361) y el beato Enrique Susón (†1365), ambos relacionados con el grupo de los «amigos de Dios», una asociación renana de eclesiásticos y laicos deseosos de propagar la mística especulativa y de practicarla ellos mismos. Taulero tuvo una influencia posterior destacada, que se aprecia incluso en san Juan de la Cruz. Distinguió tres niveles antropológicos: el hombre exterior, el hombre interior y el fundus animæ u hondón del alma. Dios se comunica con el alma en su hondón después de la «purificación pasiva» (aunque no empleó esta terminología, describió perfectamente el fenómeno). Según Taulero, en el hondón, si el alma atiende, contempla cómo el Padre engendra eternamente al Hijo y cómo se comunica Dios al alma sin intermediario.
10. DEL CISMA DE OCCIDENTE AL CONCILIO DE FLORENCIA
A) EL CONCILIO DE CONSTANZA Y LOS ORÍGENES DEL CONCILIARISMO
En 1378 fue elegido en Roma el papa Urbano VI, quien, por su mal carácter, se indispuso con sus cardenales. Por ello, algunos de éstos se reunieron nuevamente en cónclave y eligieron a Clemente VII, que marchó a Aviñón, mientras Urbano VI se quedaba en la Urbe. La división o cisma se consumó cuando ambos papas se excomulgaron mutuamente.
Al morir Urbano VI, los cardenales que habían permanecido en Roma, en lugar de prestar obediencia a Clemente VII, que era francés, decidieron elegir a otro papa romano: Bonifacio IX (1389-1404) y, después, a Gregorio XII. A Clemente VII le siguió el español Benedicto XIII (1394-1417). En 1394, la Universidad de París propuso tres vías para resolver el cisma: la via cessionis (es decir, la renuncia de ambos papas), la via compromissi (el diálogo entre los dos papas), y la via concilii (la convocatoria de un concilio ecuménico que zanjase el litigio). Las dos primeras vías fracasaron y se llegó así a la tercera vía como la única posible.
El concilio se juntó en Pisa en 1409. Los conciliares destituyeron a los dos pontífices, declararon la sede vacante y, reunidos en cónclave los cardenales, eligieron a Alejandro V. Alejandro V falleció muy pronto y fue elegido Juan XXIII (1410-1415), como sucesor suyo, quizá demasiado mundano. Finalmente, con el apoyo del emperador Segismundo, Juan XXIII convocó un concilio ecuménico en Constanza, en 1414. Muy pronto, el Concilio se volvió contra él, sobre todo cuando se introdujo la novedad de que se votaría por naciones y no individualmente. Juan XXIII huyó el 20 de marzo de 1415, pero el concilio no se interrumpió. Juan XXIII fue obligado a regresar a Constanza y depuesto, muriendo en 1419. Antes, en 1415, el papa de Roma Gregorio XII había renunciado al papado, no sin antes legitimar el Concilio de Constanza. Sólo se resistió Benedicto XIII, en Aviñón, que fue depuesto por el Concilio en 1417, huyendo a Peñíscola (en España), donde falleció en ese mismo año. Los cardenales, reunidos en cónclave en Constanza, eligieron a Martín V (1417-1431), que fue obedecido por todos.
Mientras tanto, el Concilio de Constanza, sede vacante, había aprobado dos decretos que sancionaban la doctrina conciliarista, que pretende una supuesta superioridad del concilio sobre el papa. Los padres conciliares votaron dos decretos Hæc sancta (de marzo de 1415 y abril del mismo año) en los que se lee:
Este sínodo, congregado legítimamente por el Espíritu Santo para hacer un concilio general, representa a la Iglesia católica militante, tiene potestad recibida inmediatamente de Cristo, y debe ser obedecido por todos, cualesquiera que sean su dignidad y estado, incluso por el papa, en aquellas cosas que miran a la fe y a la extirpación del dicho cisma88.
Martín V, el nuevo Romano Pontífice elegido en Constanza, no sancionó estos dos decretos.
La interpretación de los decretos Haec sancta, de las sesiones IV y V, no es sencilla si toma en cuenta su contexto histórico. Walter Brandmüller (vid. Bibliografía) ha escrito que «el papa [Martín V] no tenía necesidad de ratificarlos, porque antes de su elección toda la Iglesia estaba representada en Constanza: ya habían llegado los españoles, los escoceses, etc. En esa situación, en la que faltaba el papa, el concilio tenía de facto la supremacía». También ahora —añade Brandmüller— se podría hablar de una supremacía del concilio sobre el Romano Pontífice, sede vacante, porque, cuando falta el papa, hay otro sujeto que, por derecho divino, detenta la plena potestad en la Iglesia. Este sujeto es el colegio episcopal. «No olvidemos que el concilio ecuménico es la expresión más acabada de la communio. Los decretos, antes de la elección de Martín V, ya eran de suyo legítimos, al proceder de un concilio ecuménico, vacante el solio pontificio. Cuando fueron aprobados, en la primavera de 1415, contribuyeron a que continuase el concilio, pues en el concilio estaba representada una sola obediencia, la de Juan XXIII, si bien el papa había huido».
Con la elección de Martín V, Constanza resolvió la crisis de las dos obediencias de forma práctica, pero no solucionó el problema teológico del conciliarismo. Es innegable que los decretos Haec sancta desbloquearon la marcha del concilio y contribuyeron a salir del impasse, a pesar de la ambigüedad de la redacción, porque, si bien de facto la Iglesia está representada en el concilio, suprema expresión de la communio que ella es, nunca, ni siquiera como hipótesis, puede afirmarse que el concilio esté por encima del papa en cuestiones de fe.
La profundidad de la crisis teológica se manifestó, antes incluso de que estallara el cisma en Basilea, veinte años después. En el siglo XVII los jansenistas desempolvaron repetidas veces las sesiones IV y V de Constanza, para justificar el regalismo y el galicanismo. Incluso los liberales del siglo XIX se basaron en ellas, para fundamentar sus reivindicaciones antipapalistas. Así se entiende el interés de Pío IX, empeñado en que el Concilio Vaticano I ratificase solemnemente las prerrogativas propias del ministerio petrino, sobre todo la potestad de determinar solemnemente ex cathedra la doctrinas de fide vel moribus, como así ocurrió en 1870, al aprobar la asamblea conciliar la constitución Pastor æternus89. Por la misma razón, el Concilio Vaticano II, al referirse al colegio episcopal, insistió en que «Summus Pontifex est Caput Collegii» (el Sumo Pontífice es la cabeza del colegio de los obispos)90.
El decreto Frequens, de 1417, estableció que el concilio se debía reunir frecuentemente91: el primero, a los cinco años de Constanza; el siguiente, al cabo de siete; y después regularmente, cada diez años. Cinco años después de Constanza, en el Concilio de Pavía-Siena (1423-1424) se comprobó que el problema del conciliarismo no estaba resuelto92. Las disposiciones sobre la frecuencia de las convocatorias y acerca de la superioridad del concilio sobre el papado, si bien aceptadas por Martín V a regañadientes las primeras y rechazadas las segundas, marcaron la discusión teológica durante todo el siglo XV. En efecto; el papa Eugenio IV (1431-1447), aunque no observó la periodicidad estipulada en Constanza, cedió en la convocación de un concilio, que comenzó en Basilea en 1431, en la confluencia entre las actuales Francia, Alemania y Suiza. Este concilio comenzó siendo ecuménico, por haber sido legítimamente convocado; pero, al poco tiempo, en el verano del 1433, el papa consideró que el concilio se había separado de las directrices que él había dado y que, por ello, se había hecho cismático. En consecuencia, lo declaró ilegítimo y, tras haberlo disuelto, lo reconvocó en 1438, en Florencia. El nuevo concilio se reunió sucesivamente en distintas sedes: Florencia, Ferrara y Roma, y se celebró entre 1438 y 1445. Desarrolló un importante esfuerzo en pro de la unión de los latinos con los griegos, los armenos, los jacobitas o coptos y los sirios.
B) PRIMEROS PASOS DE LA TEOLOGÍA ESPAÑOLA
El siglo XV ofrece las primeras muestras de teología española, auspiciadas, en parte, por la reforma de las Órdenes religiosas, que ya había empezado en Castilla. Estos primeros pasos de la teología castellana han sido muy bien estudiados por Melquiades Andrés-Martín y un equipo de colaboradores (vid. Bibliografía). Castilla, en efecto, estaba en paz, pues aún no había estallado la guerra civil ni había comenzado la reconquista de Granada, y poseía una buena situación económica. Otro elemento que contribuyó a que Castilla aportara muy buenos teólogos durante los siglos XV-XVI fue que el papa Benedicto XIII, aragonés, que había sido excomulgado por el concilio de Constanza, erigió en la Universidad de Salamanca una Facultad de Teología, para ganarse el favor de los castellanos. Esa Universidad, fundada por Fernando III el Santo en 1225 y consolidada por Alfonso X el Sabio, había pedido repetidas veces poseer una Facultad de Teología, pero Roma nunca se la había concedido. En el año hacia 1396, la consiguió finalmente.
En tal contexto surgieron en Castilla algunos teólogos profesionales de nota, como el dominico Juan de Torquemada (1388-1468), y algunos clérigos seculares, como Juan de Segovia (1395-1458) y Alfonso de Madrigal (1410-1455), estos dos últimos de adscripción más o menos conciliarista.
Torquemada, tío del célebre inquisidor castellano contemporáneo de los Reyes Católicos, escribió una importante Summa de Ecclesia, que tuvo gran repercusión, al ser difundida por la imprenta en un tempranero incunable93. Esta obra, de la que no ha habido una posterior edición, está dividida en cuatro libros: la Iglesia en su misterio o en su naturaleza; el primado romano; los concilios; el cisma y la herejía. En el marco de una noción de Iglesia que se aproxima a la figura de Iglesia entendida como Pueblo de Dios (es decir, en un marco eclesiológico de carácter más bien socio-teológico), Torquemada polemiza directamente con el conciliarismo, subrayando las prerrogativas del romano pontífice frente a la asamblea conciliar. Sale al paso de la doctrina de las sesiones cuarta y quinta de Constanza, no refrendadas por Martín V; descarta (por imposible) el supuesto de un «papa hereje» (aludiendo de modo implícito al caso del papa Juan XXII y su doctrina sobre la escatología intermedia, que estaba todavía en la memoria de todos94); reconoce que los decretos conciliares necesitan la validación del papa para que tenga fuerza de ley o magisterial en la Iglesia universal; y subraya que el papa es la única autoridad legitimada para convocar y presidir un concilio (por sí o por sus legados), pudiendo suspender un concilio ya convocado o trasladarlo de sede, como había sucedido pocos años antes con el Concilio de Basilea. De lo dicho se deduce que la Summa de Ecclesia debe considerarse como el primer gran tratado eclesiológico, que se adelanta a muchas soluciones teológicas que no se generalizarán hasta bien entrado el siglo XIX o incluso más tarde.
En la Corona de Aragón alcanzó cierta notoriedad el franciscano Francisco de Eiximenis (ca.1327-1409), promotor del eremitorio de Santo Espíritu del Monte, confirmado por Benedicto XIII en 1403. Eiximenis fue un teólogo destacado, escritor en lengua catalana, formado en Toulouse, que desarrolló una apreciable actividad pastoral y literaria en Barcelona y en Valencia.
C) LA «DEVOTIO MODERNA»
Con el nombre de devotio moderna se designa un movimiento espiritual nacido en Holanda en la segunda mitad del siglo XIV y extinguido, como tal, a comienzos del siglo XVI. Su influjo, sin embargo, ha perdurado hasta nuestros días, configurando decisivamente la espiritualidad católica moderna. Su iniciador fue Geert Groote (1340-1384), nacido en Deventer, graduado en la Universidad de París, clérigo (aunque no presbítero). En 1374 abandonó su vida mundana y se retiró a la casa paterna, donde reunió un grupo de varones devotos, que se aplicaron a copiar manuscritos y a las prácticas piadosas. Promovió así mismo una asociación de mujeres piadosas, que no prosperó. Groote quiso dar a sus copistas la regla de san Agustín, pero murió sin realizar ese proyecto.
En 1383 y por obra de Florens Radewijns (1350-1400), los devotos reunidos en Deventer constituyeron formalmente la fraternidad de los Hermanos de la vida común, sin especiales compromisos canónicos. Se esforzaron por desarrollar formas de plegaria personal, primando los ejercicios sencillos de piedad, muy en particular la oración privada, interior y regular, según aquello que se lee en el Evangelio: «Tú, cuando ores, entra en tu cámara y, cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará» (Mt. 6:6). La devotio moderna popularizó así la oración metódica, un hecho trascendental para la vida católica moderna. La generalización de la oración mental hizo posible el florecimiento de la vida espiritual católica después de la crisis protestante.
La fundación de Deventer fue al principio muy controvertida. Calmada la oposición, Radewijns pudo llevar a término los deseos de Groote y fundó en Windesheim, en 1387, una comunidad de canónigos regulares, que dio lugar a una vasta federación de ochenta y dos monasterios, entre ellos el de Groenendael. De este modo, Deventer pasó a ser, en cierta forma, el noviciado de Windesheim. El influjo de Windesheim se extendió principalmente a Alemania y Francia. Al estallar la reforma protestante, algunos windesheimianos se pasaron a las filas protestantes. La congregación de Windesheim se extinguió a comienzos del siglo XIX.
Los «devocionalistas» conocieron la mística especulativa renana, principalmente las obras de Jan van Ruysbroeck (1293-1381), pero, por influencia de Groote, se mantuvieron al margen de las discusiones teológicas de la época. «La ciencia de las ciencias es saber que no se conoce nada», repetía Groote. Los copistas de Windesheim fueron, al principio, más predicadores que escritores. Muchas de sus pláticas se han conservado como rapiaria, es decir, como colecciones de sentencias espirituales, en que se constata fuerte dependencia del Exercitatorium del cartujo Eger von Kalkar (1328-1408) y también de algunos escritores anteriores, en particular: san Agustín, Juan Casiano, san Gregorio Magno, san Bernardo y san Buenaventura.
Los principales autores espirituales de la «devotio moderna» fueron, además de los dos cofundadores ya mencionados: Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398), Gerlac Peters (1378/80-1411), Thomas van Kempen (Haemerken o Kempis, 1380-1472) y Jan Mombaer (1460-1501). El Rosetum exercitiorum spiritualium de Mombaer constituye un notable manual de meditaciones que, a través del benedictino García Jiménez de Cisneros (1455/56-1510), abad de Montserrat y autor de un célebre Exercitatorio de la vida espiritual, abrió el camino de los Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola (1491-1556).
En todo caso, la obra más representativa de la devotio moderna, y también la más reeditada, es Contemptus sæculi o De imitatione Christi. Esta joya de la literatura cristiana se divide en cuatro libros: admoniciones útiles para la vida espiritual (25 caps.); consejos que conducen a la vida interior (12 caps.); sobre la consolación interior y el espíritu de oración (64 caps.); y cómo tratar la Santísima Eucaristía (18 caps.). Su autoría está muy discutida. Algunos creen que este opúsculo se remonta al benedictino italiano Juan Gersen o Gersenio (ca. 1180-1240), tesis muy improbable, porque no hay códices anteriores al siglo XIV. Una importante tradición lo atribuye al teólogo Jean Gerson. No obstante, el cotejo del estilo del opúsculo con las obras ciertamente auténticas de Gerson, induce a abandonar tal atribución. Muchos, ya desde comienzos del siglo XVI, dan por seguro que fue redactado por Thomas van Kempen y no por Gerson, entre ellos san Juan de Ávila, que lo tradujo en 1536 al castellano. Un copista contemporáneo de Kempis lo asigna a un cartujo. Parece, pues, que De imitatione es un opúsculo anónimo; algo así como una obra colectiva de una familia religiosa, aunque no puede negarse la impronta de Kempis, por la similitud de algunos pasajes de la Imitación con otros parágrafos con seguridad escritos por él, como el Soliloquium animæ. Hay mucho de experiencia personal, quizá del propio Kempis, en los capítulos de esta obra.
A partir de esa experiencia, el autor ofrece un panorama muy completo de la vida espiritual, que se apoya en el diálogo con Cristo, como camino para ascender a la unión con Dios, y en la devoción a los sacramentos (particularmente a la Santísima Eucaristía). Los «devocionalistas» se sumaron, pues, al esfuerzo desplegado por los franciscanos, desde que san Buenaventura (1221-1274) escribiera sus De quinque festivitatibus pueri Iesu y las Meditationes de passione Christi. El De imitatione es más o menos coetáneo de las primeras «vidas de Jesús», entre las cuales destacó por su carácter pionero la Vita Christi, del cartujo Ludolfo (Landulfo) de Sajonia (†1370). No hay en el De imitatione teorización sobre la unión mística. La meditación de las Sagradas Escrituras es asunto clave, como también el recogimiento interior y la práctica de las virtudes cristianas fundamentales (humildad, moderación, caridad con el prójimo, espíritu de servicio, olvido de sí, austeridad, etc.).
Juan Gerson (1363-1429), destacado teólogo de París y canciller de aquella Universidad, fue uno de los grandes críticos de la mística especulativa renana. Por esta razón, se erigió como el gran valedor de la «devotio moderna» frente a sus detractores. Cuatro temas inquietaron a Gerson: dos cuestiones filosóficas y dos teológicas95.
1º) La indistinción entre metafísica y lógica en que habían incurrido los pensadores terministas del siglo XIV, por cuya causa tantos problemas metafísicos habían sido resueltos por la vía de la lógica.
2º) La desconcertante pervivencia del hiperrealismo medieval. Por su oposición al hiperrealismo, cuyo primer y más peligroso representante descubría en Juan Escoto Eriúgena (†877ca.), inclinó sus simpatías hacia Guillermo de Ockham. Fue proclive al terminismo, pero sólo por las circunstancias, puesto que rechazó bastantes puntos de vista fundamentales de este sistema filosófico, como ya se ha dicho.