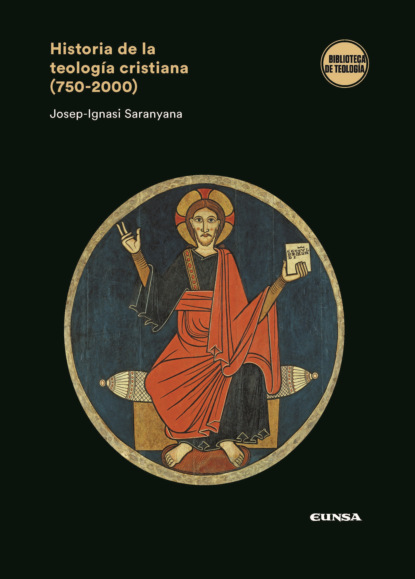- -
- 100%
- +
3º) Pasando ya al ámbito de la teología, le preocupó la inclinación «racionalista» de muchos teólogos, que no respetaban suficientemente el misterio divino. Por ello, parafraseando la obra de Boecio (†ca.524) De consolatione philosophiæ, escribió una De consolatione theologiæ, y se inclinó más por la teología bonaventuriana que por la teología escotista.
4º) Finalmente, le agobiaron los frecuentes brotes de mística heterodoxa que tanto proliferaron a lo largo del siglo XIV. Por ello, se mostró tan partidario de la «devoción moderna», que le parecía inmune a las exageraciones místicas.
D) NICOLÁS DE CUSA
Nicolás de Cusa (1401-1464) fue una de las personalidades más destacadas de la época. Se le conoce sobre todo por sus tratados filosóficos, donde desarrolló sus dos conocidas tesis acerca de la coincidencia de los opuestos y de la docta ignorancia. Pero no debe olvidarse que sus trabajos filosóficos tuvieron una motivación teológica96.
Su obra más extensa fue De concordantia catholica, terminada en 1433 y dividida en tres libros. En el primero estudia la Iglesia, que considera como un todo orgánico; en el segundo reflexiona sobre el sacerdocio (entendido principalmente como la jerarquía), que es el alma de la Iglesia; en el tercero analiza el cuerpo físico de la Iglesia, por así decir, que es el Imperio. La aplicación de la teoría sobre el todo (el totum que se divide en integral, potencial y subjetivo) le da pie para comprender la unidad que existe en la Iglesia, que es un todo constituido por el sacerdocio y el Imperio. Se adivina, pues, que, desde primera hora, vivió pendiente de la unidad de la Iglesia. Precisamente en 1433 ofreció al Concilio de Basilea un plan de reforma de la cristiandad, muy ambicioso, que debía culminar en la unidad de todos los cristianos. Después, cuando Constantinopla cayó en manos de los turcos otomanos, en 1453, concibió un grandioso plan de paz universal, que publicó con el título De pace fidei.
A fines de 1437, al regreso de su viaje a Bizancio, a donde había ido como legado pontificio, concibió su grandioso sistema filosófico: la coincidencia de los opuestos. Este sistema también tendría notables repercusiones teológicas. En su cristología, por ejemplo, que se halla en el tercer libro de su opúsculo titulado De docta ignorantia (1440), enseña la necesidad moral de la unión entre el Creador y la criatura, que no es posible sino en una persona, Jesús, que vive en la Iglesia. La estructura de su cristología gira, pues, en torno al principio de unidad, basado en la coincidencia de los opuestos.
Sus tesis acerca de la esencia divina, muy influidas por la teología dionisiana, tomaron cuerpo en su De Deo abscondito, De quærendo Deo y en la Apologia doctæ ignorantiæ, escritos entre 1444 y 1447. La existencia de Dios se prueba, en definitiva, a partir de lo finito, pues lo finito presupone lo infinito; y lo infinito presupone lo uno. Pero, al mismo tiempo, Dios es «el Otro», tema también dionisiano, que Cusa desarrolló magníficamente en el opúsculo Directio speculantis seu De Non Aliud, que data de 1462, poco antes de su muerte.
11. LA TEOLOGÍA BIZANTINA DESDE EL SIGLO XI HASTA 1453
A) EL MARCO GENERAL
Hasta el siglo VIII la Iglesia Católica había respirado a dos pulmones, el Oriente y el Occidente, en relativa paz y armonía. Durante siete siglos se configuraron dos teologías distintas, pero complementarias. Sin embargo, después del año 750 comenzaron las polémicas teológicas y desde entonces sólo en contadas ocasiones los latinos se sentaron a dialogar con los griegos. La separación se materializó, finalmente, en 1054. Con posterioridad hubo algunos intentos de tender puentes, que no consiguieron sus objetivos. Las dos tentativas más notables tuvieron lugar durante el Concilio II de Lyon, celebrado en 1274, y en los años del Concilio de Florencia (1438-1439).
En los cuatrocientos años de separación, hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, acaecida en 1453, se distinguen dos grandes períodos de la teología bizantina. Desde Miguel Cerulario hasta la fundación del Imperio latino de Constantinopla (o sea, de 1054 a 1220), la teología bizantina estuvo muy centrada en la cuestión del Filioque y la procesión del Espíritu Santo, en polémica con la teología latina. Desde la fundación del Imperio latino hasta la caída de Bizancio en manos de los turcos otomanos (de 1220 a 1453), los bizantinos promovieron importantes desarrollos en la teología espiritual y en gratología. Mientras tanto, en Occidente, la teología latina iniciaba su larga singladura de la escolástica.
En líneas generales, las características de ambas teologías, desde el momento de la separación, podrían recapitularse del siguiente modo:
1ª Occidente insistió más en el primado petrino y la correspondiente jurisdicción universal del papa, sobre todo desde el pontificado de Gregorio VII (1073-1085); mientras que Oriente subrayó sobre todo la experiencia interiorizada de los monjes, como comprobaremos seguidamente, y la autonomía de los grandes patriarcados.
2ª En Occidente, se persiguió dotar a la teología de un estatuto científico según la concepción epistemológica de Aristóteles, naciendo así la escolástica; en Oriente, en cambio, se acentuó el carácter sapiencial de la teología.
B) PRINCIPALES CORRIENTES TEOLÓGICAS
Una figura capital para comprender el desarrollo de la teología espiritual bizantina es Simeón Teólogo, el Joven (949-1022). Dedicado primeramente a la política, pero ansioso de una vida más interior y sobrenatural, se hizo discípulo de Simeón el Piadoso, de tendencia estudita97, y llegó a ser superior del monasterio de San Mamas y renovador de la vida monástica. Su gran pretensión fue superar la antinomia entre carismas y ministerios, experiencia personal y vida comunitaria de los monjes, monaquismo y vida en el mundo. Su denuncia de la corrupción eclesiástica le produjo mucha contradicción, hasta el extremo de tener que abandonar su cargo en el monasterio y alejarse de allí. Posteriormente fue rehabilitado y canonizado poco después de su muerte. Su mensaje se dirigía, pues, a todos los fieles, también a los cristianos corrientes que viven en el mundo.
Por esos mismos años vivía otro monje, de nombre Nicéforo Focas, quizá de origen latino, aunque plenamente asentado en Athos, que constituye el testimonio más antiguo del hesicasmo athonita, una forma de quietismo muy bien descrita en su obra Sobre la guarda del corazón. Este opúsculo representa un paso decisivo en la configuración de lo que se ha llamado «la oración de Jesús». Un monje anónimo la describió gráficamente en los siguientes términos: el asceta inclina su cabeza sobre el pecho hasta casi llegar a la cintura, contiene la respiración y repite continuamente alguna invocación a Jesús, por ejemplo: «Hijo de Dios, ten piedad de mí». De esta forma se pretendía una «epíclesis de Jesús», es decir, un descendimiento del espíritu de Cristo al corazón del hombre. Las pasiones se aquietaban y la mente podía concentrarse en la contemplación de las cosas más altas. En estadios sucesivos, la oración a Jesús era sustituida por el rezo del salterio. De esta forma se iba construyendo la mansión espiritual en la cual fijaría Cristo su morada. El noûs de Cristo entraba en el corazón. Aunque la tradición ha atribuido este método de oración a san Simeón, debe restituirse a su verdadero creador, que fue Nicéforo Focas.
El hesicasmo, o tradición de los silenciosos, perduró a lo largo de los siglos, hasta alcanzar su plenitud con san Gregorio Palamas (1296-1359). Palamas desarrolló su importante doctrina sobre la distinción entre la esencia divina y las «energías divinas». La esencia divina es imparticipable e invisible, y no sólo invisible a los ojos del cuerpo, sino a los ojos del alma misma, en la situación actual de viadores. Por el contrario, las energías divinas, aunque increadas e inseparables de la esencia divina, son susceptibles de ser participadas por el viador. Verbigracia: la luz del Tabor puede decirse increada, pues era la luz de la gloria de la Humanidad de Cristo, como primicia de su Resurrección; pero fue vista por los apóstoles iluminando el rostro de Cristo. De la misma forma se podría decir de otras energías divinas, como la zarza ardiendo, el Ángel de Yahwé, las Palabras divinas oídas por el pueblo de Israel y otras manifestaciones de la esencia divina. Esta distinción no era del todo original, aunque Palamas le haya dado una forma muy acabada, y la hallamos ya en la tradición patrística oriental, especialmente en san Gregorio Nacianceno, y se inscribe, en última instancia en esa larga reflexión judaica, por distinguir entre la trascendencia y la inmanencia divinas. En tal contexto se comprenderá mejor la importancia teológica que debe atribuirse a las homilías predicadas por san Gregorio Palamas sobre la Transfiguración del Señor.
Nicolás Cabasilas (ca.1320-ca.1400) fue un fiel discípulo laico de Palamas. Como él, abandonó la vida política para consagrarse por completo a la causa unionista. Fue un estudioso importante de la teología sacramentaria patrística y oriental. Sobre este tema, precisamente, escribió una obra notable titulada Explicación de la divina liturgia, tomada en cuenta por el Concilio de Trento como testimonio de la ortodoxia católica acerca de la Santa Misa. El libro primero es una explicación de la iniciación cristiana (bautismo-crismación-Eucaristía). El segundo es un comentario detallado de la liturgia eucarística, que se inscribe en la tradición de las catequesis mistagógicas de san Máximo el Confesor, con una innegable impronta hesiquiasta. También redactó un largo tratado rotulado: La vida en Cristo en siete libros, en que presenta la vida sobrenatural como vida de unión con Cristo, que nos es comunicada por los sacramentos, con el concurso de la voluntad. Esta obra, de gran vigor teológico y de profunda piedad, ha ejercido una influencia considerable en la teología espiritual cristiana.
BIBLIOGRAFÍA (SELECCIÓN)
AERTSEN, Jan, La filosofía medieval y los trascendentales, Un estudio sobre Tomás de Aquino, trad. esp., EUNSA, Pamplona 2003.
ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, Nicolás (ed.), El IV Concilio de Letrán en perspectiva histórico-teológica, Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 2016.
ANDRÉS-MARTÍN, Melquiades (dir.), Historia de la teología española, Fundación Universitaria Española, Madrid 1983-1987, 2 vols.
BEGASSE DE DHAEM, Amaury - GALLI, Enzo - MALAGUTI, Maurizio - PASCUAL, Rafael - SALTO SOLA, Carlos (eds.), ‘Deus summe cognoscibilis’. The Current Theological Relevance of Saint Bonaventure, Peeters (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensum, 298), Leuven-Paris-Bristol 2018.
BOUGEROL, Jacques Guy, Introducción a san Buenaventura, trad. de José Carrillo, BAC, Madrid 1984.
CAYRÉ, Fulbert, Patrologie et histoire de la théologie, Desclée, Paris-Tournai-Roma,1945, tome III, livre IV.
COPLESTON, Frederick, Historia de la filosofía, trad. esp. de Juan Carlos García Borrón, Eds. Ariel, Barcelona 1971, II. De san Agustín a Escoto.
CRESTA, Gerald, «Luz, iluminación y verdad en el De triplici via de san Buenaventura», en Acta Scientiarum. Education Maringá, 34/1 (2012) 19-27.
DE LAGARDE, George, La naissance de l’esprit laïque au déclin du moyen âge, Nauwelaerts, Louvain-Paris 1956-1970 (nueva edición refundida), 5 vols.
FIDORA, Alexander - RUBIO, Josep Enric (eds.), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought, Brepols (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 214, Supplementum Lullianum II), Turnhout, 2008 (con capítulos de Óscar de la Cruz, Fernando Domínguez, Jordi Gayà, Marta Romano et al.).
FIDORA, Alexander, “Sicut oleum super aquam: Sobre la relación entre fe y razón en Ramon Llull”, en CABRÉ DURAN, Maria - FIDORA, Alexander (eds.), De relatione, en Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason, 61 (2018) 121-138.
GARCÍA LÓPEZ, Jesús, Nuestra sabiduría racional de Dios, CSIC (Instituto «San José de Calasanz» de Pedagogía), Madrid 1950.
GARCÍA MARTÍNEZ, Fidel, «San Buenaventura», en
GHISALBERTI, Alessandro, «Giovanni Duns Scoto e la scuola scotista», en D’ONOFRIO, Giulio (dir.), Storia della teologia nel Medioevo, 3. La teologia delle scuole, Piemme, Casale Monferrato 1996, pp. 325-374.
GHISALBERTI, Alessandro, «Guglielmo di Ockham e l’ockhamismo», en D’ONOFRIO, Giulio (dir.), Storia della teologia nel Medioevo, 3. La teologia delle scuole, Piemme, Casale Monferrato 1996, pp. 463-514.
GHISALBERTI, Alessandro, As raízes medievais do pensmento moderno, EDIPUCRS, Porto Alegre 2001.
GHISALBERTI, Alessandro, «Percorsi dell’infinito nel pensiero filosofico e teologico di Duns Scoto», en Antonianum, 80 (2005) 147-156.
GHISALBERTI, Alessandro, «Anima e corpo in Tommaso d’Aquino», en Rivista di Filosofia neo-scolastica, 97 (2005) 281-296.
GILBERT, Paul P., Introducción a la teología medieval, trad. de Alfonso Ortiz García, Verbo Divino, Estella 1993.
GILSON, Étienne, La filosofía de san Buenaventura, trad. cast., Eds. Desclée, Buenos Aires 1948.
GILSON, Étienne, Le thomisme. Introduction à la philosophie de Saint Thomas d’Aquin, J. Vrin, Paris 1947.
GILSON, Étienne, El filósofo y la teología, trad. cast. de Gonzalo Torrente Ballester, Ediciones Guadarrama, Madrid 1962.
GILSON, Étienne, Jean Duns Scot. Introduction à ses positions fondamentales, J. Vrin, Paris 2002.
GONZÁLEZ, Ángel Luis, «Nicolás de Cusa: filosofía, teología y mística», en GONZÁLEZ, Ángel Luis (ed.), La intermediación de filosofía y teología, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra (Cuadernos Filosóficos «Serie Universitaria», 241), Pamplona 2011, pp. 66-87.
HAMMOND, Jay - HELLMANN, Wayne - GOFF, Jared, A companion to Bonaventure, Brill, Leiden 2014.
HERVÁS, María del Mar, El bien según Felipe el Canciller (1165/85-1236), Eunate, Pamplona 1995.
HISSETTE, Roland, Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 mars 1277, Publications Universitaires de Louvain, Louvain-Paris 1977.
HONNEFELDER, Ludger, Ens in quantum ens. Der Begriff des Seienden als Solchen als Gegenstand der Metaphysik nach der Lehre des Johannes Duns Scotus, Aschendorff, Münster in West. 21989.
HONNEFELDER, Ludger, Die formale Bestimmung der Seienheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus, Suárez, Wolff, Kant, Peirce), Felix Meiner Verlag, Hamburg 1990.
ILLANES, José Luis, «Estructura y función de la Teología en Juan Duns Escoto», en Scripta Theologica, 22 (1990) 49-86.
LÁZARO PULIDO, Manuel, «Cómo filosofa san Buenaventura cuando hace teología», en GONZÁLEZ, Ángel Luis (ed.), La intermediación de filosofía y teología, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra (Cuadernos Filosóficos «Serie Universitaria», 241), Pamplona 2011, pp. 51-66.
LEÓN SANZ, Isabel María, El arte creador en san Buenaventura. Fundamentos para una teología de la belleza, EUNSA, Pamplona 2016.
LEÓN SANZ, Isabel María, «Hacia una comprensión artística de la creación. Fecundidad de esta analogía en el pensamiento de S. Buenaventura», en LÁZARO PULIDO, Manuel - LEÓN, Francisco - RUBIO, Francisco Javier (eds.), Pensar la Edad Media. San Buenaventura de Bagnoregio (1217-1274), Universidad Nacional a Distancia - Editorial Sindéresis, Madrid 2019, pp. 167-181.
LLAMAS ROIG, Vicente, «El octamerón», en LÁZARO PULIDO, Manuel - LEÓN, Francisco - RUBIO, Francisco Javier (eds.), Pensar la Edad Media. San Buenaventura de Bagnoregio (1217-1274), Universidad Nacional a Distancia - Editorial Sindéresis, Madrid 2019, pp. 109-124.
MARTÍNEZ FERRER, Luis, «Conversación en Roma con Walter Brandmüller», en Anuario de Historia de la Iglesia, 9 (2000) 383-394.
MERINO, José Antonio, Historia de la filosofía franciscana, BAC, Madrid 1993.
MERINO, José Antonio, Manual de teología franciscana, BAC, Madrid 2003.
MONDIN, Battista, Storia della teología, 2. Epoca scolastica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1996.
PIEPER, Josef, Introducción a Tomás de Aquino. Doce lecciones, trad. de Ramón Cercós, Eds. Rialp, Madrid 2005.
PARISOLI, Luca, Voluntarismo e diritto soggetivo. La nascita medievale di una teoria dei diritti nella scolastica francescana, Istituto Storico dei Cappucini, Roma 1999.
POLO, Leonardo, Lecciones de ética, presentación de Juan F. Sellés, EUNSA, Pamplona 2013.
REINHARDT, Elisabeth - SARANYANA, Josep-Ignasi, «La configuración de la ciencia teológica. De Hugo de San Víctor a Tomás de Aquino», en Veritas, 43 (1998) 549-562.
REINHARDT, Elisabeth, «Conversación en Colonia con Albert Zimmermann», en Anuario de Historia de la Iglesia, 11 (2002) 303-326.
REINHARDT, Elisabeth, «Conversación en Barcelona con Josep Perarnau i Espelt», en Anuario de Historia de la Iglesia, 17 (2008) 353-370.
SARANYANA, Josep-Ignasi, «Sobre la contribución de Alberto Magno a la doctrina del actus essendi», en Miscellanea Mediaevalia, 14 (1981) 41-49 [Walter de Gruyter, Berlin - New York].
SARANYANA, Josep-Ignasi, Filosofía y teología en el Mediterráneo occidental (1263-1490), EUNSA, Pamplona 2003.
SARANYANA, Josep-Ignasi, «El mal en el pensamiento y la teología medieval», en SABATÉ, Flocel (dir.), L’espai del mal. Reunió científica. IX curs d’estiu Comtat d’Urgell, Pagès editors, Lleida [Lérida] 2005, pp. 169-186 (con bibliografía).
SARANYANA, Josep-Ignasi, La filosofía medieval. Desde sus orígenes patrísticos hasta la escolástica barroca, EUNSA, Pamplona 32011, caps. IX, X, XI.
SARANYANA, Josep-Ignasi, «Período escolástico», en ILLANES, José Luis - SARANYANA, Josep-Ignasi, Historia de la teología, BAC, Madrid 32012 (reimpresión), pp. 5-193.
SARANYANA, Josep-Ignasi, Sobre Duns Escoto y la continuidad de la metafísica. Con un epílogo de gramática especulativa, EUNSA, Pamplona 2014.
ROQUEBERT, Michel, L’épopée cathare, vols. 1-4, Privat, Toulouse 1970-1989, y vol. 5, Perrin, Paris 1998.
ROQUEBERT, Michel, Histoire des Cathares. Héresie, Croisade, Inquisition du XIe au XIVe siècle, Libraire Académique Perrin, Paris 1999.
TORRELL, Jean-Pierre, Iniciación a Tomás de Aquino. Su persona y su obra, trad. esp. de Ana Corzo Santamaría, EUNSA, Pamplona 2002.
VILANOVA, Evangelista, Història de la teologia cristiana, I: Des dels orígens al segle XV, Herder, Barcelona 1984.
WEISHEIPL, James A., Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina, edición al cuidado de Josep-Ignasi Saranyana, EUNSA, Pamplona 1994.
1. Cfr. Henricus DENIFLE - Æmilius CHATELAIN (eds.), Chartularium Universitatis parisiensis [CUP], I, n. 11. Amalrico de Bene y David de Dinant habían sostenido, a comienzos del siglo XIII, doctrinas panteístas, de carácter materialista. Se ignora todavía la identidad del «hispano Mauricio». Quizá se trate de un error de los copistas, que se habrían confundido en la lectura del original, leyendo «el hispano Mauricio» en lugar de «el moro hispano» (maurus hispanus), es decir: Averroes.
2. Cfr. CUP I, n. 49.
3. Cfr. CUP I, nn. 432 y 473.
4. COeD 23010-15; DS 800.
5. San Agustín planteó correctamente el problema del mal, contribuyendo a la solución especulativa de este problema. Evitó substancializar el mal, como lo había hecho el maniqueísmo. Trasladó el asunto a los predicamentos accidentales, saliendo del callejón sin salida maniqueo, y abrió las puertas al descubrimiento de la trascendentalidad del bien. Consideró el mal como algo simplemente adjetivo, es decir, como la corrupción de lo bueno. Así surgió la noción de malum como privatio boni, que la escolástica plenomedieval reelaboró ampliamente. Sin descartar la vertiente ética o moral del asunto, san Agustín ofreció la perspectiva metafísica como solución integradora de las distintas vertientes que el mal presenta a nuestra consideración.
6. GUILLERMO DE AUXERRE, Summa aurea, ed. dirigida por Jean Ribaillier, CNRS, Paris-Roma 1980-1987, 7 vols.
7. La enseñanza universitaria comenzó a impartirse bajo dos formas: la lectio y la disputatio. La lectio podía ser legere cursorie (lectura previa de un libro clásico, con un comentario del maestro y una breve paráfrasis, sin más) y legere ordinarie (después de la lectura, el maestro planteaba, a propósito del texto, una serie de problemas, que trataba de resolver). La disputatio era una enseñanza en colaboración. Podían ser disputationes ordinariæ, en las que el maestro mismo ponía las dificultades y las resolvía y sistematizaba; y disputaciones generales o quodlibet, de carácter extraordinario, que tenían lugar solemnemente dos veces al año (por Pascua y Navidad), y en las que se debatían los temas más variados, generalmente cuestiones de actualidad. La quodlibet tenía dos actos: en el primero tomaban parte varios actores y un respondens (el maestro sólo intervenía para completar o perfeccionar los argumentos del respondens); y un segundo acto, en el que el maestro entraba en escena, replanteaba sistemáticamente la cuestión, reformulaba las objeciones y daba su solución personal al caso. Alguna vez tenían lugar las disputaciones magistrales entre dos maestros.
8. FELIPE EL CANCILLER, Summa de bono, ed. y estudio preliminar de Nicolaus Wicki, Eds. Franke, Bern 1985, 2 vols.
9. He aquí los enunciados de esta interesantísima introducción: «I. De comparatione boni et entis. II. De comparatione boni ad verum. III. De ordinatione veri ad bonum. IV. De ostensione summi boni. V. De communitate huius intentionis ‘bonum’. VI. Utrum omni bono opponatur malum. VII. De fluxu rerum a Primo. VIII. Utrum omni creato idem sit esse et esse bonum. IX. De hac prædicatione: bonitas est bona. X. De differentiis boni in creatura secundum quid summatur. XI. De divisione Augustini triplici».
10. Edición crítica: Summa theologica, Ex typ. Collegii S. Bonaventuræ, Quaracchi 1924-1979, 6 vols. (dos son de índices).
11. La importancia de las dos cuestiones previas se demuestra por la historia posterior. En efecto, lo que a mediados del siglo XIII fue sólo una cuestión propedéutica, para legitimar la condición universitaria de la teología, adquirió un enorme desarrollo a las pocas décadas, hasta constituir un tratado casi autónomo con Juan Duns Escoto. La discusión continuó en los años en que las ciencias experimentales alcanzaron un gran desarrollo (la óptica, la mecánica, la astronomía, etc.). Finalmente, en tiempos de la segunda revolución liberal, es decir a mediados del siglo XIX, la teología comenzó a ser excluida de muchas universidades, al negarse su condición científica; y no sólo de la teología, sino también de las demás humanidades. Por este motivo, Wilhelm Dilthey (†1911) tuvo que dedicar gran esfuerzo a justificar la condición científica de las ciencias del espíritu.
12. Conviene aclarar la terminología. Los nombres divinos esenciales son los que se predican por analogía de la esencia divina y de las criaturas (porque sólo de Dios se predican de modo eminente): bueno, sabio, verdadero, perfecto, uno, simple, vivo, justo, etc. — Por lo que respecta no ya a la esencia divina, sino a los nombres referidos a la Santísima Trinidad tenemos: cinco nociones o caracteres propios, por los cuales las personas divinas son conocidas, dos de las cuales se refieren al Padre, una al Hijo y otra al Espíritu Santo, y otra es común al Padre y al Hijo (innascibilidad y paternidad o generación activa, como características del Padre; filiación o generación pasiva, como característica del Hijo; espiración activa, común al Padre y al Hijo; y espiración pasiva o procesión, característica del Espíritu Santo); cuatro relaciones (paternidad, filiación, espiración común, procesión), de las cuales hay tres mutuamente opuestas, que son las tres hipóstasis o personas divinas; cuatro propiedades, que convienen, cada una sólo a una única persona: dos al Padre, una al Hijo y una al Espíritu Santo (innascibilidad, paternidad, filiación, procesión); tres nociones personales, que constituyen las personas divinas (paternidad, filiación, procesión); y dos actos nocionales o procesiones (generación y espiración). Cfr. SANTO TOMÁS, Summa theologiæ, I, q. 32, a. 3c. No entro aquí en el tema de los nombres propios y los nombres apropiados de las Personas divinas. Por ejemplo: el Hijo es denominado propiamente no sólo Hijo, sino también Verbo e Imagen; y por apropiación es Sabiduría.