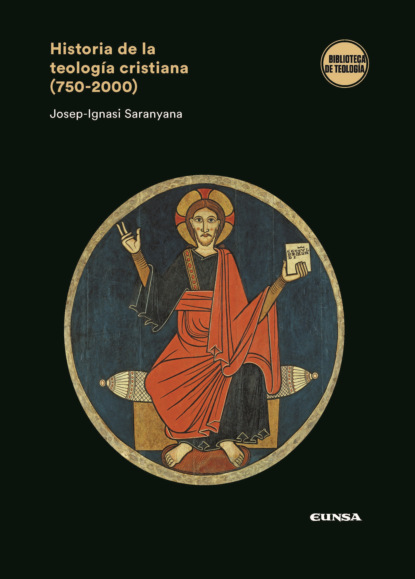- -
- 100%
- +
Ello supuesto, Tomás de Vío se enfrentó con la individuación de las almas humanas, separadas del cuerpo después de la muerte, antes de la resurrección final. También aquí se acogió plenamente a la doctrina del Doctor Angélico. El alma humana es en cierto modo dependiente y en cierto modo independiente del cuerpo. Es dependiente, porque un mismo ser (esse) es el ser del alma y del cuerpo; y es independiente, porque tal ser no es propio del cuerpo, sino del alma, que lo comunica al cuerpo.
Llegado a este punto, se presenta como un misterio: ¿por qué no dedujo, de lo dicho, que la razón puede probar la inmortalidad del alma separada y se apartó en ello de Aquino? (Gilson, vid. Bibliografía). A comienzos de su carrera, concretamente en un famoso sermón pronunciado en el segundo domingo de adviento de 1503, señalaba que es de ignorantes, rudos y estúpidos (sic) presentar como una cuestión no resuelta la inmortalidad de las almas («immortalitatem animorum in problema revocare neutrum»). Sin embargo, en 1534, en el mismo año de su muerte, al comentar el Eclesiastés, decía que: «Ningún filósofo ha demostrado, hasta ahora, que el alma humana sea inmortal; no hay ninguna razón demostrativa, sino que lo creemos por la fe, ya que sólo se muestra por argumentos probables» («sed fide hoc credimus, et rationibus probabilibus consonat»). Volveremos a esta cuestión al final del último epígrafe, dedicado a Cayetano.
Constitutivo formal o metafísico de la persona
Cayetano es consciente de que es preciso distinguir entre naturaleza y persona, pues, si la naturaleza humana perfecta de Cristo diese lugar automáticamente a una persona, en Cristo habría dos personas. Ahora bien, ¿cómo se determina la naturaleza humana para que sea persona? ¿Qué determinación debe advenir a la naturaleza humana para constituirla en persona humana?12.
Todo lo que se halla en el orden de la sustancia es substancia, dice Cayetano; y todo lo que se halla en el orden de los accidentes, es accidente. El acabamiento de la substancia, es decir, su «personalización», será, pues, un modo substancial; estará en la línea de la sustancia, aunque no sea, en sentido estricto, una substancia13.
Destino final de los niños fallecidos sin bautismo
Es de fe que después de la muerte hay un ínterin o duración en que el alma separada subsiste sin informar un cuerpo. En este «tiempo», por así decir, pueden ocurrir tres cosas: que las almas separadas sean purificadas, si murieron en gracia, pero con alguna pena temporal pendiente; que gocen ya de la visión beatífica; o que hayan sido sepultadas definitivamente en el infierno14.
Esto planteaba un serio problema: ¿cuál es el destino de un niño (por tanto, sin uso de razón) que haya muerto sin bautizar? En la época de Cayetano, los cristianos eran conscientes de la extensión del Imperio turco, confesionalmente mahometano, y de que había en América una multitud de razas y culturas que no conocían a Cristo. En esos dos vastos territorios, y durante siglos, los niños sin uso de razón habían muerto sin recibir el bautismo, y sin poder ejercer ninguna opción moral15.
Según Cayetano, los niños sin bautizar tienen, en el último instante de la vida, una «iluminación» especial que les permite optar libremente por Dios. Tales tesis fueron excluidas, por disposición de san Pío V, del comentario cayetanista a la Summa theologiæ de santo Tomás, publicada en 1570 (la edición piana)16. Hoy en día, la posición cayetanista no plantearía excesiva dificultad, porque la teología católica ha concluido, después de debatir el tema durante décadas, que la existencia del «limbo de los niños» no es más que una hipótesis teológica, es decir, una tesis secundaria al servicio de una verdad primaria para la fe: la importancia del bautismo sacramental.
Sobre la prueba de Escritura acerca de la presencia real eucarística
Su teología eucarística sufrió la influencia del humanismo renacentista, particularmente de Lorenzo Valla (†1457). Para Valla, y también para Erasmo de Rotterdam, el único y exclusivo sentido de la Sagrada Escritura era el sentido literal. Si una afirmación dogmática no se hallaba literalmente en la Escritura, debía rechazarse. En tal contexto, Cayetano tomó los cuatro relatos de la institución de la Eucaristía: 1 Cor, Mc, Mt y Lc, y observó que ninguno de ellos expresaba apodícticamente la presencia real y substancial de Cristo en el sacramento. Esos cuatro relatos, por tanto, no probarían por sí mismos, en cuanto a la letra, tal presencia real y substancial. No negaba Cayetano que la Iglesia posee la certeza de la presencia real eucarística; pero rechazaba que tal prueba se pudiese tomar de la Escritura y, en concreto, del relato de la última cena.
En la época de Cayetano, en efecto, se había vuelto oscura la lectura literal de la Sagrada Escritura (por las críticas de los humanistas italianos a la versión vulgata latina) y, en consecuencia, comenzaba a ser polémica la prueba teológica a partir de los sentidos alegóricos del texto sagrado. El nominalismo, como es obvio, también influyó en esta controversia. Se objetaba, en concreto, que, si un artículo de la fe no estaba expresa y claramente establecido por la literalidad del texto, no podía sostenerse por prueba escriturística. En tal caso, ¿dónde se fundamentaba la veracidad de los artículos de la fe no revelados explícitamente en la Escritura, sometida ésta a los vaivenes del autoexamen? Se preparaba así el gran debate sobre las relaciones entre tradición y Escritura, que sería abordado en el primer período tridentino, a propósito del principio luterano sola Scriptura.
Sobre la eclesiología y la teología del primado romano
Juan Belda (vid. Bibliografía) ha destacado el protagonismo de Cayetano en la solución de la crisis conciliarista, que se arrastraba desde el Concilio de Constanza (recuérdese que el papa Martín V no quiso firmar los decretos de las sesiones cuarta y quinta, que declaraban la superioridad del concilio sobre el Romano Pontífice). Apoyándose en la eclesiología del dominico Juan de Torquemada (1388-1468)17, y partiendo de la figura de la Iglesia como Cuerpo místico de Cristo (de innegable matriz paulina), Cayetano situó al papa dentro de la Iglesia, como cabeza de ella (representando a Cristo y como vicario suyo). Así, pues, el papa no representa al cuerpo, que es la Iglesia, sino a la cabeza, que es Cristo, de modo que el cuerpo es por la cabeza y no al revés. Queda garantizada así la plenitudo potestatis del papa y queda a salvo también la infalibilidad del juicio papal en materias de fe, cuando el papa enjuicia en tales casos no como persona privada, sino como vicario de Cristo, sucesor de Pedro y cabeza de la Iglesia.
Con todo, todavía se aviene a discutir la hipótesis del papa hereje, tan del gusto de los conciliaristas. Considera que en tal supuesto actuaría como fiel privado, y no como vicario. Y que, si se diera el caso, debería ser amonestado y, de persistir en su error, quedaría ipso facto disuelto el vínculo entre el ministerio primacial y el sujeto de tal ministerio.
La teología de Cayetano sobre el ministerio petrino era todavía muy embrionaria. Erraba en este punto, porque no cabe, ni siquiera como hipótesis, la posibilidad del papa hereje. La distinción entre el «papa como una persona privada» que habla de cuestiones de fe, y el «papa como vicario» que enseña sobre la fe, resulta extraña. El caso del papa Juan XXII no es aplicable a este supuesto18.
Relaciones entre la filosofía y la teología
Entendió Tomás de Vío que es preciso distinguir entre los argumentos filosóficos y los argumentos teológicos, de forma que se razona en un ámbito o en el otro, nunca en ambos a la vez; tesis que, si se entiende en su contexto histórico, fue mantenida desde el comienzo por san Alberto Magno, seguido aquí por santo Tomás. Sin negar el papel instrumental de la filosofía con relación a la teología, Cayetano defendió la autonomía epistemológica de cada una de estas dos disciplinas. Esto no implica necesariamente cesión al averroísmo latino, o aristotelismo heterodoxo, como alguna vez se ha dicho, quizá por sospechar que Cayetano hubiese sido influido en este punto por su amigo Pietro Pomponazzi; sino atender al orden de la naturaleza: la razón filosófica se desenvuelve en un orden, que se distingue del orden en que la razón está elevada por la fe.
Como ha destacado Étienne Gilson, esta actitud se detecta en su doctrina acerca de la demostración de la inmortalidad del alma humana. Al principio, antes de comentar la Summa theologiæ, cuando estaba en Padua y era colega de Pietro Pomponazzi, afirmó sin reservas que la razón humana puede demostrar la inmortalidad del alma humana. A mitad de su carrera, ya en siglo XVI y concretamente cuando participaba en el Concilio Lateranense V, se manifestó muy cauto y, aunque no se atrevió a afirmar que no es posible demostrar esa inmortalidad, subrayó que una cosa es la filosofía y otra la teología19. En la última etapa de su vida afirmó que sólo por la fe conocemos la inmortalidad del alma, y que, desde el punto de vista filosófico, no es posible alcanzar ningún tipo de certeza. Cayetano sólo pretendía preservar la distinción entre el ámbito filosófico y el nivel teológico. El Aquinate, sin embargo, había demostrado, en un alarde de inspiración metafísica, la pura espiritualidad del alma y, por consiguiente, su subsistencia después de la muerte.
C) EL TOMISMO PARISINO
Pedro Crockaert (†1514), llamado también Pedro Bruselense, tuvo una importancia capital en la implantación de los estudios tomistas en la Universidad de París. Se había formado en el Colegio de Monteagudo de la ciudad del Sena, donde impartía sus lecciones John Mayr (†1550) y donde también habían estudiado Erasmo de Rotterdam y Luis Vives. Influido por la vida extraordinariamente ascética que reinaba en aquel colegio, Crockaert, que procedía del campo ockhamista, ingresó en la Orden dominicana en 1503, siendo ya maestro de artes. De 1504 a 1507 enseñó filosofía en el convento parisino de Santiago (Saint-Jacques)20. En 1507 comenzó allí mismo sus cursos de teología, sustituyendo, como libro de texto, las Sentencias de Pedro Lombardo por la Summa theologiæ aquiniana.
Entre sus alumnos destacó el español Francisco de Vitoria, que se había trasladado a París en 1507. En 1512 encargó a Francisco de Vitoria que preparase para la imprenta el texto de la secunda secundæ de la Summa. Sería la primera edición francesa de la Summa theologiæ. Con tal formación, no es de extrañar el interés de Francisco de Vitoria por las cuestiones antropológico-morales del tomismo, desde que tomó posesión de su cátedra en Valladolid, en 1523, y, sobre todo, en Salamanca, a partir de 1526.
4. LUTERO Y EL LUTERANISMO
A) SOBRE EL ORIGEN Y LA TRASCENDENCIA DE LA REFORMA
Mucho se ha especulado sobre los orígenes del luteranismo. Algunos historiadores evangélicos han atribuido la protesta religiosa alemana al despotismo de los papas; otros, por el contrario, han rastreado sus causas en las condiciones político-sociales del siglo XV y en la especial idiosincrasia del pueblo alemán; no han faltado quienes han descubierto sus raíces en la decadencia teológica del siglo XV, especialmente entre los cultores del terminismo y del nominalismo, y en la influencia de las tesis conciliaristas; otros, finalmente, han rastreado sus orígenes en sinceros anhelos de reforma religiosa que no fueron adecuadamente canalizados. En todo caso, cualesquiera que hayan sido las causas remotas y próximas de aquella revolución religiosa, lo cierto es que, en pocos años, prácticamente en tres décadas (1517-1546), Martín Lutero trastocó, aunque esto no era su pretensión, el orden religioso europeo, y unas cuantas naciones de antigua tradición cristiana se separaron de la obediencia de Roma.
La trascendencia de la reforma luterana ha sido valorada de forma muy distinta, y hasta contradictoria, por católicos y protestantes. Concedido el profundo sentido religioso de Martín Lutero (1483-1546)21, los católicos lo han considerado como el principal responsable de la crisis eclesiástica moderna; los protestantes, por el contrario, han sostenido que Lutero habría limpiado la Iglesia de la rémora medieval, predicando un Evangelio purificado y moderno, aun cuando él mismo habría sido todavía un vástago del mundo que pretendió cambiar. Para los católicos sería Lutero el responsable de la brecha, cada vez más profunda, entre la modernidad y el cristianismo, mientras que, para los protestantes, Lutero y el luteranismo habrían ofrecido al hombre moderno una existencia mucho más digna, y no sólo cristiana, sobre todo en dos puntos:
(a) con una nueva «ética profesional», que, al insistir en la dignidad de la situación intramundana, como lugar de encuentro con Cristo (orillando así expectativas escatológicas o, por el contrario, fomentando cierto tipo de milenarismo), habría desclericalizado la fe, permitiendo que el cristiano concentrase su atención en las responsabilidades profesionales y en las consecuencias sociales y seculares de sus creencias, aunque este paso no se habría dado propiamente hasta la difusión del pietismo evangélico, en la segunda mitad del siglo XVII, que rehabilitó la necesidad de las buenas obras, particularmente las de misericordia; y
(b) con un pacifismo no ingenuo, sino realista, y profundamente teológico, bien descrito por Franco Buzzi (vid. Bibliografía) en sus estudios sobre la guerra y la paz, centrados en la Weltanschauung del Reformador.
B) SOBRE LA «ÉTICA PROFESIONAL» Y EL REINADO DE CRISTO
El asunto de la «ética profesional» protestante, que acabo de citar, exige aquí un pequeño inciso, aunque volveré sobre este asunto más adelante, al hablar del calvinismo y, en particular, del pietismo luterano.
Martin Rhonheimer (vid. Bibliografía) discute, en efecto, si hay que atribuir al protestantismo el mérito de haber descubierto que el trabajo y la vida ordinaria son importantes para la ética cristiana. «Yo afirmaría —dice Rhonheimer— que en parte es verdad y que en parte no lo es. Es cierto que los reformadores fueron los primeros en redescubrir la vida ordinaria y el trabajo como vocación cristiana, por lo cual les corresponde un protagonismo innegable en la configuración de nuestro mundo moderno. Sin embargo […], el núcleo verdadero del redescubrimiento del valor cristiano de la vida ordinaria realizado por el protestantismo […] sólo puede subsistir y ser duraderamente fecundo en el interior del conjunto de la fe católica».
En efecto: la insistencia unilateral del luteranismo en el sacerdocio real de los fieles fomentó tomarse muy en serio la vida ordinaria como lugar de encuentro con Cristo. Esto es indiscutible. Pero, por rechazar el sacerdocio ministerial (conferido por un sacramento específico distinto del bautismo), sus propuestas quedaron cortas, al desligar la ocupación cotidiana del sacrificio de Cristo en la Cruz. «Falta en el protestantismo —continúa Rhonheimer— una relación interior entre trabajo y Redención». Según el luteranismo, el cristiano demuestra su buena voluntad trabajando con orden y diligencia, y cumpliendo sus obligaciones; y Dios acepta esa buena voluntad. No hay, sin embargo, santificación del mundo ni santificación personal en ese proceso, porque la gracia de Dios no sana de hecho la naturaleza corrompida.
Así mismo, la insistencia protestante en el carácter intrahistórico del Reino de Cristo (en el sentido de que ya se cumple aquí plenamente, y no sólo de forma incoada y virtual) provocó cierto contraste entre las expectativas intramundanas y las esperanzas celestes, como si se tratase de dos mundos, apenas comunicados; y de este modo se dio pábulo a tipos variados de premilenarismos y postmilenarismos, sobre todo en las ramas del calvinismo reformado22. Es innegable que en tal contexto las buenas obras tienen su lugar y su sentido, pero sólo como camino para la construcción del reino intrahistórico de Cristo, al margen de la justificación. Así, pues, cuando se distingue indebidamente entre salvación y construcción del reino de Cristo, se desdeñan las obras buenas como camino de salvación, situando la salvación en la pura fe sin obras23.
C) INFLUJO DE GABRIEL BIEL EN LUTERO Y DESENCUENTRO
Para comprender la «novedad» luterana, a la que me referiré más directamente en el próximo epígrafe, conviene hacer memoria de Gabriel Biel (1415-1495), discípulo de Juan Duns Escoto y de Guillermo de Ockham. Biel colaboró en la fundación de la Universidad de Tubinga (1477), de la que fue el primer profesor de teología, y se retiró después a Einsiedeln, en 1491, a la comunidad de los Hermanos de la vida común.
Mucho influyó Biel en el Reformador. Lutero, en efecto, consultó el opúsculo gabrielista sobre el canon de la Misa (Sacri canonis Missæ expositio resolutissima litteralis et mystica), de 1488, y leyó la obra de Biel Collectorium in IV libros Sententiarum Guillelmi Occam, un compendio editado en 1495. Especial importancia tienen, para comprobar el influjo de Biel en el Reformador, las cinco distinciones gabrielistas sobre la justificación. Es interesante, así mismo, un Tractatus de potestate et utilitate monetarum, en que Biel defiende la práctica mercantilista de la época.
Con todo, y como ha advertido Yves Congar (vid. Bibliografía), recordemos que el 5 de septiembre de 1517, en su Disputatio contra Scholasticam Theologiam, Lutero también se desligó de Biel, redactando unas cuantas tesis «contra Gabrielem»; y, desde entonces, tomó como punto de referencia exclusivo para esas reflexiones teológicas: las Sagradas Escrituras, los Padres y san Agustín.
En 1509, todavía Lutero había comentado el tratado de las Sentencias, de Pedro Lombardo, siguiendo las pautas de Biel, sin obviar los importantes desarrollos filosóficos que allí se contienen. Desde en 1517, en cambio, Lutero abominó por completo de la filosofía, aunque no pudo prescindir del remoto y sutil influjo gabrielista, sobre todo en el tema de la justificación. Esa radicalización antifilosófica maduró a lo largo de ocho años. Poco a poco, la total separación entre la filosofía y la teología se convirtió en afirmación básica de la Reforma pretendida por Lutero.
En las cuestiones sobre la justificación, dispersas a lo largo de su comentario a los cuatro libros de las Sentencias, sostiene Biel dos tesis teológicas fundamentales, que, como ha señalado Karl Feckes (vid. Bibliografía), en muy poco difieren de la posición que defenderá Lutero algunos años más tarde24:
a) la doctrina de la aceptación y no-imputación, según la cual, la justificación consiste sólo en que Dios acepta al pecador, sin la colación de ningún favor divino que afecte intrínsecamente al pecador, como sería, por ejemplo la infusión de la gracia gratum faciens; porque no hay propiamente remisión del pecado sino sólo la no-imputación de la pena, sin que el pecador cambie en nada interna y realmente; y
b) siguiendo en esto también a los ockhamistas y desconfiando completamente de las meras capacidades naturales del hombre, Biel tampoco acepta la gracia actual (es decir, la gracia otorgada gratuitamente), como favor necesario para la realización de actos meritorios.
Los ockhamistas, y Biel entre ellos, querían evitar a toda costa incurrir en la herejía pelagiana, que consideraban la máxima corrupción del pensamiento agustiniano, y por ello apelaban de continuo a la distinción entre de potentia absoluta y de potencia ordinata. Si Dios justificaba de potentia absoluta, o sea, sin contar para nada con el hombre, era evidente que se orillaba por completo el error pelagiano, a costa, sin embargo, de hacer al hombre totalmente pasivo ante Dios, o bien, y esto todavía empeoraba más las cosas, concibiendo la justificación como una mera no-imputación, que en nada cambiaba intrínsecamente al hombre.
D) LUTERO Y LA DOBLE JUSTIFICACIÓN
En una autoconfesión de 1545, Lutero señaló que su «descubrimiento teológico» no había tenido lugar todavía cuando comentaba la epístola a los Romanos, hacia 1515, sino después de la disputa sobre las indulgencias, que data de 31 de octubre de 1517, en que se conocieron sus 95 tesis sobre la indulgencia, la penitencia y la justificación, enviadas al obispo competente, sin recibir respuesta. Según su testimonio, el sintagma paulino «iustitia Dei»25 le siguió inquietando hasta 1519, cuando, al comentar por segunda vez el salmo 30 («in iustitia Dei libera me»)26, se percató del verdadero alcance de la «iustitia Dei» que aparece en Rom. 1:17. Entonces entendió que tal versículo significa que Dios es misericordioso y que nos justifica por la fe, pues el justo vive de la fe, entendiendo la justicia divina en sentido pasivo (no-imputar), no como atributo activo de la esencia divina (juzgar o condenar). En aquel momento, y como consecuencia del «descubrimiento», le sobrevino una gran paz espiritual, equiparable al gozo de la bienaventuranza27. Y con esa lectura de Romanos rompió también, según él mismo confiesa, con la tradición teológica anterior28.
Sin embargo, y a pesar de la autoconfesión de 1545, ya en su comentario a Romanos, de 1515, el tema estaba incoado, antes, incluso, de comentar por segunda vez el salmo 30, en 1519. En su autoconfesión Lutero confunde las fechas. En efecto, en los escolios a Romanos leemos:
[…] la ‘justicia’ de Dios debe entenderse no como aquella virtud por la cual Él es justo en sí mismo, sino como la justicia por la cual nosotros somos hechos justos por Dios. Y ese ‘ser hecho justo’ ocurre por medio de la fe en el evangelio29.
Por consiguiente, la justificación sólo tiene carácter «pasivo» y viene «por medio de la fe en el evangelio», y no tanto por la gracia, pues «en ningún otro lugar, sino en el evangelio, se revela la justicia de Dios». La afirmación puede parecer intrascendente y como dicha de pasada; no obstante, que hablase aquí sólo de fe, y no de la gracia gratum faciens, tendría después una gran trascendencia en la evolución del luteranismo.
La referida novedad, tal como la concebía ya en 1515, suena literalmente así:
El significado de este pasaje [Rom. 1:17] parece ser el siguiente: La justicia de Dios es sola y exclusivamente una justicia por la fe, pero de tal suerte que su progreso no llega a la visión [non venit in speciem]30, sino que produce una fe siempre más luminosa, conforme a lo dicho en 2 Cor. 3:18: ‘Somos transformados de una claridad en otra etc.’31, y también ‘Irán de poder en poder’ (Ps. 84:7). Así irán también ‘de fe en fe’, creyendo siempre con mayor firmeza, de modo que ‘el que es justo, practique la justicia todavía’ (Apoc. 22:11). En otras palabras, nadie debe pretender haber alcanzado ya [la perfección] (Phil. 3:13) y por tal motivo debe continuar avanzando, porque si no, comenzaría a retroceder32.
Por consiguiente, el «descubrimiento» exigió una maduración a lo largo de varios años. Estaba incoado en su comentario a los salmos (1513-1514), continuó presente en sus glosas a Romanos, que datan de 1515, pero no se perfiló hasta 1519. Otto Hermann Pesch (vid. Bibliografía) pudo escribir que «Lutero fue en los inicios un teólogo tardomedieval, pero con ideas originales», lo cual se parece mucho a lo que pensaba el historiador Joseph Lortz (vid. Bibliografía) sobre este mismo asunto y a lo que ha sostenido Berndt Hamm (vid. Bibliografía), con ocasión del quinto centenario de la ruptura de 151733. En definitiva: la novedad luterana, que no se hallaba todavía formulada claramente en los teólogos de finales del siglo XV, pero insinuada en unos más que en otros, se abrió paso, poco a poco, en los escritos del Reformador, sobre todo en los años que van de 1515 a 1519, y había cuajado ya por completo en 1522, al traducir la Biblia al alemán34.
* * *
Los hechos que acabo de resumir no constituyen, sin más, una cuestión erudita. Son relevantes para comprender por qué los teólogos católicos tardaron tanto en percatarse de la novedad teológica de Lutero. Leían expresiones tradicionales que les resultaban familiares, sin percatarse, al menos al comienzo, que detrás de las mismas expresiones se escondían conceptos distintos35.