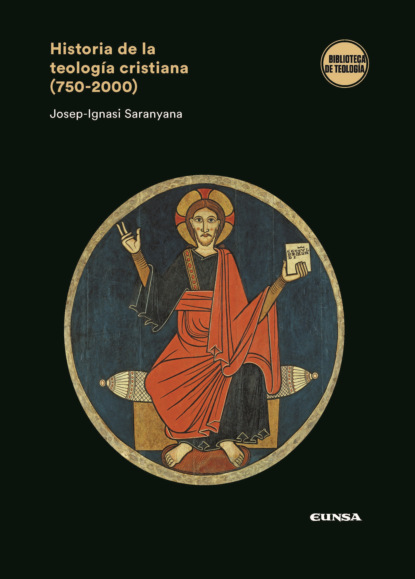- -
- 100%
- +
E) LA «CUESTIÓN» DE LAS OBRAS
La manualística ha simplificado el debate sobre la justificación reduciéndolo a la disyuntiva entre «fe sin obras» y «fe con obras». La novedad luterana no iba por ahí, al menos en la intención inicial de Lutero. En su comentario a Rom. 3:28, de 1515, donde san Pablo dice: «[…] pues sostenemos que el hombre es justificado sin obras de la Ley», Lutero contrapone, en un sentido tradicional católico, las «obras de la Ley» (que no justifican) a las «obras de la gracia y de la fe» (que sí justifican).
La problemática de la salvación por «la fe sin obras» se fraguó más tarde, seis o siete años después de su comentario a Romanos, cuando Lutero tradujo la Biblia, en 1522. Entonces el Reformador advirtió que no podía armonizar la epístola de Santiago con la epístola a Romanos. Aunque mantuvo en su Biblia la epístola de Santiago, la calificó de «epístola de paja», carente de estilo evangélico («keine evangelische Art»). Y fue precisamente en el marco de la confrontación entre las dos cartas neotestamentarias, cuando introdujo una interpolación decisiva en su traducción de Rom. 3:28 para la Biblia: «So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben» («sostenemos que el hombre es justificado solamente por la fe, sin obras de la Ley»). El término «allein» (solamente) no figura en el original griego ni en la versión de la Vulgata36.
Parece pues, que el núcleo inicial de la disputa sobre la justificación se circunscribió a las relaciones de la gracia con la naturaleza y, en última instancia, a una cuestión metafísica de gran alcance: si la naturaleza humana puede ser modificada sobrenaturalmente sin perder su carácter esencialmente humano. Con todo, el tema de la bondad del obrar humano (sin la gracia o con la gracia) era inevitable y apareció poco después de la «novedad teológica» luterana, cuando Miguel Bayo, hacia 1551, dio a conocer sus famosas tesis sobre el libre albedrío. E incluso los luteranos pietistas no tuvieron otra alternativa que retomar el tema de las «obras», como se verá en el próximo capítulo (§ 1).
F) AUTONOMÍA DE LA CONCIENCIA MORAL
Lo mismo se podría decir, con algunas salvedades, con relación a la interpretación que Lutero ofrece de la perícopa de Rom. 2:15-16, que constituye otro momento fundamental de su síntesis teológica, porque también en la exégesis suya hay continuidad y novedad. En tal pasaje se lee que «ellos [los gentiles] muestran que los preceptos de la Ley están escritos en sus corazones, siendo testigo su conciencia y las sentencias con que entre sí unos y otros se acusan o excusan. Así se verá el día en que Dios por Jesucristo, según mi evangelio, juzgará las acciones secretas de los hombres». Aquí la palabra clave es «conciencia».
La glosa del Reformador al respeto tiene un interés extraordinario:
[…] Dios juzgará a todos los hombres según estos sus íntimos razonamientos, y revelará lo que pensamos en lo más secreto, de modo que no habrá posibilidad de huir aún más hacia dentro ni ocultarse en un lugar más recóndito, sino que nuestro pensar quedará inevitablemente al descubierto y expuesto a la vista de todos, como si Dios quisiera decir: ‘Mira: yo en realidad no te juzgo, no hago más que asentir al veredicto que tú mismo has pronunciado sobre ti, y confirmarlo. Si tú no puedes arribar a un juicio distinto respecto de ti mismo, yo tampoco puedo. Por lo tanto, tus propios pensamientos y tu conciencia te dan el testimonio de que eres digno de entrar al cielo o [debes ir] al infierno’. Así dice el Señor (Mt. 12:37): ‘Por tus mismas palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado’. Y si por las palabras, ¡cuánto más por los pensamientos que son testigos mucho más secretos y fidedignos!37
Ya se ha dicho más arriba que en el tardo medievo se hizo común, entre los teólogos, el análisis de los estados de la conciencia moral38. Lutero no fue ajeno a tal influjo. Sin embargo, también en este caso el Reformador aprovechó materiales anteriores para ofrecer una perspectiva original, hasta el punto de que Wilhelm Dilthey (1833-1911) estimó, quizá con un punto de exageración, que la exégesis luterana de este pasaje abrió la puerta a la modernidad filosófica, como un antecedente remoto de la duda metódica cartesiana39.
Es obvio que Lutero no pretendió resolver un problema gnoseológico, como fue el caso de Descartes, sino sólo justificar el carácter autónomo del juicio particular (mox post mortem), negando a tal juicio su carácter heterónomo. En definitiva y según Lutero, soy yo quien decide mi propia suerte (lo cual es verdad), sin que Dios nada pueda hacer ni intervenir en tal proceso (cosa que es falsedad).
No obstante, es innegable que la apuesta de Lutero por el autoexamen (a veces también denominado «libre examen») lo situaba ya en un mundo que no era medieval, sino moderno, aunque preparado por los escolásticos. Su acento en el análisis de la conciencia moral pudo incluso influir también en la teología católica, que acabó aceptando el estudio de la conciencia moral como un tratado autónomo dentro del plan de los estudios institucionales de seminarios y facultades teológicas. Un egregio pionero en este campo fue el jesuita Juan Azor, en 160040. Tal autonomía, que acabó en segregación, tendría al cabo consecuencias importantes para la teología moral, como se verá en los capítulos siguientes.
G) LA «THEOLOGIA CRUCIS»
El planteamiento de la doble justificación fue formulado técnicamente en el contexto de la theologia crucis luterana. En la disputa de Heidelberg, de 1518, Lutero estableció con claridad la oposición entre la theologia crucis y la theologia gloriæ, entendida ésta como teología mística y escolástica41.
La theologia crucis luterana se enmarca en dos coordenadas: incompatibilidad entre conocimiento natural y sobrenatural, por una parte, y la alteridad de Dios con respecto al mundo, por otra. Tal alteridad conlleva, según el Reformador, que la fe es tanto más pura cuanto más absurda aparezca al sentido común, y que la justicia de Dios es tanto más justa cuanto más injusta parezca. En consecuencia, la muerte de Cristo en la Cruz habría sido sólo desgarramiento, porque Cristo habría sido aplastado por la ira del Padre hacia Él, padeciendo auténticamente, en substitución legal, los tormentos del infierno. Por todo ello, y con palabras de Lutero, predicadas en 1531: «Aunque yo sienta el pecado, ciertamente está [éste] tan estrangulado, muerto y abrasado, que no me puedo condenar, porque me digo: estás colgado de Cristo. Esto solamente lo entiendo por la fe… Esta es nuestra doctrina, que fue prohibida por el Papa y también condenada en [la Dieta de] Augsburgo».
A partir de este revolucionario concepto de justificación (que implica doble justificación y mera substitución legal), muchos artículos de la fe cambian de contenido objetivo, aunque puedan mantener la misma o parecida formulación. Por ello, el Concilio Tridentino, en sus sesiones V y VI, celebradas en los años 1546 y 1547, señaló expresamente la incompatibilidad de la fe católica con las creencias luteranas en temas tan capitales como el pecado original y la justificación. Después vendrían las definiciones conciliares relativas a los sacramentos, especialmente acerca de la eficacia del bautismo, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y de la eficacia de la Penitencia, pues, dejándose llevar de la lógica interna de sus planteamientos, Lutero había alterado también la fe católica en estos puntos.
* * *
Es evidente que el mundo cultural de Martín Lutero, con su particular concepción de la tensión antropológica entre el bien y el mal, depende, en buena medida, de algunos comentaristas medievales de san Pablo y de un sector de la tradición agustiniana medieval, como ya se ha dicho. Pero también parece claro que Lutero estableció una nueva hermenéutica bíblica, básicamente original. Frente a la conciliación —clásica en la escolástica católica— entre el corpus paulino y la carta de Santiago, el «hermano del Señor», el Reformador propuso una exégesis contextualizada en la que no se valora a priori la verdad de cada hagiógrafo, sino que se considera la posibilidad de que, por su contexto, un autor pueda ser preferido a otro o incluso descartado42.
Como colofón, me parece interesante copiar el análisis que ofrece el rey Luis XIV, en sus Memorias, cuando se refiere a los orígenes de la quiebra religiosa ocurrida de la primera mitad del siglo XVI:
Los nuevos reformadores decían la verdad evidentemente en varias cosas de esta índole [cuando denunciaban la ignorancia de los eclesiásticos, la relajación del clero y muchos otros abusos], que reprendían con tanta justicia como acritud; erraban por el contrario en todas aquellas que no consideraban el hecho, sino la creencia. Pero no está en el poder del pueblo distinguir una falsedad bien disfrazada, cuando se oculta entre varias verdades evidentes. Se comenzó por pequeñas diferencias, de las que yo me he enterado de que ni los protestantes de Alemania ni los hugonotes de Francia toman en cuenta hoy [en 1671]. Aquéllas produjeron otras mayores, principalmente porque se acosó demasiado a un hombre violento y atrevido, que, no viendo ya retirada honrosa para él, se comprometió más en el combate, y abandonándose a su propio juicio, se tomó la libertad de examinar todo cuanto admitía antes. […]43.
H) LA CONFESSIO AUGUSTANA (1530)
Desde mediados del siglo X se reunieron periódicamente los principales gobernantes del Imperio en la ciudad de Augsburgo (Baviera), para resolver asuntos importantes. En 1530 tuvo lugar una de estas dietas, que duró de junio a noviembre. Carlos V pretendía la sumisión de los príncipes alemanes que se habían pasado a la causa protestante y «deliberar sobre las discrepancias en lo concerniente a nuestra santa religión y fe cristiana». Al comenzar las sesiones, el día 25 de junio, los protestantes presentaron al emperador la Confessio augustana (Confesión de Augsburgo), una exposición sintética de los principales artículos de la fe luterana. Este texto constituye el documento fundacional del luteranismo y fue preparado bajo la dirección del teólogo Felipe Melanchthon (1497-1560)44.
Los protestantes pretendían «volver a la única verdad y concordia cristiana y de esta manera abrazar y mantener la única y pura religión, estando bajo el único Cristo y presentar batalla bajo Él, para también poder vivir en unidad y concordia en la única Iglesia Cristiana». Sin embargo, los católicos, advertidos de la diversidad entre los artículos protestantes y la fe católica, respondieron con una Confutatio pontificia (3 de agosto de 1530), que fue contestada por Melanchthon con la Apología de la Confesión de Augsburgo (abril-septiembre de 1531). De esta forma, y antes de Trento, se produjo la ruptura entre ambas partes, que no pudo ya recomponerse.
La Confessio augustana es una formulación técnica, redactada en alemán y latín, que consta de veintinueve artículos. Los veintiún artículos de la primera parte no presentan, al menos en apariencia, demasiada diferencia con relación a la tradición católica. Ni al presentar la noción de Iglesia, ni al considerar el sacerdocio cristiano, ni al hablar de la presencia real de Cristo bajo las dos especies (aunque no se usa la expresión técnica «transubstanciación», que, por influjo ockhamista, carecía para los luteranos de contenido filosófico o «material»). Con todo, en la tercera edición de la Confessio, de 1543, aparece el término substancia, relativo a la presencia real, citando un texto de san Cirilo.
Los artículos de la primera parte fueron redactados con sumo cuidado para evitar el enfrentamiento. De entrada, los protestantes critican la uniformidad ritual o litúrgica, en un tono que anuncia lo que será la posterior evolución de la teología sacramentaria en el marco luterano (art. VII)45. Ninguna referencia, como era de esperar, al papado.
Las dos definiciones de la Iglesia, que aparecen en la Confessio (arts. VII y VIII), la describen en unos términos que parecen aceptables por los católicos, aunque no suenan igual leídas en óptica protestante que católica. Se dice que la Iglesia indefectible:
(a) es la asamblea en la que se predica el Evangelio en toda su pureza y se administran los sacramentos conforme a la Palabra divina; y
(b) es la asamblea de los santos y verdaderos creyentes.
No se olvide que Lutero había construido su teología en abierta polémica antijerárquica y no sólo antirromana, pues muy pocos obispos alemanes se pasaron a la causa protestante. Por ello, Melanchthon evita cuidadosamente cualquier confrontación con el episcopado alemán, que podría perjudicar su causa. Por lo mismo, Lutero renunció decididamente al principio jerárquico, en lo que concierne a la organización de la Iglesia, y a todo lo que concierne al valor sacramental del episcopado y del presbiterado. Tal actitud de partida habría de repercutir en la forma de entender el sacerdocio, expresado en una dialéctica entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles.
Más beligerantes con la sensibilidad católica del momento fueron algunas expresiones sobre los estados de perfección, reivindicando que para ser perfectos no es necesario apartarse del mundo, pues tal perfección puede alcanzarse también en el siglo, por medio de las buenas obras (que no tienen propiamente un valor santificante, sino más bien carácter manifestativo de la buena voluntad, que Dios aprecia, y de la adhesión fiducial del creyente a la voluntad divina):
Se condena también a aquellos que enseñan que la perfección cristiana consiste en abandonar corporalmente casa y hogar, esposa e hijos y prescindir de las cosas ya mencionadas. Al contrario, la verdadera perfección consiste sólo en genuino temor a Dios y auténtica fe en él. El Evangelio no enseña una justicia externa ni temporal, sino un ser y justicia interiores y eternos del corazón. El Evangelio no destruye el gobierno secular, el estado y el matrimonio. Al contrario, su intento es que todo esto se considere como verdadero orden divino y que cada uno, de acuerdo con su vocación, manifieste en estos estados el amor cristiano y verdaderas obras buenas. Por consiguiente, los cristianos están obligados a someterse a la autoridad civil y obedecer sus mandamientos y leyes en todo lo que pueda hacerse sin pecado. Pero si el mandato de la autoridad civil no puede acatarse sin pecado, se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29 (art. XVI).
El citado artículo XVI, que dice verdad en tantos aspectos, se inscribe en un contexto de controversia con el «estado de perfección» (es decir, frente el mundo monacal y de los religiosos y las religiosas). Y así fue percibido entonces.
La segunda parte de la Confessio resulta más polémica todavía: reivindica la libertad de poder comulgar bajo las dos especies (estaba muy reciente la diatriba con los husitas46); argumenta contra la disciplina del celibato exigido a los sacerdotes, pues el matrimonio de los sacerdotes no contradice la tradición de la Iglesia y se acomoda mejor a la debilidad humana; juzga críticamente los votos religiosos solemnes (tanto de hombres como de mujeres) y pide mayor facilidad para su dispensa; expone la doctrina luterana sobre la Santa Misa (negando que bajo signos sacramentales la Misa tenga carácter sacrificial), lo cual no responde a la tradición católica y por ello sería ampliamente discutida en Trento47; polemiza también con la enseñanza tradicional sobre el sacramento de la confesión; y critica, en este caso con razón, el poder temporal de los obispos, y que éstos opriman las conciencias con un ejercicio abusivo de su poder jurisdiccional, o sea, con una injusta imposición de penas medicinales; etc. La segunda parte concluye con un párrafo sobre las indulgencias, las peregrinaciones y los contenciosos entre clero secular y regular48.
* * *
Con acierto, la manualística ha sintetizado la fe luterana en cuatro principios (al menos después de la Confesión de Augsburgo): sola gratia, sola fides, sola Scriptura y solus Christus. Frente a ellos, la teología católica se esforzó en construir cuatro binomios: gratia et natura, fides et ratio, Scriptura et traditio, Christus et Ecclesia.
5. CALVINO Y EL CALVINISMO
El paso de Juan Calvino (1509-1565) a las filas del protestantismo se produjo en París, en 1533. La primera formulación de las doctrinas evangelistas se detecta en un sermón de Nicolás de Cop, en esa ciudad y en ese año, cuya preparación muchos atribuyen a Calvino. Por la reacción suscitada, ambos tuvieron que huir de la capital del Sena, refugiándose Calvino en Angulema, donde se mantuvo en contacto con las doctrinas reformadas de Margarita de Navarra. Cuando empezó la persecución en Francia contra los protestantes, Calvino se trasladó a Ginebra, que, con Estrasburgo, habrían de ser en adelante las dos plazas de su habitual residencia, sobre todo la primera.
A) ORIGEN Y FUENTES DE LA «INSTITUTIO CHRISTIANÆ RELIGIONIS»
En 1536 apareció la Institutio christianæ religionis, su obra principal, que fue ampliando, desde un primer texto en seis capítulos, hasta la versión definitiva de 1559, que está dividida en cuatro libros y consta de ochenta capítulos. Es una obra muy cuidada y de gran erudición clásica, patrística y bíblica. Lluís Duch y Carles Capó (vid. Bibliografía) han estudiado el tema de las fuentes de la Institutio, obra de grandes pretensiones y de largo alcance. No cabe duda de que en ella dialoga con los reformadores Lutero, Bucero, Zwinglio y Melanchthon. Su manejo de la Escritura es notable. En algún momento, sobre todo en el libro primero, por la argumentación y por la estructura, parece tener a la vista la Summa theologiæ de Tomás de Aquino (que conocía muy bien, por haber sido alumno del Colegio de Monteagudo, en París) y la Ética nicomaquea, aunque el autor más citado es san Agustín, con quien se había familiarizado también mientras estudiaba en la Universidad parisina. Se refiere con frecuencia a san Bernardo y a Pedro Lombardo, casi siempre para criticarlos, como malos intérpretes de san Agustín, y a otros muchos padres y escritores escolásticos. Algunos han dicho que Juan Duns Escoto está muy presente en sus formulaciones sobre la voluntad divina. La Institutio es, por ello, una obra muy erudita, que muestra gran familiaridad con las cuestiones teológicas escolásticas. Funda, sin embargo, una interpretación nueva de la vida cristiana y de su credo, alejándose de la tradición cristiana que conoce bien y critica con ardor, sobre todo a medida que avanza hacia la edición definitiva. Aunque no cita a Trento, es obvio que conoce los decretos de los dos primeros períodos, por el tenor de sus juicios.
La influencia posterior de la Institutio ha sido considerable, no sólo por inspirar la gran familia de iglesias reformadas o evangélicas, sino también por su impacto en el mundo católico, donde se detectan semejanzas, no solo terminológicas sino incluso temáticas, entre la Institutio y las propuestas dogmáticas de la primera generación jansenista.
B) ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Sus cuatro partes o libros son: sobre el conocimiento de Dios, creador y supremo gobernador de todo el mundo (dieciocho capítulos); sobre el conocimiento acerca de Dios, redentor en Jesucristo, conocimiento que primeramente fue manifestado a los patriarcas bajo la ley y después a nosotros en el Evangelio (diecisiete capítulos); de la manera de participar de la gracia de Jesucristo, frutos que se obtienen de ello y efectos que se siguen (veinticinco capítulos); de los medios externos o ayudas de que Dios se sirve para llamarnos a la compañía de su Hijo, y para mantenernos en ella (veinte capítulos).
Primer libro
El punto de partida del primer libro, dedicado a exponer el conocimiento que tenemos de Dios y al conocimiento que tenemos de nosotros mismos, es la afirmación de que es universal la conciencia de que Dios existe. La prueba de este aserto se asemeja, en algunos pasajes, a la prueba anselmiana a simultaneo, pues el ateo niega lo que teme y desearía que no existiera; y, por ello, advierte en el fondo de su corazón que Dios existe. Tal conocimiento de Dios, sembrado en el alma de todo hombre, se debilita por la ignorancia y por la maldad, como enseña san Pablo (Rom. 1:22). Calvino prosigue el desarrollo de este primer libro con la exposición del conocimiento de Dios a partir de la creación, es decir, su prueba a posteriori.
Sin embargo, y puesto que el hombre puede errar en el conocimiento de Dios a partir del mundo, es preciso que la Escritura nos guíe, de donde deduce Calvino la necesidad moral de la Revelación. Por esta vía entra en el análisis de la inspiración, y ofrece su conocida tesis de que la autoridad de la Escritura está en ella misma, por estar fundada en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu sería palabra muerta como cualquier documento literario. El mismo Espíritu, que ha inspirado a los autores del texto sagrado, debe, por ello, inspirar al creyente, a fin de que, al participar de la misma inspiración, entienda el texto. De aquí el conocido principio calvinista: «tenemos por verdadera la Escritura, por el testimonio interno del Espíritu Santo»49; nuestra aceptación del texto y, por consiguiente, nuestra certidumbre de que es verdadera viene del Espíritu50. La Iglesia no confiere autoridad a la Escritura, sino más bien a la inversa. Es la Escritura, en definitiva, la que funda la Iglesia. Son los profetas y los apóstoles, que nos hablan en los libros sagrados, quienes sostienen la Iglesia.
Volvamos al principio calvinista de la iluminación interna. ¿Cómo puede saber el creyente que lee bajo la guía del Espíritu Santo? La respuesta de Calvino es taxativa: cuando «su entendimiento tiene tranquilidad y descanso mayores que en razón alguna. En ese caso, es tal el sentimiento, que no se puede engendrar más que por revelación celestial». El círculo hermenéutico parece inevitable: el creyente sabe que es intérprete veraz de la Escritura cuando tiene la certeza (quietud del espíritu) de que es intérprete veraz.
En la primera parte de la Institutio se halla también la condena de las imágenes («es una abominación atribuir a Dios forma visible, y todos cuantos erigen ídolos se apartan del verdadero Dios»)51. Las imágenes son como los libros de los ignorantes.
Viene a continuación la trinitología52, el tratado de la creación en general, la angelología, la antropología, etc. Al llegar al capítulo XV del primer libro aparece un segundo punto polémico con la tradición católica, que será desarrollado con mayor amplitud más adelante: la cuestión del libre albedrío del hombre caído y sanado, y el tema de su predestinación. He aquí sus palabras: «Dios le había concedido a Adán que, si quería, pudiese; pero no le concedió el querer con que pudiese, pues a este querer le hubiera seguido la perseverancia»53. En otros términos: hizo libre al Adán íntegro, pero le negó la gracia para superar la prueba moral, con la que habría merecido la confirmación en gracia.
Segundo libro
El libro segundo es muy importante por exponer la doctrina calvinista acerca del pecado original y sus consecuencias, principalmente la aniquilación del libre albedrío. El capítulo II está dedicado a la corrupción que se ha producido por el pecado, que ha afectado de tal modo al hombre que ahora éste «se encuentra despojado de su arbitrio y miserablemente sometido a todo mal». Ante todo, trata acerca de la gracia y, después, de la corrupción de la inteligencia (§ A) y de la corrupción de la voluntad (§ B). Es muy interesante la tipología de la libertad:
En las escuelas de teología se ha admitido una distinción en la que nombran tres géneros de libertad: la primera es la libertad de necesidad; la segunda, de pecado; la tercera, de miseria. De la primera dicen que por su misma naturaleza está de tal manera arraigada en el hombre, que de ningún modo puede ser privado de ella; las otras dos admiten que el hombre las perdió por el pecado. Yo acepto de buen grado esta distinción, excepto el que en ella se confunda la necesidad con la coacción54.
Este texto, contemplado a la luz de la posterior evolución de la doctrina, nos sitúa, con matices, en el corazón del jansenismo. Como veremos, la clave de la bóveda del sistema moral jansenista fue la distinción entre la libertad de necesidad y la libertad de coacción, interpretada, sin embargo, en el contexto de las relaciones entre gracia y libertad. El préstamo al jansenismo, que parece sólo literario, también afectó a los planteamientos teológicos de fondo. En todo caso, Calvino considera que, después del pecado, sólo queda en el hombre la libertad de necesidad, entendiendo por ella lo que la escolástica había denominado voluntad ut natura o puro velle, es decir, el primer momento del apetito intelectual. El segundo momento del apetito intelectual (la voluntad ut ratio o eligere o voluntad deliberativa) había resultado tan dañado por el pecado, que se había perdido.