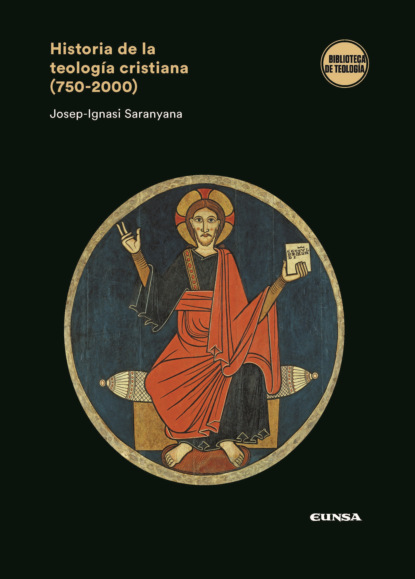- -
- 100%
- +
Texto clave, a mi entender, es el que copio a continuación:
En la naturaleza humana, por más pervertida que esté, brillan ciertos destellos que demuestran que el hombre participa de la razón y se diferencia de las fieras brutas puesto que tiene entendimiento; pero, a su vez, que esta luz está tan sofocada por una oscuridad tan densa de ignorancia, que no puede mostrar su eficacia. Igualmente, la voluntad, como es del todo inseparable de la naturaleza humana, no se perdió totalmente; pero se encuentra de tal manera aherrojada y presa de sus propios apetitos [antes se ha referido a la concupiscencia y demás pasiones], que no puede apetecer ninguna cosa buena [sin la gracia]55.
A la vista de las discusiones que ha habido sobre el libre albedrío, considera —siguiendo al san Agustín polemista con los pelagianos— que, si bien el hombre no perdió completamente por el pecado el libre albedrío, esa libertad quedó tan oscurecida y amortiguada, que apenas puede ejercitarse sin la gracia. Con alguna ironía, probablemente apuntando a Lutero, al referirse al hombre considerado «voluntariamente esclavo»56, añadió:
Ciertamente detesto todas estas disputas por meras palabras, con las cuales la Iglesia se ve sin motivo perturbada; y por eso seré siempre del parecer que se han de evitar los términos en los que se contiene algo absurdo, y principalmente los que dan ocasión de error.
En definitiva: sin la gracia no cabe obra buena alguna, ni natural ni sobrenatural. De aquí a la doble predestinación sólo hay un paso, que Calvino ciertamente transitó:
Es cosa indiscutible que el hombre carece de libre albedrío para obrar el bien si no le ayuda la gracia de Dios, una gracia especial que solamente se concede a los elegidos, por su regeneración; pues dejo a un lado a los frenéticos que fantasean que la gracia se ofrece a todos indistintamente57.
Por ello, los sacramentos no confieren la gracia y la justificación. Son sólo signos de esperanza, que hacen lo que significan solamente en los elegidos. Ahora bien, ¿qué son los sacramentos?
El oficio de los sacramentos no es otro que el de la Palabra de Dios: presentarnos y ponernos delante los ojos de Cristo, y en Él los tesoros de la gracia celestial; los cuales nada nos sirven ni nos aprovechan si no se reciben con fe58.
De este modo «se disipa la ficción de que la causa de nuestra justificación y la virtud del Espíritu Santo se encierran en los elementos o sacramentos, como en un vaso, y se expone bien claramente su principal virtud que otros han dejado pasar por alto sin hacer siquiera mención de ello»59. Afirmación polémica con la teología de la Abadía de San Víctor, todavía poco evolucionada, que había considerado los sacramentos como continentes de la gracia (una forma imperfecta de explicar la causalidad sacramental ex opere operato); y una asimilación reductiva de las propuestas de la escuela franciscana, que había entendido la eficacia de los sacramentos como causalidad meramente moral o dispositiva de la gracia.
En todo caso, Calvino sostuvo que sólo hay dos sacramentos en sentido propio, medios externos de que se sirve Dios para llamarnos a la compañía de su Hijo y mantenernos en ella: el bautismo y la Santa Cena (obviamente interpretados de forma muy diferente a como los había considerado la tradición católica). Los otros cinco sacramentos eran meras invenciones papistas.
Cuarto libro
Al principio del libro IV Calvino define qué entiende por Iglesia. Después de distinguir entre Iglesia invisible, en la que se cuentan los elegidos que aún viven entre nosotros y los que ya han alcanzado la bienaventuranza eterna, cuyos nombres sólo Dios conoce, pasa al tema más difícil: señalar qué es la Iglesia visible y quiénes la constituyen, según algunos signos externos (marcas y características) que Dios ha establecido, acomodándose a nuestra capacidad.
He aquí cómo conoceremos a la Iglesia visible: donde quiera que veamos predicar sinceramente la Palabra de Dios y administrar los sacramentos conforme a la institución de Jesucristo, no dudemos de que hay allí Iglesia60.
No hay distinciones por razón de nación o raza; «la Iglesia universal es una multitud de gentes de acuerdo con la verdad de Dios y con la doctrina de la Palabra»61. Dos elementos (los sacramentos y la Palabra) son decisivos en la definición. Por ello, Calvino se aplica a lo largo del libro IV a precisar ambos conceptos, en clara polémica con la doctrina católica.
El más duro capítulo contra los católicos (los papistas), y uno de los más largos, es el dedicado a la Cena62, donde rebate el valor sacrificial de la Santa Misa y considera una blasfemia defenderlo; y discute la presencia real de Cristo por transubstanciación (negando incluso la consubstanciación, admitida por los luteranos). La conclusión es que «la verdadera administración de la Cena consiste en la Palabra», o sea el relato de lo acontecido, con los signos que lo recuerdan. Por consiguiente «la misa del papado es un sacrilegio», porque deshonra el soberano sacerdocio de Jesucristo y porque el sacrificio de Cristo en modo alguno puede ser reiterado63.
Muy interesante, por las repercusiones sociales que ha tenido en la historia posterior, es el último capítulo, titulado «la potestad civil»64, donde estudia el origen de la autoridad y de la soberanía del pueblo, considera el respeto debido a las autoridades, la equidad de las leyes, la resistencia a la tiranía, los deberes y responsabilidades de los magistrados y gobernantes, la licitud de la guerra justa, la legitimidad de los impuestos y tasas, etc. Este largo epígrafe se considera la carta de intenciones que ha presidido la actividad política y económica de las naciones adheridas a los criterios sociales de inspiración más o menos puritana, y habría de influir en la configuración del pietismo evangélico de matriz luterana, previo a la Ilustración.
6. LA ESCUELA DE SALAMANCA
A) CARACTERÍSTICAS DE ESTA ESCUELA
Mientras en Augsburgo Felipe Melanchthon redactaba y presentaba la Confessio augustana y en París Juan Calvino comenzaba su tarea reformadora, en España surgía la Escuela de Salamanca, que años más tarde contribuiría decisivamente a la formulación de la doctrina católica, en las aulas tridentinas.
Con el nombre de Escuela de Salamanca se designa, en el habla historiográfica, el grupo de teólogos que ocuparon las cátedras prima y vísperas en la Facultad de Teología salmantina, desde 1526 hasta finales del siglo XVI. Juan Belda Plans (vid. Bibliografía) ha recapitulado los rasgos definitorios de estas dos generaciones, la mayoría de frailes dominicos:
1º) un nuevo método teológico, en el que se refleja un sano equilibrio entre la especulación y la teología positiva;
2º) una particular atención al rigor demostrativo de las conclusiones teológicas, basado en una cuidada jerarquización de los lugares teológicos65, desarrollando así una intuición que ya se insinúa en la primera parte de la Summa theologiæ aquiniana (q. 1, a. 8);
3º) el establecimiento de esta Summa como libro de texto, sustituyendo a los cuatro libros de las Sentencias, de Pedro Lombardo66; y
4º) una renovación de los desarrollos teológicos, con particular atención a los temas más discutidos de aquella hora (o sea, sacando la teología de su torre de marfil y llevándola a los intereses ciudadanos y de la ciencia política y jurídica).
Los más conocidos teólogos de la primera generación salmantina fueron: Francisco de Vitoria, Melchor Cano, Domingo de Soto y Bartolomé de Carranza. Entre los teólogos de la segunda generación sobresalió Domingo Báñez.
B) FRANCISCO DE VITORIA
El dominico Francisco de Vitoria (ca. 1483-1546) no publicó nada en vida, aunque dejó preparadas para imprenta trece de sus quince relecciones (lecciones ante el pleno de la Universidad), pronunciadas en ocasiones de especial solemnidad. También se conservan de él numerosas reportaciones o apuntes de sus clases, tomados por sus alumnos, editadas en buena medida por Vicente Bertrán de Heredia y, más recientemente, por Augusto Sarmiento.
La primera relección data de 1528, y lleva por título: De potestate civili. Le siguieron otras tres de temática similar: dos De potestate Ecclesiæ (1532 y 1533) y una sobre De potestate Papæ et concilii (1534). Estas cuatro, junto con las dos relecciones leídas en 1539, tituladas De indiis y De iure belli, expresan de forma sucinta y acabada su pensamiento sobre las cuestiones ético-políticas más candentes de aquellos años, o sea: el origen de la autoridad civil, los límites de la potestad papal y los derechos del concilio frente al papa (contra el conciliarismo), los títulos legítimos e ilegítimos de los españoles para conquistar América, el derecho o no a la guerra contra los aborígenes americanos, y la justificación de la guerra en casos de propia defensa o por otras razones.
Toda autoridad verdadera es legítima, según Vitoria, porque su fuente reside en Dios, que es causa del hombre, naturalmente social. Para la demostración de esta tesis apela a la doctrina aristotélica de las cuatro causas.
La causa eficiente de la sociedad política es Dios, autor de la naturaleza humana.
La causa material de la que se hace la «república», es decir, la sociedad organizada políticamente, es ella misma; ella se da a sí misma la forma concreta de organización política. Toda soberanía reside en el pueblo; pero, puesto que Dios ha creado al hombre social por naturaleza, también el poder político tiene a Dios por autor, pero a través de la mediación popular.
Vitoria tiene claro que no hay lugar para el anarquismo; pero no manifiesta especiales preferencias por una u otra forma de organización política; no tiene una opinión determinada sobre la causa formal de la organización política: «no hay menor libertad en el principado real que en el aristocrático». Supuesto que cualquier pueblo puede darse a sí mismo la forma de gobierno que considere idónea, hasta el punto de que la mayoría puede imponer a la minoría social una forma determinada de gobierno y un determinado sujeto detentador de la autoridad, «toda república puede ser castigada por el pecado del rey»: por el principio de solidaridad entre el gobernante y los gobernados, de modo que los gobernados son corresponsables de los pecados del gobernante.
La causa final es el bien público. Por último, sobre la justificación de la guerra, Vitoria aplica los criterios morales de la proporcionalidad: «Ninguna guerra es justa si consta que se sostiene con mayor mal que bien y utilidad de la república, por más que sobren títulos y razones para una guerra justa».
Fue, además, creador del derecho de gentes, el ius gentium, que justificaba sobre la base de la solidaridad internacional de los pueblos, es decir, por la fraternidad universal de los hombres entre sí.
En cuanto a la presencia de los castellanos en América, y la licitud de la conquista española, Vitoria estableció su célebre serie de siete títulos ilegítimos y ocho títulos legítimos, que manifiestan una particular manera de entender las relaciones sociales y, sobre todo, las relaciones internacionales, y una concepción bastante moderna, para su tiempo, y crítica de la doctrina medieval de las dos espadas, según la cual el emperador tendría delegada del papa una potestad universal sobre todo el orbe.
Los títulos ilegítimos de conquista serían: la soberanía del emperador sobre todo el mundo; la autoridad del papa, que habría donado las Indias a los españoles; el derecho derivado del descubrimiento; la obstinación de los indios en no recibir la fe cristiana, no obstante la predicación de los misioneros; una especial donación por parte de Dios, como en el caso de la tierra prometida a los israelitas; los pecados de los indios contra natura; y la elección voluntaria de los propios indios.
Serían títulos legítimos de conquista: la obstaculización del derecho de los españoles a recorrer libremente las tierras descubiertas; el derecho de los españoles a propagar la religión cristiana en América; la protección de los naturales que se convirtiesen a la fe católica, frente a la persecución por parte de otros amerindios todavía paganos; en el caso de que una gran parte de los indios se convirtiese a la fe católica, el papa podría, por justa causa, imponerles un príncipe cristiano, destituyendo al príncipe infiel; la tiranía de los señores indígenas, imponiendo leyes inhumanas; una verdadera y voluntaria elección por parte de los amerindios; la amistad o alianza de los aborígenes americanos con los españoles; y, finalmente, la escasa «civilización y policía» de los naturales, por lo que se les podría imponer un príncipe cristiano, aunque este octavo título le pareció dudoso.
La cuestión planteada por Vitoria era de mayor cuantía, no sólo práctica, sino incluso doctrinal. Se discutía, como se ha visto, si era lícito desposeer a las naturales de sus territorios, poseídos legítimamente, y si estaba justificado deponer las autoridades también legítimas, en virtud de un título aparentemente superior, como era el derecho a evangelizar, otorgado por la autoridad eclesiástica suprema. Reducida a sus elementos más esenciales, el debate recaía sobre la aplicación, en el caso concreto americano, del principio de inspiración tomista: «la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone y la perfecciona». En otros términos: si el deber de evangelizar pasaba por encima de los derechos de la naturaleza o debía respetarlos. El solo hecho de plantearse la pregunta, ya concede a Vitoria y, en general, a los maestros salmantinos, una superioridad intelectual incuestionable sobre todos los iusnaturalistas de la época. El ius gentium fue, sin duda, la gran aportación de la Escuela de Salamanca a la historia de la teología y del derecho…
C) MELCHOR CANO
El dominico Melchor Cano (ca. 1509-1560) fue uno de los temperamentos teológicos más importantes de su siglo. Profesó en el convento de San Esteban en 1524. Siguió en Salamanca los cursos de Francisco de Vitoria. En 1536 obtuvo la cátedra de Teología del convento de San Gregorio, de Valladolid. En 1543 ganó la cátedra de Teología en la Universidad de Alcalá. Finalmente, en 1546, a la muerte de Francisco de Vitoria, pasó a Salamanca. Participó, como perito, en el segundo período del Concilio de Trento.
Ha pasado a la historia por su De locis theologicis, obra en la que trabajó durante veinte años, desde su estancia en Alcalá, y que, al fin, no pudo concluir, aunque se publicó poco después de su muerte tal como la había dejado. En el De locis plantea una cuestión capital para la discusión antiluterana: la jerarquía de los lugares teológicos, es decir, la ordenación, por su importancia, de los tópicos de los que se obtienen los materiales para la argumentación teológica. No habla, pues, de las fuentes de la Revelación, que es otro tema, que se discutirá ampliamente en Trento, aunque sin solución definitiva.
Cano sistematizó diez lugares teológicos, distinguiendo: dos lugares propios fundamentales: la Sagrada Escritura y las tradiciones de los Apóstoles; cinco lugares propios declarativos: la Iglesia Católica, los concilios, la Iglesia de Roma, los Padres de la Iglesia y los teólogos escolásticos; y tres lugares auxiliares: la razón, los filósofos y juristas, y la historia con sus tradiciones humanas.
Como ya se ha dicho, esta sistematización tiene algunos precedentes metodológicos en el estudio aristotélico de los tópicos y, sobre todo en la Summa theologiæ (I, q. 1, a. 8, ad 2) de santo Tomás. Aquino, en efecto, al estudiar el carácter argumentativo de la teología, había señalado varios niveles de argumentación: por la autoridad de la Escritura, según la autoridad de los doctores de la Iglesia y conforme a la autoridad de los filósofos. Es obvio que no concede la misma importancia a una autoridad que a otra. Melchor Cano sintió la necesidad de discutir con más amplitud el tema, primero como un comentario a la Summa theologiæ (en Alcalá) y después en un voluminoso infolio, que no pudo terminar. El De locis, escrito en un latín brillante y humanista, con maciza argumentación especulativa, buena base escriturística y de tradición, y una erudición rica, tuvo tanta aceptación, que dio nombre a una disciplina del curriculum teológico: la asignatura que ahora se denomina Teología fundamental.
Para la época en que Cano redactaba el De locis, Trento (1545-47) ya había determinado la «autenticidad» de la Vulgata de san Jerónimo y había declarado errónea la doctrina luterana de la «sola Scriptura». Esto le dio alas para desarrollar el tema de la tradición apostólica y analizar detenidamente los cauces por los que se trasmite y se expone tal tradición. Cano no descuidó analizar las peculiaridades que, con el tiempo y según los diversos lugares, se han adherido a la primitiva tradición, y que expresan, en definitiva, la forma particular de recibirla y de vivirla.
Muy importante, por adelantarse a su tiempo, es el libro XI del De locis, dedicado a la «historia humana». Considera de gran utilidad el argumento histórico como fuente de erudición y de cultura, y advierte, además, que muchas discusiones teológicas han girado en torno a un hecho histórico, lo cual resalta más todavía la importancia de la formación histórica para los teólogos. La historia profana contribuye así mismo a una exégesis verdadera de las Sagradas Escrituras. Pero no sólo esto; Cano subraya la importancia de la historia para interpretar correctamente las tesis teológicas de autores pasados, inscribiéndolas adecuadamente en su contexto temporal. Desde el punto de vista apologético, la erudición histórica es también destacable, porque, si bien la historia «se ha escrito no para probar sino para narrar, no hay duda de que demuestra, casi siempre probablemente y algunas veces incluso necesariamente»67. A pesar de su gran admiración por el argumento histórico, Cano ignora, al menos en De locis, la condición histórica de la Revelación y, por consiguiente, el protagonismo de la historia en el desarrollo y evolución de la teología. Su libro XI de De locis se inscribe principalmente en el marco de la polémica antiluterana y, por ello, se interesa más en defender a la Iglesia de los reproches históricos luteranos, que en analizar cómo los artículos de la fe se explicitan a lo largo de la historia.
Las anteriores consideraciones nos sitúan en la perspectiva controversista de Cano. Los luteranos están evidentemente en el punto de mira de su De locis. Pero su intención no es sólo controversista o apologética. Hay en la obra de Cano un notable interés por lo que ahora denominaríamos «inculturación de la fe». Esto se advierte claramente, por ejemplo, en el libro décimo, donde trata acerca de la autoridad de los filósofos. No puede menos que volver la mirada a Orígenes alejandrino, que llevó a cabo un trabajo admirable de inculturación. Con todo, el modelo de esa inculturación es el apóstol san Pablo, en su famoso discurso a los atenienses (Act. 17:28).
También le interesa, y mucho, la argumentación filosófica (como momento interior de la teología), pues conoce las polémicas de escuela, desatadas por las censuras de 1277, que tanto dificultaron el diálogo entre teólogos. Por ello se pregunta: ¿qué argumentos filosóficos tomados de la gentilidad son realmente útiles para los teólogos?
Según Cano, la primera consideración es mirar al consenso de los filósofos. La unanimidad de los sabios antiguos supone la primera condición a la que debe atender el teólogo. «Son, pues, certísimos los postulados comunes de los filósofos; y no es lícito apartarse de aquéllos, si todos consienten en ellos»68. Finalmente, conviene reseñar que no faltan en el De locis algunas críticas a la autoridad de Aristóteles, motivadas —como se advierte por el contexto— por las desviaciones doctrinales de los averroístas italianos (aristotélicos heterodoxos), censuradas en el V Concilio Lateranense (1513). Formula esos reparos, a pesar de las diatribas de Lutero contra Aristóteles y la metafísica en general.
D) DOMINGO DE SOTO
El dominico Domingo de Soto (1494-1560) fue el teólogo más influyente de la primera generación salmantina. Además de gran jurista, fue un excelente dogmático y un buen moralista. Siguiendo la estela de su maestro Vitoria, se ocupó de muchas cuestiones prácticas, ofreciendo soluciones cristianas a problemas difíciles de la vida política y social de su época. También, y a pesar de su carácter retraído, tuvo que sostener duras polémicas, con Ambrosio Catarino (1484-1553) y con otros teólogos del momento, y fue comisionado por la Universidad de Salamanca para resolver complejas cuestiones, como comprar grano para solventar las hambrunas que periódicamente azotaban la vida universitaria, por causa de las malas cosechas.
Su sincera conversión al tomismo, probablemente de la mano de Vitoria, cuando los dos coincidieron en París, no pudo borrar por completo la huella del nominalismo alcalaíno en el que había sido educado. Esto se nota cuando trata la distinción entre el ser y la esencia, distinción que él consideró irrelevante y de menor interés. Como se sabe, la reacción contra el verbosismo (excesos de tecnicismos) y contra las «formalidades» escotistas había desembocado en un cierto escepticismo frente a las —según se creía— «excesivas» sutilezas del análisis filosófico. Temas tan importantes como la distinción entre esencia y esse, o como el principio de individuación, fueron considerados, por algunos tomistas del XVI, como cuestiones escolásticas de menor cuantía. De esta forma se deslizaron hacia un difuso eclecticismo. Esto, evidentemente, tuvo influencia en las elaboraciones teológicas, poco todavía en Soto y mucho en sus discípulos.
En el opúsculo De natura et gratia, editado durante su participación en el Concilio de Trento, sostuvo la eficacia intrínseca de la gracia, no tanto como premoción física, cuanto como predeterminación moral objetiva: «Dios no nos atrae como si fuésemos un rebaño [o sea, a la fuerza, físicamente], sino iluminando, dirigiendo, atrayendo, llamando e instigando».
Al tiempo que publicaba el De natura et gratia, donde exponía su personal interpretación del decreto De iustificatione tridentino, era combatido por Ambrosio Catarino. Soto había sostenido que, sin una especial revelación divina, no se puede tener certeza absoluta del propio estado de gracia, aunque se puede alcanzar certeza moral. Esta era la opinión católica tradicional. Catarino imprimió, también en Venecia, su particular interpretación del decreto tridentino, donde mantenía, en cambio, que, de facto, basta la corriente asistencia del Espíritu Santo para que un alma tenga certeza de que se halla en gracia de Dios. La polémica resultó muy agria, especialmente por parte de Catarino, invadiendo éste otros temas teológicos: la imputabilidad del pecado original y el tema de la atención del ministro para la válida confección del sacramento. Soto respondió a su contrincante con un opúsculo titulado Apologia qua A[mbrosio] Catharino De certitudine gratiæ respondet.
Muy destacable fue la participación de Soto en las polémicas sobre los títulos legítimos de la conquista americana. En 1542 fueron promulgadas en Barcelona las Nuevas Leyes de Indias, que fueron resistidas e impugnadas por los españoles trasplantados a América. Recogiendo el descontento general, Juan Ginés de Sepúlveda, cronista del emperador, compuso un opúsculo, titulado Democrates secundus, donde sostenía que es justo someter por las armas, si no se puede de otro modo, a quienes son esclavos por naturaleza, pues —como habían enseñado los más célebres filósofos de la antigüedad— es justo hacerles la guerra si se resisten a aceptar pacíficamente el dominio de los hombres libres. Sepúlveda apuntaba a las conocidas tesis de Aristóteles sobre la esclavitud. Así mismo, Sepúlveda consideraba títulos legítimos de conquista los que Vitoria había declarado ilegítimos.
En 1547, Bartolomé de las Casas, ya obispo de Chiapas, había regresado de América, y rebatió con empeño las tesis de Sepúlveda. Para terciar en el asunto, fueron convocadas dos juntas en Valladolid: una en agosto y septiembre de 1550, y otra por abril o mayo de 1551. En ellas intervino Soto, que ya había tratado el tema en 1534, en su relección De dominio. (Nótese que esta relección de Soto había precedido en cinco años a la dos de Vitoria sobre el mismo tema). Allí, descartando el dominio universal del emperador sobre todo el orbe e, incluso, el derecho pontificio a donar esas tierras como pretexto de evangelización69, señalaba que había algunos títulos para justificar la ocupación de las tierras americanas, como, por ejemplo, el derecho a predicar el evangelio y el derecho a defenderse de quienes impidiesen esa predicación. Estimaba, no obstante, que el evangelio nunca había de imponerse por la fuerza.