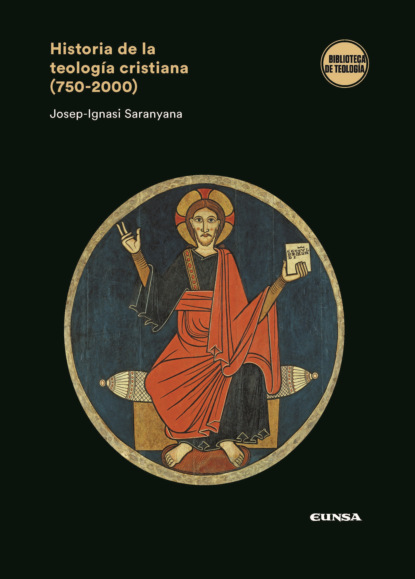- -
- 100%
- +
Bayo distinguió como tres niveles de análisis de lo natural y lo sobrenatural:
En primer lugar, natural sería lo debido a la naturaleza y perteneciente a su integridad; sobrenatural, lo indebido a la naturaleza y sobreañadido a su integridad. Con el término «integridad», quiso señalar el conjunto de dones que Dios concedió al primer hombre y que se perdieron por el pecado original.
Además, y en segundo lugar, lo natural sería lo producido según el curso normal de las cosas, por las solas fuerzas de las causas segundas; y lo sobrenatural, lo producido mediante una intervención extraordinaria, gratuita y milagrosa de la causa primera.
Finalmente, lo natural sería lo que Dios de hecho ha comunicado a las cosas con la creación y que pertenece al origen primero de ellas; y lo sobrenatural, lo que Dios ulterior y gratuitamente habría sobreañadido a lo que les dio con la primera creación.
Bayo entendió que los dones de la justicia original eran naturales en la triple acepción del término por él acuñado. Por eso, Pío V condenó la proposición bayanista: «La integridad de la primera creación no fue exaltación indebida de la naturaleza humana sino condición natural suya» (DS 1926).
Es innegable que Bayo reconocía también cierta gratuidad en el estado de justicia original; pero la entendía sólo en el sentido de que le habían sido concedidos tales dones sin mérito suyo previo. Antes del pecado original, por tanto, le era debida al hombre la vida eterna, como justa recompensa por sus méritos. Tal afirmación deriva lógicamente de su doctrina sobre la integridad original, y anula, de hecho, la distinción entre obra buena y obra meritoria. Por ello, en el hombre caído y reparado, la vida eterna tiene un doble carácter: es gratuita, pues por sus propias fuerzas no podía recuperar el hombre su capacidad de obrar bien y meritoriamente; una vez recuperada tal facultad, sin embargo, las obras realizadas son, en justicia, merecedoras de la vida eterna, como lo eran por ley natural las obras buenas anteriores a la caída.
Frente a Bayo, la doctrina católica afirma, en cambio, que ni la debilidad del hombre caído, ni la unidad de la economía actual, en la que todo se ordena al fin sobrenatural, excluyen la existencia de actos buenos puramente naturales. Pero con ello no se afirma que sean moralmente perfectas las acciones que el hombre puede realizar sin la gracia.
Por último, y con relación a la libertad, Bayo pretende situarse entre las herejías maniqueas (entre las que él cuenta el luteranismo) y los errores pelagianos (para quienes el pecado original adamítico había sido sólo un mal ejemplo). Entiende que sin la gracia el hombre no puede resistir ni la más mínima tentación ni obrar bien alguno; y que, con sólo el libre albedrío, sin la gracia, todas nuestras obras son pecado. Por consiguiente, la libertad, sin la gracia, es para Bayo sólo inmunidad de coacción externa, pero no una verdadera libertad interior. Tenemos ya apuntada aquí la célebre distinción, después ampliamente desarrollada por el jansenismo, entre libertas a coactione y libertas a necessitate, que, por esos mismos años, también propugnaba Juan Calvino en su Institutio christianæ religionis.
Las polémicas bayanistas, terminadas con la condenación papal, prepararon el clima para la controversia «de auxiliis». Domingo Báñez, uno de los principales protagonistas de esta controversia, conoció en la Universidad de Alcalá, siendo todavía un joven maestro en artes, las discusiones sobre las tesis de Bayo. También en la Orden de Predicadores donde Báñez se formó, el clima intelectual estaba preparado, sobre todo después de la participación de insignes maestros dominicos en Trento durante la primera y segunda etapa. Con todo, la ocasión próxima del gran debate sobre la libertad y la gracia fue la aparición, en 1588, de la Concordia liberi arbitrii cum gratiæ donis del jesuita Luis de Molina.
B) LUIS DE MOLINA
Ya se habían suscitado en Valladolid y Salamanca violentas escaramuzas entre dominicos y jesuitas en torno a las cuestiones sobre la libertad y la predestinación, con ocasión de las censuras bayanistas. En tal contexto, cuando el dominico Domingo Báñez supo que el jesuita Luis de Molina (1536-1600) había compuesto un tratado sobre la libertad y la gracia, intentó impedir su aprobación y publicación, sin conseguirlo88. Una vez publicado, intentó que la obra fuese incluida en la Índice general de libros prohibidos de la Inquisición española, acusándole de sostener tesis pelagianas o semipelagianas, contrarias a la gracia y demasiado favorables a la libertad. Para defenderse, Molina denunció a la Inquisición española las doctrinas de Báñez, por considerarlas substancialmente idénticas a las de Lutero y Calvino, para quienes Dios salvaría y condenaría independientemente de la libertad: no condenaría por razón de los pecados, sino que los pecados serían una consecuencia de la condenación.
En su Concordia liberi arbitrii, Molina procuró solucionar una serie de problemas levantados por la controversia luterana89. Pretendió definir el concepto de libertad, fijar los límites de la voluntad y de la gracia en la obra de la salvación, conciliar la infalibilidad de la presciencia divina con la contingencia de las acciones libres del hombre, determinar la cooperación de Dios en la libre actividad de la criatura y señalar la intervención de la libertad humana con la actividad divina.
La Concordia está dividida en cinco partes. En la primera prueba que la ciencia divina es la causa de las cosas, ejerciendo en acto esta causalidad después de ser determinada la voluntad divina, por la cual quiere que existan las cosas. En la segunda explica la armonía existente entre la eficacia de la gracia, la presciencia divina y el libre albedrío: esta es la parte fundamental del tratado. En la tercera explica en qué sentido se puede sostener que la voluntad divina se realiza siempre. La cuarta concilia la libertad con la providencia divina. Y en la quinta concuerda el libre albedrío con la predestinación y la reprobación. La obra está escrita con método escolástico. El estilo es oscuro y reiterativo, buscando con las repeticiones aclarar sus puntos de vista. Por eso, el lector fácilmente se puede confundir acerca de las ideas de Molina.
En el sistema molinista resulta capital la noción de ciencia media: la ciencia que Dios tiene de las acciones libres que una criatura ejecutaría si se hallase en determinadas circunstancias. Es ciencia media, porque se halla entre el conocimiento que Dios tiene de lo puramente posible y el conocimiento que tiene de lo real.
También es fundamental la noción de concurso simultáneo: la causa primera y la causa segunda libre influyen a la vez sobre la misma determinación del acto como dos causas conjugadas y no subordinadas entre sí.
Finalmente, Molina concede un especial relieve a la voluntad humana: es cierto que la libertad humana por sí misma, es decir, sin la gracia santificante, no puede por mucho tiempo observar la ley natural sin pecar, al menos venialmente; y que sin la gracia no se puede merecer; pero, la «gracia preveniente» sólo se convierte en «gracia cooperante» si coopera el libre albedrío. Tal gracia preveniente no es, propiamente hablando, el puro concurso general con el que Dios coopera a la acción de las causas segundas, sino el concurso divino a los actos sobrenaturales, pues también en los actos sobrenaturales hay un simultáneo. Por ello, la misma gracia es preveniente y suficiente, en cuanto que hace a la voluntad capaz de obrar en el orden sobrenatural («in actu primo»), y es cooperante y eficaz, en cuanto que con la voluntad realiza el acto sobrenatural («in actu secundo»).
El gran problema del molinismo es precisamente la infalibilidad de la gracia eficaz. En otros términos: cuando Dios ha pre-visto (con su ciencia media) la respuesta positiva de la libertad cooperante con la gracia, ¿tal infalibilidad tiene su origen «ab intrinseco» o «ab extrinseco»? ¿Proviene de la naturaleza íntima de la gracia eficaz, del poder interno que Dios le ha dado para mover las voluntades según los decretos absolutos, o bien es preciso buscar el origen de tal infalibilidad fuera de la gracia, para poner mejor en evidencia el lugar de la libertad humana? ¿Acaso la libertad es la condición necesaria para que la gracia tenga verdaderamente razón de gracia eficaz en orden al fin sobrenatural a que se dirige? En otras palabras: ¿es la libertad una condición sine qua non para que la gracia suficiente sea eficaz? ¿Condiciona el actuar humano la voluntad divina?
* * *
El análisis de Molina se sitúa en el instante en que colaboran, por así decir, la libertad y la gracia. Báñez, en cambio, como se explicará a continuación, prefiere situarse en el momento inmediatamente anterior, cuando la gracia mueve efectivamente la libertad. Báñez no logra ilustrar con claridad cómo la libertad humana, movida por la gracia, sigue siendo verdaderamente libre; Molina, por el contrario, no puede explicar que el actuar divino es absolutamente libre y trascendente con relación al actuar humano.
C) DOMINGO BÁÑEZ
Fue el dominico Báñez (1528-1604) uno de los temperamentos teológicos más notables de su generación90, inmerso desde muy joven, cuando era docente en Alcalá, en las polémicas sobre la libertad y la gracia. Su talante, fuertemente especulativo, bien asentado en una firme base metafísica, le impulsó a la polémica «de auxiliis» como interlocutor principal de la posición molinista. Su prestigio, como catedrático salmantino de prima, contribuyó a la popularización de sus tesis, y poco faltó para que consiguiese la condena pontificia de las posiciones molinistas.
Conviene advertir que la gratología bañeciana se inscribe en la mejor tradición tomista, que desarrolló según las pautas de los dos Soto (Pedro y Domingo) y de Bartolomé de Medina. En todo caso, Báñez es el creador de la teología de la premoción física.
El maestro salmantino parte de la idea de concurso previo y de las nociones metafísicas de causa primera y causa segunda. Aunque las criaturas son propiamente causas, porque son y obran, la causalidad primera o moción creadora de Dios no está en el mismo plano que la causalidad segunda. Dios, en efecto, produce inmediata y actualmente la acción misma de las causas segundas. Ciñéndonos ahora a las causas libres, la causalidad divina que las mueve se denomina concurso previo, noción que parece contradictoria, puesto que concurso indica simultaneidad y, como tal, no puede ser previo. Por ello aclara Báñez que, si bien no podemos explicar plenamente «a priori» cómo el concurso de la primera causa es eficaz y necesario, y además se conforma con la naturaleza contingente y libre de la causa segunda; «a posteriori» nos consta, sin embargo, ser esto muy cierto. Pues, si el concurso de la primera causa no fuera eficaz para determinar todas las causas segundas, ninguna causa segunda obraría su efecto. Porque ninguna causa puede obrar sin ser eficazmente determinada por la causa primera. No obstante, si la primera causa fuese de tal manera eficaz, que no se acomodase a la naturaleza de las causas inferiores, el concurso de la causa primera eliminaría toda libertad y contingencia a las causas segundas. Así, pues, no es igual la causalidad divina sobre una causa segunda libre que sobre una causa segunda no libre.
Sabemos, también, que cuando Dios quiere una cosa, necesariamente ella sucede en el tiempo y de la manera que Él quiere. Báñez denomina, a esta determinación previa, premoción o predeterminación física91. Así, pues, la moción divina precede al acto de la criatura libre con prioridad de naturaleza. Es física, pues pre-mueve a la manera de causa eficaz, no final. Es pre-moción, pues no se da sólo con miras al ejercicio, sino también con vistas a la especificación del acto, ya que si no, la bondad misma del acto (producto de la especificación) no vendría de Dios, sino del hombre. Supuesta la premoción física, el obrar de la criatura no puede frustrarse. Ahora bien, y aquí subyace precisamente el problema de este modelo teológico: ¿puede decirse que la causa segunda es verdaderamente libre, cuando el influjo de la causa primera no se puede malograr nunca? ¿Cómo conciliar el decreto de premoción física con la libertad humana?
Para resolver la paradoja, Báñez apeló a la noción de ciencia de simple inteligencia. Dios conoce «ab æterno», con ciencia de simple inteligencia, todos los posibles, es decir, los futuros contingentes que dependen de la libre voluntad humana, viéndolos en el acto de la voluntad divina que «decreta» que la naturaleza racional ejecute tal acto, y le da la premoción física para que realice el acto con-sabido. En otros términos: en ese decreto de su soberana voluntad y por medio de él, Dios conoce de modo cierto e infalible la realidad futura del acto contingente y libre del ser racional; y por el decreto de pre-mover físicamente Dios no sólo conoce los futuros condicionales libres, sino que los mueve. De esta forma, la premoción física lleva en sí la necesidad metafísica de que la criatura racional obre según el impulso de tal moción y asegura la indefectibilidad del cumplimiento de los decretos divinos.
Pero, si por predeterminación física el acto está ya determinado «ad unum» antes de que el sujeto se determine a sí mismo, parece que no habría determinación propia y que, por ende, tampoco libertad. Dios, sin embargo, puede determinar a las criaturas libres para que obren libremente, como también a las no libres, para que obren necesariamente. Dios, pues, obra en todo conforme a la naturaleza que ha dado a las cosas: a las necesarias da el obrar necesariamente, y a las libres, el obrar con libertad.
La voluntad es indiferente en sí misma a obrar o no obrar. Por la premoción física es predeterminada por Dios. De lo contrario, una voluntad indiferente, es decir, con libertad de indiferencia, que se predeterminase a sí misma, sería ella su propio primer motor, lo cual no es posible.
A la predeterminación y premoción física en el orden natural corresponde, en el orden sobrenatural, la gracia eficaz. Báñez distingue entre gracias suficientes y gracias eficaces. Las primeras dan a la voluntad la facultad de obrar sobrenaturalmente, pero nunca pasan a la acción real. La gracia suficiente se denomina eficaz, cuando de hecho da a la voluntad la capacidad real de obrar. La gracia suficiente, considerada formalmente como tal, será una gracia preveniente y excitante y no una gracia adyuvante y cooperante. El consentimiento, es decir, la utilización de la gracia santificante depende de la gracia eficaz. Sin la gracia suficiente nadie puede salvarse. Pero para que tal hombre se salve se necesita de un último impulso, además de la gracia suficiente, que es la predeterminación física de la voluntad al acto deliberado. Esa nueva ayuda es una entidad física transitoria, para que quiera consentir a la gracia suficiente: esto es lo que Báñez denominó gracia eficaz. La gracia suficiente da el simple «posse» (la capacidad) o sea el «posse agere» (el poder actuar); la gracia eficaz da el «ipsum agere» (el mismo actuar) y es «ab intrinseco».
La explicación de Báñez ilustra metafísicamente cómo se coordinan la gracia y la libertad humana, pero no explica esa coordinación. Y no la explica, porque se trata de un misterio. De todas formas, y como ha recordado José Ángel García Cuadrado (vid. Bibliografía), el tema no ha perdido actualidad: no en el campo teológico, donde ha decaído, sino en el ámbito de la filosofía: «Resulta difícil no percibir latente [en Báñez] el problema de los planteamientos filosóficos de la modernidad (Spinoza, Leibniz, Hegel, etc.), como ya puso de relieve Jacques Maritain [en Humanisme intégral]. Además, la cuestión teológica debatida afecta el problema lógico de los futuros contingentes, que ha dado lugar a una amplia literatura filosófica, donde la controversia de auxiliis ocupa un puesto central».
10. FRANCISCO SUÁREZ
A) NACIMIENTO E ITINERARIO INTELECTUAL
Francisco Suárez (1548-1617) constituye el momento estelar de la teología jesuítica de la segunda generación y tuvo también un protagonismo destacado en la polémica «de auxiliis»92. Para no extenderme demasiado, sólo trataré aquí la solución suareciana a la cuestión de los auxilios, que fue adoptada corporativamente por la Compañía de Jesús a finales del siglo XVI, y me referiré a algunos aspectos originales de su amplia síntesis teológica.
Nació en Granada en 1548. Ingresó en Salamanca en la Compañía de Jesús, en 1564. Después de enseñar teología en Segovia, Ávila y Valladolid, pasó al Colegio Romano, por breve tiempo (1580-1585), para regresar a España, donde dictó sus lecciones en Alcalá de Henares, entre 1585 y 1592. Regresó a Salamanca en 1593. Finalmente se estableció en Coimbra en 1597, hasta su jubilación en 1615. Falleció en Lisboa en 1617.
Fue sobre todo teólogo, aunque su obra filosófica tuvo una considerable repercusión. Sus Disputationes Metaphysicæ, publicadas en 1597, constituyen una de las primeras sistematizaciones de la ciencia metafísica «ad usum scholarium accomodatæ»93. Fueron libro de texto en los colegios de la Compañía hasta la supresión de ésta, en 1773. Antes de Suárez, las clases de filosofía se ofrecían al hilo de los doce libros de la Metafísica aristotélica, que ni contienen todos los temas metafísicos, ni los exponen ordenadamente. Suárez ordenó las cincuenta y cuatro disputationes en tres grandes partes: el ser o ente en general (respecto a la verdad, la unidad y el bien); el ser en cuanto causa (las cuatro causas clásicas, pero con la aparición, en el seno de la causa eficiente, del modo necesario y del modo libre de acción); y el ser en sus divisiones más universales (infinito y finito, substancia y accidentes, etc.).
Suárez comienza su exposición preguntándose qué es «ente» (ens), puesto que el ente en cuanto ente constituye el objeto de la metafísica. Y su respuesta es: «el ente, o es lo mismo que lo existente, o se toma en el sentido de la aptitud para existir»94. Luego, el ente es eo ipso un existente. Y, por lo mismo, un ente es distinto de otro ente. En consecuencia, en el ente no cabe distinguir dos coprincipios realmente distintos, de modo que por uno sea tal cosa, y por el otro sea existente. ¡El ente existe, y punto! Y por el hecho de existir, es un ente, es decir, es uno.
Es fácil de advertir que su punto de partida lo aleja de la síntesis aquiniana y lo aproxima a las posiciones de Duns Escoto, lo cual se revela con mayor claridad todavía si rastreamos otras afirmaciones suaristas. En todo caso, la metafísica suarista se transforma en una «ontología», en el sentido terminológico estricto, no, por supuesto, en el sentido heideggeriano del término, al que nos ha acostumbrado la filosofía del siglo XX. Así, pues, es un lugar común de la manualística que la ontología suarista influyó en Christian Wolff (1679-1754), Arthur Schopenhauer (1788-1860) y, quizá también, en Martin Heidegger (1889-1976).
Víctor Sanz (vid. Bibliografía) ha estudiado con atención la génesis de las Disputationes Metaphysicae, basándose en el preámbulo, que Suárez antepone a toda la obra, y en el breve proemio, que da paso a la primera disputación. El jesuita señala, ante todo, que no se puede ser buen teólogo, sin haber sentado previamente los sólidos fundamentos de la metafísica; y que, por ello, ha decidido interrumpir la redacción de su comentario a la tercera parte de la Summa theologiæ de santo Tomás, para exponer y ordenar los principios metafísicos que considera necesarios para el quehacer teológico. Considera, en consecuencia, que la metafísica es un paso previo para la mejor comprensión de la teología sobrenatural. En este marco, Suárez lamenta que los «teólogos escolásticos», al ocuparse de Dios, mezclen la teología natural y la sobrenatural.
Es importante, además, que considere necesario elaborar una teología natural como complemento de la metafísica, de lo cual habla en el proemio al Tractatus de divina substantia euiusque attributis95. En definitiva, tres son las ciencias que se exigen mutuamente: filosofía primera o metafísica, teología natural y teología sobrenatural. De las tres, la metafísica y la teología natural (que se identifican en algún sentido, pues la segunda amplía los contenidos de la primera) constituyen como la bisagra entre la filosofía natural o «física» y la teología sobrenatural. «De esta manera -comenta Víctor Sanz- la teología natural, como complemento de la metafísica, adquiere un estatuto autónomo y diferenciado».
He aquí una opción gnoseológica que se asemeja mucho a la que también había adoptado Juan Duns Escoto (Saranyana, vid. Bibliografía). El fraile franciscano, en efecto, había establecido la siguiente secuencia epistemológica: «física», ontología, teología sobrenatural y ciencia beata. El minorita transformó la metafísica en una ontología, pues afirmó que la noción de ente sin determinación alguna (una noción comunísima, absolutamente indeterminada y unívoca a todos los entes) es el objeto de la metafísica; y consideró que la teología natural constituye en una parte de esa metafísica transformada en ontología, pues Dios también es ente, o no es nada… La teología natural será, en tal contexto, la ciencia que estudia el ens infinitum seu increatum. Como ha escrito Antonio Millán-Puelles (vid. Bibliografía), «la pregunta ontológica de Escoto no se refiere al ente sin restricción de ningún tipo [como es el caso de Heidegger], sino que se refiere, sin restricción de ningún tipo, al ente (justo y sólo en cuanto ente) [o sea a todo lo que es ente]. Y claro está que tampoco esta pregunta se refiere al ente restringido y limitado, sino sólo a lo que es común a éste y a lo Absoluto, a saber: la entidad, ni más ni menos que como entidad».
Los presupuestos que se acaban de exponer tan someramente aflorarán, aquí y allá, en la exposición de las principales tesis suaristas.
B) EXISTENCIA DE DIOS Y ATRIBUTOS DIVINOS
La existencia de Dios sólo se puede demostrar por vías metafísicas; las vías cosmológicas, o sea, las cinco vías tomistas, son insuficientes. Presupuesta la existencia, percibida experimentalmente, de algunos seres en el universo, el criterio principal de la prueba es el principio metafísico: «omne quod fit ab alio fit» (todo lo que es hecho, lo es por otro); no, en cambio, el principio: «omne quod movetur ab alio movetur» (todo lo que se mueve es movido por otro), porque este último principio pertenece propiamente al orden físico. En definitiva: siendo Dios absolutamente inmaterial, no es alcanzable desde la experiencia del movimiento. Dios, pues, no entra en la experiencia mía cotidiana a partir de la intuición sensible. Suárez depende de Duns Escoto en este punto, bien directamente, bien a través de fuentes secundarias. En algún sentido, y quizá a través de Christian Wolff (1679-1774), pudo influir en Immanuel Kant.
En tal contexto «ontológico», la argumentación para demostrar con evidencia la existencia de Dios a posteriori debe seguir los siguientes pasos: 1º) existe un ser increado que es ser necesario; 2º) el ser necesario es simplicísimo y uno; 3º) el ser increado necesario es sumamente perfecto.
Suárez distinguió tres tipos de atributos divinos: los constituyentes de la esencia divina (necesidad, aseidad, infinitud, simplicidad, etc.); los atributos percibidos a través de las criaturas, es decir, negativos quoad nos (in-menso, in-mutable, in-visible, in-comprehensible, etc.), que se predican de Dios al negarle las imperfecciones de las criaturas (mensurabilidad, mutabilidad, visibilidad, comprehensibilidad); y los atributos tomados análogamente de las criaturas (vida, ciencia, voluntad, omnipotencia, etc.), que se predican de Dios elevando a la plenitud las perfecciones que se descubren en la naturaleza.
Junto a estas tres clases de atributos Suárez consideró otro muy particular: el atributo de «concurso», que se inscribe en el contexto de la simultaneidad (no tanto, pues, de la moción). Por ello, este «concurso» no se ha de confundir con el «concurso previo», de Domingo Báñez, ni se ha de identificar por completo con el «concurso simultáneo», de Luis de Molina.