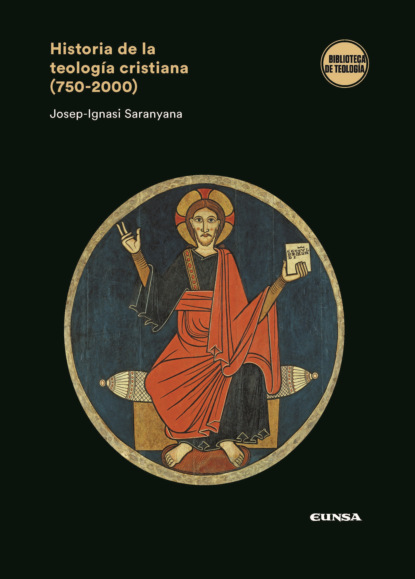- -
- 100%
- +
C) EL «CONGRUISMO»
El atributo de «concurso» se halla en la base de la doctrina suarista sobre el «congruismo», que fue la solución aportada por el teólogo granadino a la polémica «de auxiliis». La gracia, dice, es eficaz ab extrinseco, por el consentimiento dado a la gracia ofrecida, a condición de que esa gracia sea congrua96. Recogiendo, pues, la distinción entre gracia suficiente y gracia eficaz (que venía de Luis de Molina y que también había empleado Domingo Báñez, si bien en sentido diferente), señala Suárez que la eficacia lo es sólo extrínsecamente, porque depende del acto humano, en el cual no interviene intrínsecamente la gracia. Por ello, habrá que poner de acuerdo, de antemano, el acto libre de la voluntad con la gracia, y esto es lo que Suárez llama congruismo o congruencia: la gracia eficaz se coordina con la libertad de la persona, a condición de que sea «congrua». Parece, a primera vista, que hay circularidad en el argumento de Suárez, o sea, petición de principio (hay congruencia cuando la gracia es congrua); pero, no se olvide que no pretende una demostración estricta, sino sólo una aclaración. La conjugación de la gracia con la libertad humana constituye un misterio en sentido propio.
En cualquier caso, Suárez defendió la libertad humana hasta tal extremo, que no se alcanza a comprender cómo pueda ser meritorio el acto humano hecho en gracia de Dios, si la gracia de Dios alcanza al acto humano por coordinación previa, y se mantiene siempre extrínseca al acto libre, aunque perfectamente coordinada con él. En tal contexto, la predestinación se interpretará según la conocida formulación «post prævisa merita»: Dios crea la gracia después de conocer lo que ha pre-visto que habré de hacer… si me concede la gracia «congrua».
D) LA GRACIA Y LOS SACRAMENTOS
Por último, y acerca de la causalidad sacramental, Suárez entendió que los sacramentos actúan físicamente; pero, conforme a sus tesis congruistas, afirmó que el signo sacramental no produce inmediatamente la gracia, sino que excita la potencia obediencial que hace al fiel merecedor de la gracia eficaz.
E) LA MODALIDAD SUBSTANCIAL
Dejemos ya la gratología suarista y vayamos a otros tratados teológicos. La doctrina suarista acerca de la modalidad tuvo importantes consecuencias en su trinitología, cristología y en el tratado acerca de la Eucaristía.
Según Suárez, las Personas divinas son subsistencias relativas; no son subsistentes relativos. Entre la subsistencia y el subsistente aparece la modalidad substancial, un neologismo introducido por Suárez, que significa una distinción que no siendo en sí ni de razón ni real, supone de hecho una cierta distinción captada por el intelecto en la cosa (se parece, pues, la distinción formal escotista). Por ser puras subsistencias, las Personas divinas no son subsistentes (no son tres res o tres cosas o tres supuestos). En ningún caso Suárez incurre en cuaternarismo (tres subsistentes y una subsistencia común)97.
Ahora bien, tales subsistencias relativas son perfecciones de la substancia absoluta divina. Y, por ser perfecciones de la esencia divina, no se distinguen realmente de ella, pues, según Suárez, los accidentes no se distinguen realmente de la substancia, sino sólo con una distinción modal, es decir, según nuestro modo de decir o ver las cosas, pero con base a la realidad. Con ello se salvaría el dogma católico. Tales perfecciones, aunque son propias de cada Persona divina, no implican tampoco desigualdad esencial entre las Personas, pues están contenidas equivalentemente en las perfecciones de las otras Personas98. Ahora bien, ¿cómo explicar entonces las dos procesiones intratrinitarias, porque no se puede decir que la esencia divina engendra la esencia divina, o la espira?
La cristología suarista tiene también connotaciones originales. Según el Doctor Eximio, la naturaleza humana no es persona humana, porque le falta el modo substancial que la constituiría en persona humana. Al faltar a la humanidad la modalidad que la personificaría humanamente, subsiste solamente como naturaleza humana unida hipostáticamente a la segunda Persona de la Trinidad.
F) LA EUCARISTÍA
Más problemática resulta, todavía, la explicación suarista acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en un contexto en el cual la noción de substancia estaba cediendo protagonismo a la noción de cantidad (en un marco filosófico en el cual no se distinguía realmente entre substancia y accidentes, según se ha dicho). Además, incluso la misma cantidad resultaba problemática, desde el punto de vista metafísico, porque tendía a confundirse con la mera extensión física, frente a la metafísica aristotélica, que había señalado que la extensión es sólo efecto de la cantidad, pero no la cantidad misma. Para la nueva física, que amanecía con tanto vigor en los años de Suárez (no olvidemos que fue contemporáneo, en buena medida de Galileo Galilei), las cosas eran pura extensión y movimiento. En tal contexto doctrinal, la transubstanciación podía ser malinterpretada como si designase una presencia local extensiva…, como si Cristo estuviese en un lugar, «rodeado» de las especies sacramentales, envuelto en ellas, quizá al modo de la «consubstanciación» luterana.
Puede que en el marco de las nuevas ciencias en que se desenvolvió, Suárez pretendiese ofrecer una explicación más comprensible a sus coetáneos. Quizá por ello se propuso explicar que la presencia eucarística no era por conversión de las especies, sino más bien por «reproducción» del cuerpo de Cristo y de su sangre, en virtud de las palabras sacramentales, evitando apelar la noción de transustanciación. Sin embargo, la caída de rigor metafísico, con la nueva explicación, fue extraordinario. Prescindir de la transubstanciación retrotraía la teología eucarística a las polémicas del período carolingio99.
G) LOS ESTADOS DE PERFECCIÓN
Finalmente, sólo reseñar que la doctrina suarista acerca de los estados de perfección tuvo una influencia considerable. Para Suárez hay dos situaciones de «estado de perfección»: la de los monjes y frailes mendicantes, es decir, los religiosos («status perfectionis acquirendæ»), que han de adquirir la perfección; y la de los obispos («status perfectionis acquisitæ»), de la cual participan de alguna forma los presbíteros. (No se olvide que la Compañía de Jesús había surgido como una asociación de clérigos, es decir, de sacerdotes seculares, vinculados de alguna manera a la persona de san Ignacio de Loyola).
En la doctrina de santo Tomás, los sacerdotes diocesanos o seculares tenían que justificar que andaban por el camino de la perfección, que era propio sólo de los religiosos (en el contexto de la polémica de Aquino con Guillermo del Santo Amor y los maestros seculares parisinos). Ahora, en cambio, habrán de ser los religiosos quienes justifiquen que buscan alcanzar la perfección, que sólo es propia de la condición episcopal.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.