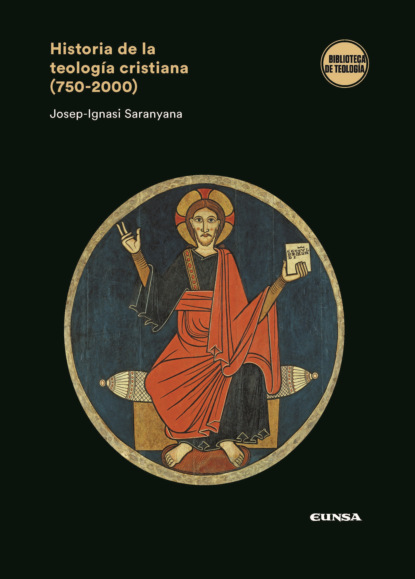- -
- 100%
- +
El número de la edición de un libro se cita con superíndice delante de la fecha de edición. Por ejemplo: Barcelona 51995 (es la quinta edición publicada en Barcelona, en 1995).
Las palabras «san», «papa», «rey», «emperador», «profesor», etc., van siempre en minúscula, cuando anteceden al nombre o indican de un modo genérico el oficio. Alguna vez van con mayúscula si sustituyen al nombre propio. Por ejemplo: «Carlos V mandó llamar a Lutero»: «El Emperador mandó llamar a Lutero».
Las referencias a la Sagrada Escritura se citan: primero la abreviatura habitual del libro, a la que sigue el capítulo, que se separa por dos puntos del versículo. Ejemplo: Apoc. 15:12-13.
A pie de página sólo se refieren las obras del autor estudiado. La bibliografía secundaria se anota brevemente en el cuerpo del texto, remitiendo a la selección bibliográfica que figura al final de cada capítulo.
Las referencias internas se hacen indicando el capítulo y el epígrafe. En alguna ocasión, sólo cuando reviste especial importancia, la remisión cita una página determinada del libro y una nota a pie de página (nt).
Bibliografía (selección)
A) OBRAS DE CARÁCTER GENERAL
ABELLÁN, José Luis, Historia crítica del pensamiento español, Espasa-Calpe, Madrid 1979-1991, 5 tomos, el último en tres volúmenes.
ALLEVI, Luigi, Disegno di storia della teologia, Società Editrice Internazionale, Torino 1939.
BELDA PLANS, Juan, Historia de la teología, Eds. Palabra, Madrid 2010.
BERNARDINO, Angelo di - STUDER, Basil - D’ONOFRIO, Giulio et al., Storia della teologia, Piemme, Casale Monferrato 1993-1996, 5 vols.
BRIGGS, Charles Augustus, History of the Study of Theology, Duckworth, London 1916.
BUCCI, Onorato - PIATTI, Pierantonio (eds.), Storia dei concili ecumenici. Attori, canoni, eredità, Città Nuova, Roma 2014.
BUZZI, Franco, Breve storia del pensiero protestante. Da Lutero a Pannenberg, Ancora, Milano 2007.
CASTANYÉ SUBIRANA, Josep, Història de la teologia protestant alemanya, Facultat de Teologia de Catalunya («Coŀlectània Sant Pacià», 102), Barcelona 2013.
CAYRÉ, Fulbert, Patrologie et histoire de la théologie, Desclée, Paris-Tournai-Roma, 1944-1945, 3 vols.
CONGAR, Yves-Marie, «II. La théologie. Étude historique», en Dictionnaire de théologie catholique, XV/I (1946) cols. 346-447; y después una versión más resumida en: ID., La foi et la théologie, Desclée, Tournai 1962, III partie.
DAL COVOLO, Enrico - OCHIPINTI, Giuseppe - FISICHELLA, Rino (eds.), Storia della teologia, Ed. Dehoniane, Roma-Bologna 1995-1996, 3 vols.
GIBELLINI, Rosino, La teologia del XX secolo, Editrice Queriniana, Brescia 21993 (hay traducción española en Editorial Sal Terrae, Santander 1998).
GRABMANN, Martin, Historia de la teología católica desde fines de la era patrística hasta nuestros días, basada en el compendio de M. J. Scheeben, versión esp. de David Gutiérrez, Espasa Calpe, Madrid 1940.
HÄGGLUND, Bengt, History of Theology, trad. inglesa, Concordia Publishing House, Saint Louis 2007.
ILLANES, José Luis - SARANYANA, Josep-Ignasi, Historia de la teología, BAC, Madrid 32012 (2ª reimpr.).
JEDIN, Hubert, Breve historia de los concilios, trad. esp., Herder, Barcelona 31963.
MCGRATH, Alister E., Historical theology. An introduction to the history of Christian thought, Blackwell Publishers, Oxford 1998.
MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles, BAC, Madrid 1956 y 21967, 2 vols.
MONDIN, Battista, Storia della teologia, Ed. Studio Domenicano, Bologna 1996-1997, 4 vols.
NICHOLS, Aidan, The shape of catholic theology. An introduction to its sources, principles, and history, T&T Clark, Edinburgh 1991.
OSCULATI, Roberto, Storia della teologia cristiana nel suo svilupo storico, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1996-1997, 2 vols.
PELIKAN, Jaroslav, The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine, The University of Chicago, Chicago 1971-1989, 5 vols.
RONDET, Henri, Historia de los dogmas, trad. esp., Herder, Barcelona 1972.
SARANYANA, Josep-Ignasi (dir.) - ALEJOS GRAU, Carmen-José (coord.), Teología en América Latina, Iberoamericana - Vervuert, Madrid - Frankfurt 1999-2008, 3 tomos en 4 vols.
SARANYANA, Josep-Ignasi, Breve historia de la teología en América Latina, BAC, Madrid 22018.
SCHEEBEN, Matthias Joseph, Handbuch der Katholischen Dogmatik, I, en: ID., Gesammelte Schriften, Herder, Freiburg 1959, III, §§ 56-60 (nn. 1027-1120), pp. 447-490.
SESÉ, Javier, Historia de la espiritualidad, EUNSA, Pamplona 22008.
TORRELL, Jean-Pierre, La théologie catholique, Presses Universitaires de France, Paris 1994.
VILANOVA, Evangelista, Història de la teologia cristiana, Facultat de Teologia de Catalunya - Herder, Barcelona 1984-1989, 3 vols., con la colaboración de Lluís Duch i Josep Hereu i Bohigas. Segunda edición, revisada y ampliada, Barcelona 1999-2001.
WERNER, Karl, Geschichte der katholischen Theologie. Seit dem Trienter Konzil bis zur Gegenwart, J. G. Cotta’schen Buchhandlung, München 1866.
B) DICCIONARIOS DE CARÁCTER MANUAL
ARDURA, Bernard (ed.), Lessico di Storia della Chiesa, Lateran University Press, Roma 2020.
BOSCH NAVARRO, Juan (ed.), Diccionario de Teólogos/as Contemporáneos, Monte Carmelo Burgos 2004.
BUCHWALD, Wolfgang - HOHLWEG, Armin - PRINZ, Otto, Dictionnaire des auteurs grecs et latins de l’antiquité et du Moyen Age, traduit et mis à jour par Jean Denis Berger et Jacques Bille, préface par Jacques Fontaine, Brepols, Turnhout 1991.
CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS DE GALLARATE, Diccionario de Filósofos, Ediciones Rioduero, Madrid 1986.
FERRATER MORA, José, Diccionario de Filosofía, edición actualizada por Josep-Maria Terricabras, Ariel Referencia, Barcelona 1994, 4 vols.
GONZÁLEZ, Ángel Luis (ed.), Diccionario de Filosofía, EUNSA, Pamplona 2010.
IZQUIERDO, César - AROCENA, Félix María - BURGGRAF, Jutta (eds.), Diccionario de Teología, EUNSA, Pamplona 32014.
KELLY, Joseph F., Dictionnaire di christianisme ancien, traduit par Jean Denis Berger, Brepols, Turnhout 1994.
MONDIN, Battista, Dizionario dei teologi, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1992.
NELSON, Wilton M. (ed.), Diccionario de Historia de la Iglesia, trad. española, Editorial Caribe, Miami 1989.
PAREDES, Javier (dir.), Diccionario de los Papas y Concilios, Ariel Referencia, Barcelona 1998.
CAPÍTULO 1
La Teología en el período carolingio
1. QUÉ SE ENTIENDE POR «TEOLOGÍA MONÁSTICA»
La expresión «teología monástica» comenzó a usarse después de la segunda guerra mundial para calificar la teología que en el occidente latino desarrollaron los monjes, desde el renacimiento carolingio hasta finales del siglo XII. Al comienzo fue practicada principalmente en cenobios benedictinos. Ya en el siglo XII fue, además, la teología de los canónigos regulares, sobre todo de la Abadía de San Víctor, fuera de París y al sur, pero pegada a la muralla denominada de Felipe-Augusto y muy cerca del Sena, y fue también la teología de algunos monjes cistercienses.
¿Qué se pretende designar con el citado sintagma? ¿Acaso una teología que tuvo una especificidad propia? «Creo que sólo se puede hablar de teología monástica en el sentido de que estuvo hecha por monjes, en una época de transición entre la patrística y la escolástica», ha escrito Evangelista Vilanova (vid. Bibliografía). Fue, pues, el lógico desarrollo de la teología patrística. Echó mano de un utillaje técnico de carácter neoplatónico y se concentró sobre todo en el comentario de la Sagrada Escritura (no tanto literal, cuanto alegórico), siguiendo las pautas marcadas por los grandes autores del período anterior1.
La herramienta filosófica de la teología monástica fue una abigarrada síntesis cultural en la que entraron elementos tomados de Platón, del neoplatonismo, de las escuelas estoicas y de los primeros pasos especulativos de los cristianos.
De Platón y del platonismo medio tomó el binario psicológico cuerpo-alma o la tricotomía cuerpo-alma-espíritu; algún desapego hacia el cuerpo físico y el mundo material; el paralelismo preestablecido entre pensar y realidad, que a veces abocó a cierto ocasionalismo gnoseológico; la prioridad del bien sobre el ser y de la voluntad sobre el entender.
Del estoicismo, la noción de virtud y, en parte, la negativa actitud ante las pasiones (los movimientos violentos de la sensibilidad o emociones), consideradas malas, frente al ideal de ataraxia o estado de ánimo totalmente calmo.
Del neoplatonismo, la doctrina de la emanación (más o menos purificada de contaminaciones pan-enteístas) y la consideración de los predicables (sobre todo los géneros y las especies) en términos hiperrealistas, o sea, tomados como subsistentes incorpóreos separados del mundo sensible.
Del cristianismo patrístico, como es obvio, fue asumido casi todo, en la medida en que los medievales tuvieron las fuentes a su alcance.
En principio, y centrándonos en la patrística, la teología monástica no tuvo problemas con las fuentes latinas, aunque unas fueron preferidas a otras, por su calidad o por la facilidad de consulta. Las fuentes patrísticas orientales, sin embargo, tropezaron con la barrera del idioma, pues escasearon las traducciones del griego y del siríaco al latín. Aquí es preciso reconocer el influjo del Dionisio Pseudo-Areopagita, autor entonces identificado con el ateniense que se convirtió al oír la predicación de san Pablo (cfr. Act. 17:34) y que ha resultado ser, después de largas investigaciones histórico-críticas, un cristiano del siglo VI, de orientación monofisita, quizá Pedro Fullo († ca. 488), discípulo del neoplatónico Proclo. De ese «corpus dionisiano» se tomó sobre todo la idea de que el bien se difunde por sí mismo y la jerarquización de los seres, principalmente las jerarquías angélicas. Sin embargo, fue san Agustín, con mucho, el autor más influyente. De él la teología monástica asumió su doctrina de la gracia y de la libertad, la explicación del pecado original y su transmisión, vía naturaleza, que se ligó a la libido que acompaña el acto matrimonial2; asimismo también se tomó de san Agustín la doctrina del hilemorfismo universal (todo cuanto existe, aparte la esencia divina, es potencia y acto y, por consiguiente, materia y forma); también la doctrina de los sacramentos in genere, o sea, la definición de sacramento como signo que se compone de palabras y gestos o cosas; y muchos otros temas, que encontraremos a lo largo de los próximos capítulos de esta exposición, hasta bien entrado el Renacimiento (Martín Lutero fue todavía un agustiniano convencido). El agustinismo fue el gran piélago doctrinal en el que bebieron todos los teólogos del medievo, con interpretaciones a veces dispares e incluso contradictorias entre sí.
El esplendor de la teología monástica tuvo dos momentos de gloria: durante el renacimiento carolingio, y desde la segunda mitad del siglo XI a finales del XII.
2. EL RENACIMIENTO CAROLINGIO
La teología medieval comenzó su andadura al agotarse el ciclo patrístico, coincidiendo con el cambio dinástico en el reino franco, que pasó de los merovingios a los carolingios. En efecto: el año 751, Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, se hizo coronar rey, con el consentimiento del romano pontífice, destronando así a Childerico III, último rey merovingio. A la muerte de Pipino el reino se dividió entre sus dos hijos. Carlomán falleció prematuramente, quedando su hermano Carlomagno como único soberano.
Carlomagno (768/771-814), Imperator Augustus desde el año 800, fue el fundador de la Europa medieval, desplazando la vida comercial, política, artística y cultural, que había radicado en el mediterráneo desde tiempos antiguos, a tierras interiores y norteñas, por encima de los Alpes. Ante todo, promovió la expansión territorial de su reino, superando la frontera del Rin, llegando por el noreste hasta el Mar del Norte y el río Elba. Por el este, a la actual Hungría, sometiendo Baviera. Pasó los Pirineos, conquistando una amplia franja al sur de esta cordillera (que se amplió hasta Barcelona, ya en tiempos de su hijo Ludovico Pío), estableciendo así una marca que protegía el Imperio franco de la expansión del Emirato de Córdoba. Por el sureste penetró en la Lombardía y extendió su influencia hasta Roma, convirtiéndose en protector del papado, como ya lo había sido su padre Pipino.
Al mismo tiempo, puso las bases para un importante renacimiento cultural, fruto del mestizaje entre la cultura greco-romana y las mejores tradiciones germanas. Al norte tenía las islas británicas, que no habían sido ocupadas por el Islam, sobre todo Inglaterra, donde se registraba cierto desarrollo cultural en torno a algunos monasterios benedictinos. En los territorios escotos (Irlanda y Escocia) se mantenían, además, los últimos destellos del ciclo cultural promovido por san Patricio y sus discípulos. Al sureste, en Italia, se mantenía el rescoldo del renacimiento ostrogodo, que había cultivado los valores de la cultura clásica grecolatina. Carlomagno invitó a su corte a intelectuales de estas áreas. Su corte no estaba en un lugar determinado, aunque su sede preferida fue la ciudad de Aquisgrán, en la confluencia de los Países Bajos, Bélgica, Alemania y Luxemburgo.
3. PRIMEROS TEÓLOGOS CAROLINGIOS
Entre los colaboradores de Carlomagno destacó Alcuino de York (ca. 730-804), un clérigo llegado de Inglaterra, donde había sido maestro en la escuela catedral de York. Dirigió la escuela palatina introduciendo en ella el estudio del trivium y el quadrivium, según la inspiración de Casiodoro (ca. 477-562/570). Preparó distintos opúsculos teológicos, sobre todo, contra el adopcionismo hispano y contra la iconoclasia, escribió importantes comentarios a la Sagrada Escritura y compuso algunos tratados litúrgicos que sirvieron al emperador para poner en marcha una reforma litúrgica. Se atribuyen a él, con bastante probabilidad, los llamados Libros carolingios, que tuvieron gran protagonismo en la controversia iconoclasta (cfr. PL 100-101). Después de una importante actividad intelectual y organizativa al servicio del emperador, Alcuino se retiró a la abadía de san Martín de Tours, en el 801. Su discípulo más destacado fue Rabano Mauro.
Rabano Mauro (776-856) fue para Alemania, lo que Alcuino había sido para el occidente del Imperio, es decir, inspirador de los estudios religiosos y restaurador de la cultura clerical. Había nacido en Maguncia. Siendo monje benedictino en Tours, fue discípulo de Alcuino. De él aprendió los métodos que después trasladó a Alemania. Más tarde pasó a Fulda, donde fue abad entre el 822 y el 842, en que abdicó para dedicarse a los estudios. En el 847 fue elevado a la sede arzobispal de Maguncia, que ocupó hasta el 856. Entre sus obras literarias (PL 107-112) destacan un importante tratado de carácter enciclopédico titulado De universo, una especie de resumen del saber de su tiempo, según el estilo impuesto por san Isidoro de Sevilla (†636); unos amplísimos comentarios a la Sagrada Escritura, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, entre los que sobresale su exégesis al corpus paulino; y un tratado titulado De institutione clericorum, manual para la formación de los clérigos de la época. Esta obra recoge cuanto debía saber el clérigo, desde los grados de la jerarquía eclesiástica y las principales disposiciones litúrgicas, hasta la doctrina general sobre la Sagrada Escritura, pasando por una somera descripción de las principales herejías, los elementos fundamentales del trivium y el quadrivium, las condiciones de idoneidad para los candidatos a las órdenes sagradas, etc.
4. CONTROVERSIAS TEOLÓGICAS CAROLINGIAS
En el espacio cultural promovido por Carlomagno y desarrollado por Alcuino en Francia y por Rabano Mauro en Alemania, hubo controversias teológicas importantes, desde el año 776 hasta mediados del siglo siguiente. Tales controversias fueron cinco: sobre el culto a las imágenes, sobre el adopcionismo, sobre la predestinación, sobre la presencia real eucarística y sobre el Filioque.
A) LA ICONOCLASIA
La polémica provocada por los iconoclastas (literalmente los «rompedores de imágenes») tuvo dos fases: una oriental o bizantina, que fue la primera, y otra posterior en el mundo latino, o sea, en el área carolingia. Las causas de ambas fueron diferentes. La iconoclasia oriental fue provocada por el influjo judío y musulmán, pues ambas religiones abominan del culto a las imágenes. En occidente, la iconoclasia tuvo carácter reactivo, por la dificultad de traducir algunos términos griegos del II Concilio de Nicea (787) al latín.
La querella oriental por el culto a las imágenes se suele dividir cinco momentos:
El primero de opresión iconoclasta, que duró desde el año 725 al 740. En ese tiempo, y bajo el emperador León III el Isaurio (718-741), se procedió a la destrucción de las imágenes.
En el segundo, el emperador Constantino V (741-775) impuso la iconoclasia en el concilio de Hieria (hoy un barrio de Estambul), celebrado en el año 754. Los grandes campeones de la iconodulía fueron san Germán y san Juan Damasceno. A pesar de la presión del emperador, el pueblo se mantuvo iconofílico y comenzaron las emigraciones al sur de Italia.
La tercera etapa, de restauración católica, va del año 780 al 813. Fue posible por el apoyo de la emperatriz Irene y del patriarca san Tarasio. Durante ella, se celebró el II Concilio de Nicea (VII Concilio Ecuménico), del año 787, que definió la legitimidad del culto a las imágenes3. Este concilio es muy interesante, porque repasa las definiciones cristológicas de los anteriores concilios, desde Éfeso al III de Constantinopla, con especial atención al Concilio Calcedonense; destaca la continuidad del magisterio y de las distintas tradiciones; y, a partir de la verdad de la Encarnación, justifica la licitud de la veneración de las imágenes.
Un cuarto momento, que supuso el retorno a la iconoclasia, discurrió entre el 813 y el 842. Fue inaugurado por el emperador León el Armenio (813-820). El conflicto se prolongó durante treinta años. Los defensores de la iconodulía fueron san Nicéforo y san Teodoro Estudita.
En el quinto momento, la ortodoxia católica triunfó definitivamente en el año 843, con la celebración de un concilio iconofílico en Constantinopla, bajo la protección de la emperatriz Teodora. Se instituyó la «Fiesta de la Ortodoxia», que perdura todavía hoy y se celebra en el primer domingo de Cuaresma.
Pasemos ahora a occidente. Para entender la polémica iconoclasta en el mundo latino, convienen algunas precisiones terminológicas. Las cuatro palabras griegas que expresaban el «culto» eran: latría, que significa adoración; dulía, que significa servicio; timé, que significa honor; y prosquínesis, que significa tanto veneración como adoración. La gran confusión fue provocada por el término prosquínesis. Esta palabra, que literalmente se refiere a la adoración, también puede significar veneración. Por tanto, los griegos podían hablar tanto de una prosquínesis tributada a Dios, o sea, latría en sentido absoluto o simple; como de una prosquínesis tributada a los santos, en tal caso con el sentido de mera veneración.
La polisemia del término prosquínesis provocó un gran malentendido, porque los occidentales no fueron capaces de captar los distintos niveles semánticos del término griego. En occidente, en efecto, el uso terminológico fue más estricto y menos fluctuante. La palabra latría o adoración se reservó exclusivamente para Dios. Para el culto a los santos se empleó la palabra dulía: de hiperdulía, en el caso de María la Madre de Dios, y de simple dulía en el supuesto de los santos.
Cuando el Concilio II de Nicea aprobó el culto a las imágenes, empleó la terminología griega al uso en oriente, y sancionó que los santos y sus imágenes merecían una «adoración de honor» (prosquínesis timetiqué). Esta adoración de honor no era una adoración a la imagen en cuanto tal, sino a la persona representada por la imagen y, en última instancia, al Creador de todas las cosas y Señor del universo.
La doctrina conciliar, que en sí misma era correcta, fue mal comprendida por los occidentales, al traducir los decretos conciliares al latín. Al verter prosquínesis por «adoración», los occidentales se asombraron de que los griegos hablasen de «adorar» las imágenes y reaccionaron contra los decretos de Nicea.
Esta aversión tuvo tres fases:
Primero los latinos compusieron los Libros carolingios, que se atribuyen a Alcuino, aunque redactados bajo el asesoramiento de Teodulfo de Orleans. Datan del año 790. En ellos, por reacción al II de Nicea, se impugna cualquier culto a las imágenes, incluso el culto relativo, y solamente se permite el uso de ellas. Esta sería la iconoclasia de occidente.
El segundo acto de la polémica fue el Concilio de Frankfurt, del año 794, que condenó la «adoración» de las imágenes e incluso condenó el Concilio Ecuménico de Nicea II, creyendo que éste había permitido la estricta adoración de ellas4.
El tercer acto tuvo lugar en el Concilio de París, del año 825, que repitió la doctrina de los Libros carolingios.
No obstante, poco a poco se comprendió en occidente el verdadero alcance de los decretos de Nicea, de modo que, a fines del siglo IX, la polémica había terminado.
De lo que he resumido se deduce que, en occidente, la diatriba tuvo una fuerte connotación semántica. El significado de las palabras era y es fundamental para la correcta intelección de la fe, y la traducción de unos términos técnicos a otras lenguas constituye uno de los asuntos capitales de toda verdadera inculturación dogmática. Con anterioridad, la Iglesia ya había vivido un problema similar, o sea, también lingüístico, en el Concilio de Éfeso (431), en que polemizaron los partidarios de Nestorio con los seguidores de Cirilo. Allí se debatió en torno al significado y la oportunidad para expresar la fe cristológica, de algunos términos como naturaleza (physis), persona (prósopon), subsistencia (hypóstasis), conjunción (synapheia) y unión sin confusión (hènosis asygchytós), hasta llegar al «credo de la unión», que pocos años más tarde adquiriría carácter dogmático en el Concilio de Calcedonia (451).
En oriente, en cambio, el debate iconoclasta tuvo muchas vertientes, como ha resaltado Viciano (vid. Bibliografía). La controversia oriental, que duró casi un siglo y medio, tupo implicaciones teológicas, litúrgicas, antropológicas, filosóficas y artísticas. La más interesante, para nuestro propósito, es la de carácter teológico. Según Viciano Vives, la controversia iconoclasta significó la superación del monofisismo. El triunfo de la iconodulía supuso, en algún sentido, la confirmación de la tradición duofisita, sancionada solemnemente por los concilios ecuménicos de Calcedonia (451), Constantinopla II (553) y Constantinopla III (681). En efecto, si se niega la verdadera naturaleza humana de Cristo, las realidades materiales, como lo son las imágenes, resultan «por lo menos innecesarias, sino perjudiciales para el proceso de salvación, que debería ser sólo espiritual (según la iconoclasia). En cambio, si se reconoce la realidad de la naturaleza humana de Jesucristo y la unión de ésta en la persona divina del Hijo de Dios, entonces las imágenes sagradas ayudan y motivan al creyente a ascender desde la humanidad de Cristo [representada en la imagen] a su divinidad, hasta llegar a Dios Padre en el Espíritu (sería la posición iconofílica)».