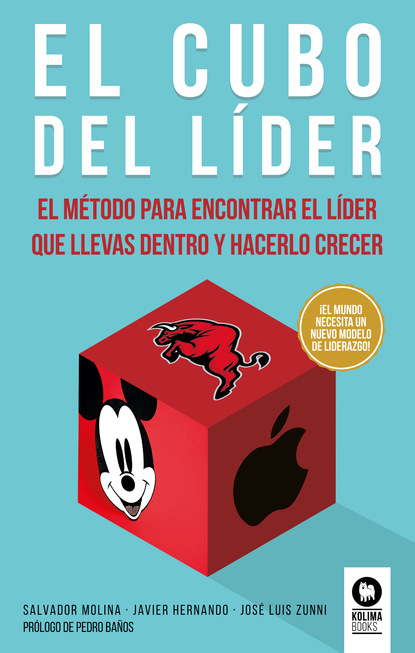El manuscrito Ochtagán
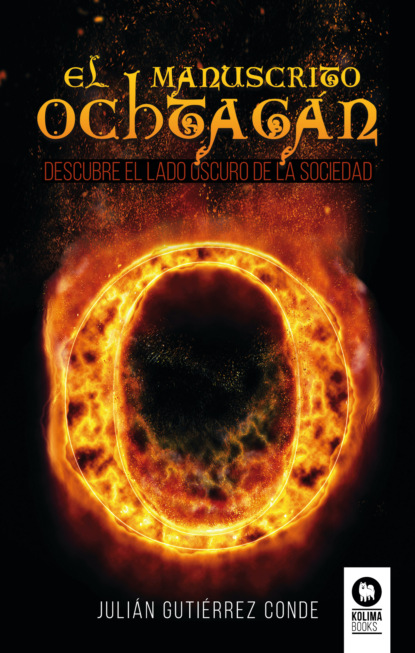
- -
- 100%
- +
De ese modo es como logra la implicación de todos y a la vez satisface sus deseos, que son los de extraer la máxima productividad de la leche, la lana y la carne con la menor pérdida de tiempo y los menores costes.
Es por esa filosofía de vida por lo que los caoirigh se entregan uno tras otro y en fila india a ser esquilados sin rechistar. Se encomiendan felices a la fiesta del esquile a pesar de tener que sufrir el a veces doloroso rapado. Y también a pesar de que luego tengan que experimentar un frío atroz que les hace sentirse ateridos. ¿Pero, qué es un simple sacrificio comparado con todo el bienestar que se recibe?
Cuando, temblorosas, sus crías les preguntan por qué se dejan someter a semejante tortura, la respuesta es clara y contundente: «Es nuestra misión en la vida. Tenemos que cumplirla y estar agradecidos a quienes nos ofrecen tanta paz y confort. Un poco de frío durante unos días y la renuncia temporal a una imagen gallarda es una compensación mínima». En esos momentos, es el orgullo del ser quien se manifiesta.
De pronto, las sombras de la noche se iluminaron violentamente haciendo que las caras de los caoirigh brillaran como apariciones surgidas de entre fuegos fatuos. Y por si eso era poco, a continuación un restallido sonoro, seco y rotundo retumbó como un latigazo y atronó rebotando entre las rocosas montañas. La manada se apretó automáticamente buscando protección y el aterrorizado corderillo de repente comprendió los consejos que su madre le había dado. Entonces reconoció que la suya era una especie superior y sintió pánico solo con pensar en las cabras montesas que vivían en aquellas rocas atacadas con fiereza por la naturaleza. Así aprendió a valorar el hecho de ser miembro de aquella acogedora y pacífica comunidad.
Desde las sombras, el amo no se deja ver. Permanece en el anonimato promoviendo el sentido de la responsabilidad, la conciencia y el liderazgo en cadena. De ese modo consigue que todo siga en paz, mientras él se enriquece y mantiene su dominio. Ese es su propósito.
El auténticamente poderoso, desde su placentero lugar debe controlarlo todo, a ser posible sin la menor estridencia. Pero no dejará de recurrir a tomar las medidas que sean necesarias; o mejor dicho, hará que sean sus representantes quienes las adopten para él continuar en la posición más discreta posible asegurándose de que el orden siga estable.
Hay mucho que aprender de esta historia del caoirigh. Demuestra cómo uno consigue lo que desea haciendo que sus colaboradores realicen lo que, siendo preciso, él no hará. Él es el propietario de una moneda con sus dos caras y no dudará en usar uno u otro lado según le convenga.
La calma es estable en el sistema, salvo cuando surge una disputa entre dos amos y su ambición choca. Entonces la sosegada vida puede convertirse en una terrible pesadilla. Porque si los amos hacen acto de presencia y bajan al terreno, los mayores y más terribles dramas pueden acontecer.
Es entonces cuando «la cara oculta» de la moneda se deja ver mostrando su cruel rudeza.
Es el lenguaje universal de la fuerza que, expresa u oculta, todos entienden.
***
An dú shlán (el reto)
En que Waltcie cuenta cómo se vio involucrado en
la mayor y más sorprendente historia de su vida
Como tantas otras veces en mi vida, fueron un cúmulo de casualidades inesperadas y enlazadas las que dieron conmigo en aquel recóndito y aislado lugar del que nunca antes había oído hablar.
Había sentido ese dolor crudo que se precipita sobre uno cuando se choca de bruces con el infortunio que surge de improviso. Ese dolor que se agudiza cuando una nimiedad entra en espiral creciente y descontrolado rumbo hasta convertirse en un conflicto incomprensible para la razón y la sensatez y que, una vez que toma vida propia, ya no hay modo de reconducir y apaciguar.
Debería haber tenido aprendido que en la vida, cuando todo marcha de forma estable y por camino satisfactorio, lo más probable es que algo comience inexorablemente a ir mal. Sin embargo nunca estamos prevenidos para el infortunio, y mucho menos reconocemos merecerlo.
Cuando las cosas marchan correctamente tendemos a proyectarlas hacia el futuro de forma lógica y sin tener en cuenta que la estupidez es un imponderable que aparece por sorpresa y con extraordinario vigor quebrándolo todo.
Así pues, sin quererlo ni desearlo, mis previsiones se habían desmoronado de golpe y casi en el último momento.
Mi relación de pareja me había acostumbrado a tener planes compartidos para las vacaciones, pero los acontecimientos se habían precipitado de forma inesperada y por primera vez en muchos años me encontraba sin nada organizado y con una cierta sensación de orfandad. Francamente, aquella amarga situación me había dejado descolocado y sin ganas de ir a ningún lado ni de estar acompañado por nadie.
Caitlin se había ido dejando solo un breve e incomprensible mensaje: «Tengo que irme. Lo siento, mi amor. Adiós».
Estaba tan desganado y confuso que llegué a pensar que tal vez me encontraba al borde de ese grado de depresión que uno se niega a reconocer por parecerle una flaqueza inaceptable. Al mastín se le adiestra no para reconocer sus debilidades sino para superar las mayores adversidades. Y yo había sido mucho tiempo mastín en la vida.
Esa soledad inesperada fue una especie de zarpazo que en un primer momento me dejó algo atolondrado y desconcertado. Así estuve hasta que sentí que no me quedaba otro camino que el de convertir aquellos reveses en nuevas oportunidades. En medio de aquella turbulencia presentí que una gran transformación personal me haría salir de esa vida de comodidad a la que me había habituado.
La estabilidad prolongada siempre me había aburrido, así que en el fondo, y aunque estaba desconcertado, mi intuición se encontraba excitada ante la nueva etapa que se abría ante mí.
Quizá por eso algo me impulsó a desconectar con el pasado. Y no se me ocurrió nada mejor para superar aquel estado que acometer alguno de los retos que guardaba en el baúl de los deseos imposibles.
Llevaba años participando en carreras pedestres de larga distancia como aficionado. Dado que mi profesión me obligaba a llevar a cabo numerosos viajes y que era adicto a la práctica del deporte, me había dedicado a correr por ser una actividad sana, fácilmente realizable en cualquier parte y sencilla en cuanto a equipamiento. Además, no consume mucho tiempo; con una hora basta y puede llevarse a cabo en cualquier lugar y situación.
Había practicado también ciclismo, pero resultaba demasiado exigente en tiempo y recursos para un viajero frecuente. Había probado también con el gimnasio, pero me encontraba mucho más a gusto fuera de ámbitos cerrados.
El aire libre era algo que mi naturaleza necesitaba, así que el running era ideal para una persona como yo, ocupada y entregada a su profesión.
Reconozco que, afortunadamente, la ilusión forma parte de mi intimidad vital y que cuando la detecto en algún proyecto, personal o profesional, me entrego con pasión. Tal vez eso es a lo que llaman vitalidad, que no deja de ser un cuchillo de doble filo, porque si se me quiere demoler interiormente no hay nada más eficaz que rodearme de lo anodino, repetitivo o paralizante. Las personas así somos incapaces de soportar la falta de inquietud y, cuando esto sucede, el coraje y la rebeldía se nos activan de forma descontrolada.
Para ser sincero, mi mundo profesional eran las dificultades y los conflictos; ni lo fácil ni lo sosegado o apacible formaban parte habitual de mi entorno natural.
Supongo que por estas razones y de sopetón me sobrevino la idea de acometer un nuevo reto. Recorrería Irlanda por la costa. Pero no lo haría en moto, ni en automóvil ni en transporte público; ni siquiera en ningún tipo de artilugio o caminando. ¡Lo haría corriendo! Era una idea alocada, pero precisamente por eso me atraía.
Aunque mi forma física se había resentido algo en los últimos tiempos como consecuencia de la desgana sobrevenida tras la situación vivida, aún estaba en bastante buenas condiciones y el hecho de llevar a cabo aquel reto sin duda me devolvería la ilusión, así que aprovecharía el tiempo que restaba hasta el momento del inicio del viaje para acometer un plan de entrenamiento que me permitiera llevar a cabo el proyecto con garantías de éxito.
Busqué mapas, tracé alternativas, establecí etapas de en torno a los quince o veinte kilómetros diarios y localicé lugares posibles en los que alojarme. En definitiva, concentré el tiempo libre que me dejaba mi trabajo en preparar los detalles logísticos de aquella aventura. Y me sentí ilusionado con el proyecto.
Otra de las reglas sería que eludiría en lo posible las ciudades y escogería las rutas más rurales y próximas a la costa. Afortunadamente, la amplísima red de tradicionales B&B, tan extendida entre las familias de aquellas culturas como modo de conseguir unos ingresos extra, me facilitó enormemente las opciones de alojamiento.
Antes que el reto deportivo me puse otro objetivo prioritario, que era el de disfrutar y dejar que un nuevo mundo se abriera frente a mí. Si por alguna razón deseaba permanecer por más tiempo en algún lugar, lo haría sin dudarlo. Y si una etapa diaria era inferior a lo marcado a priori o no me apetecía hacerla, tampoco pasaría nada. Si no me encontraba con ánimo de correr pues caminaría, y si no descansaría en algún momento. Conociendo mi carácter disciplinado y mi espíritu de superación, eso resultaría un reto aún mayor. Quería, y tenía que aprender a hacerlo, disfrutar de mi libertad.
Decidí comenzar en Westport, la hermosa villa a la que podía acceder inicialmente por ferrocarril. Desde ese punto ascendería por la costa oeste hacia el norte. Aquella era una zona menos turística que el sur y por tanto con menos aglomeraciones.
Además, de ese modo, según fuera ascendiendo hacia zonas más norteñas, el verano iría avanzando y presumiblemente las temperaturas se irían moderando, lo cual sería de agradecer. Tomé la arriesgada decisión de no hacer reservas más allá del primer día y el resto con antelación no mayor a un día para evitarme la presión de tener que alcanzar un punto exacto de llegada. Eso reforzaría, además del sentimiento de aventura, mi objetivo de disfrutar. Prefería asumir otros riesgos antes que ver truncado el éxito de mi aventura por tener que forzar en alguna etapa en la que, por alguna de esas razones misteriosas que a veces acechan al deportista, el cuerpo no responde como normalmente suele.
Y así me vi envuelto en lo que hasta ese momento había sido un sueño abandonado, una ilusión que se hallaba oculta en lo más profundo del baúl de los imposibles. Ese baúl se abrió y su contenido estalló con inmensa energía cuando llegó el día de arrancar. Llevaba un equipaje tan mínimo como liviano que me permitiera disponer de lo imprescindible y soportar su transporte durante la exigente actividad que pretendía llevar a cabo. Coloqué aquella minimochila sobre mi espalda con tanta emoción como –por qué no decirlo– inquietud.
***
DE BHRÍ AN COMHAIRLE
(Comienza la aventura)
En que Waltcie conoce la leyenda de Ecdon Point
A aquella aldea se llegaba por una carretera escabrosa y estrecha al máximo con firme de grija mínimamente asfaltado que desembocando en una estrecha calleja daba entrada a la docena de casas que conformaban el lugar. Al entrar por ella mis pasos claquetearon sobre las piedras del empedrado, cuyo eco creaba un ambiente casi misterioso.
Por mínima que sea una población, en Irlanda siempre existe un pub que viene a ser el eje de todas las relaciones. Para quien, como yo, buscaba un lugar donde dormir, aquel era el lugar idóneo para conseguir la información que necesitaba.
La Finscéal Ecdon Point (la leyenda de Ecdon Point), como edificio era notable y el mayor de la zona, si bien el espacio destinado a pub era pequeño y rezumaba una historia más que centenaria, lo que le daba un aspecto sencillo pero acogedor. La pinta de cerveza tostada me supo a gloria tras el esfuerzo que había llevado a cabo.
Después de la primera pinta le pregunté al dueño sobre un posible alojamiento y él me hizo una seña en dirección a la mesa en la que un anciano fumaba con calma su humeante pipa mientras su mirada se mantenía fija en el vaso, más que mediado, que tenía frente a él.
Al acercarme con intención de preguntarle, con una amable invitación me indicó que me sentara a su mesa.
–No se ven muchos eachtrannaigh (foráneos) por esta zona –me dijo.
Así comenzamos nuestra conversación. Se mostró interesado tanto por mis propósitos como por el recorrido que llevaba y la razón que me había empujado a ir hasta allí. De todo eso charlamos mientras tomamos otro par de pintas de cerveza tostada.
–Si lo desea, puede usted alojarse en mi granja. No está demasiado lejos de aquí –me propuso cuando pareció tomar cierta confianza.
Acepté encantado.
–¿Así que dice usted que ha llegado hasta aquí por pura casualidad? –me repitió.
–Sí –respondí–. No me diga cómo ni por qué tomé esta ruta. La única razón es que era la más próxima a la costa. Y –añadí– me alegro de haber venido hasta un lugar tan desconocido.
–Bueno, la leyenda nos dice que tanto tosaités (iniciandos) como múinteoirs (maestros) llegarán de las más diversas formas –concluyó, y su curtido rostro dirigió una perdida mirada hacia una puerta interior del pub, al tiempo que consumía el último resto de cerveza que le quedaba.
No entendí nada de lo que me decía ni a qué se refería pero, como le vi así de ensimismado, tampoco quise insistir y supuse que podrían ser unas palabras descoordinadas resultado de la combinación de demasiada edad con mucha cerveza.
Cuando nos despedimos y me acerqué a abrir la puerta de salida para ir hacia su granja observé que sobre la otra puerta, a la que tanta atención había prestado mi compañero, había un octógono grabado en madera que a simple vista denotaba ser una hermosa y auténtica antigüedad. Pero tampoco me detuve a reparar en más detalles. Solo aprecié que se trataba de una puerta de madera, gruesa y soberbia, sin duda de manufactura artesanal y antiquísima.
La casa en la que me alojaría era una de esas aisladas granjas tan características de aquellas zonas. No estaba a más de dos kilómetros del pueblo y fuimos caminando, acompañados por un pastor irlandés que se nos unió cariñoso y encantado, cuando ya el atardecer comenzaba a apagar las luces del día. Estaba situada en un enclave privilegiado.
No charlamos nada entre nosotros durante el trayecto. Parecía tan absorto en su pipa y sus pensamientos como yo en los míos. No quise molestarle cuando escuché que tarareaba lo que debía ser una canción tradicional de cuya letra solo llegué a entender: An finscéal Ecdon Point (la leyenda de Ecdon Point), que repetía insistentemente en el estribillo.
Era una noche negra y densa para las fechas en que nos encontrábamos y el rugido de los acantilados al chocar del oleaje envolvía la atmósfera. Desde la ventana de mi habitación se podía ver tintinear tanto la concentración de luces de las poco más de doce o quince casas que constituían el pueblo como las otras lejanas de granjas dispersas entre los diversos parajes.
Desde aquella atalaya en la que me encontraba pude distinguir que el pueblo conformaba con todo su conjunto de casas un espacio de férrea fortaleza.
Dejé vagar mis pensamientos sin rumbo y esa especie de calma placentera que a veces sobreviene llenó mi mente. No sé el tiempo que estuve así hasta que llamó mi atención una especie de fulgor destellante y rojizo que provenía de lo alto de la colina.
Al retirarme a dormir me sorprendí susurrando el pegadizo estribillo que había escuchado: An fiscéal Ecdon Point… An fiscéal Ecdon Point.
Luego me dormí placenteramente.
Aquella colina parecía reclamarme, así que tras el suculento desayuno decidí que mi trote diario se enfilaría siguiendo la trocha que bordeaba los acantilados para luego ascender hasta aquel vértice, desde el que debía vislumbrarse un paisaje maravilloso.
No tenía obligación de ir hacia ningún otro sitio, por lo que decidí explorar más aquella zona y repetir estancia en aquel sencillo alojamiento.
El anciano, al escuchar mi propuesta aceptó gustoso y salió de la casa cantando: Tiocfaidh tionscnaimh agus múinteoirí indiaidh ochtagáin (iniciandos y maestros vendrán tras Ochtagán). An finscéal Ecdon Point (la leyenda de Ecdon Point).
Al acercarme al borde pude ver como una pequeña lancha era empujada por dos hombres y arribaba a la playa procedente de aquellas aguas bravías. Reconocí a uno de ellos. Era el dueño de la granja en que me alojaba.
Fue unos minutos después cuando por vez primera vi aquella silueta envuelta en una capa, que ascendía zigzagueante colina arriba hacia el picacho. Tenía un aspecto encorvado, aunque su ritmo parecía firme.
Esa tarde-noche volví a visitar el pub. Fuera de la magnífica e impresionante naturaleza, beber, fumar y conversar eran las únicas diversiones en la aldea.
Había bastantes personas allí reunidas y tuve la sensación de que se había corrido la voz de que alguien nuevo había llegado y querían ponerme cara.
Saludé amistosamente y fui hacia el anciano de la primera noche. Le ofrecí una nueva pinta que aceptó con agrado y dio una larga y sonora chupada a su pipa. Otro de ellos se acercó, luego otro y otro más. Me di cuenta de que aquellas gentes encadenadas a una vida solitaria agradecían, a pesar de sus inicialmente serios semblantes, la visita de un forastero.
Tras un rato de conversación intrascendente, comenté que la noche anterior había observado un extraño fenómeno luminoso sobre la colina.
–¿En el Ecdon Point? –susurró el anciano–. Esta es una tierra misteriosa. Quizá los elves (duendes) celebraban anoche alguno de sus encuentros. O quizá ya han comenzado las infernales celebraciones previas al Ochtagán Day que los reúne ante el altóir na gecoimirce (altar de los auspicios).
–¿Qué altar es ese?
No me respondió y continuó.
–Salen de sus cuevas y escondrijos para arropar a los tionscanta (iniciados) que escuchan la palabra de an meantóir mor (el gran mentor) que los adiestra en olc na cumhachta (la maldad del poder).
Estas palabras salieron de aquella boca pronunciadas lentamente, de modo solemne y al tiempo con el aire dramático de quien no parece atreverse a expresar con nitidez lo que da la impresión de ser un terrible secreto.
Los otros cuatro compañeros de mesa asentían y parecían tomar muy en serio todo aquello. Todos hacían humear sus pipas con intensidad.
No tuve claro si aquel lá ochtagán (día del octógono) tenía algo que ver con el octógono grabado sobre aquella puerta del pub, y si al preguntar estaba haciendo algo incorrecto o entrometiéndome donde no debía, pero solo fui respondido con un extraño:
–Solo él decide cuándo se celebra el Ochtagán –y continuó su comentario envuelto entre el humo–. Los goblins (duendes) –prosiguió– se muestran simpáticos, pero a veces, detrás de la aparente y bondadosa ingenuidad, se oculta la perfidia más genuina y sofisticada.
Cuando ya de noche regresé a la granja, primero los empedrados y luego el sendero parecían observarme. Supuse que era el viento quien producía una especie de chirrido que podía perfectamente asimilarse a histéricas risotadas extremadamente agudas que llegaron a ponerme nervioso. Aceleré el paso para alcanzar la casa cuanto antes.
Miré hacia la colina y otra vez estaba allí la rojiza y misteriosa luminaria, como en la noche anterior.
¿La leyenda de Ecdon Point? Creí sinceramente que aquella era una de esas numerosas leyendas tradicionales entre gentes que matan su escaso tiempo libre en aquellas duras tierras contando imaginativas historias.
Aquella noche desde mi ventana contemplé nuevamente el haz luminoso sobre la colina. Y decidí que aquel misterio debía tener alguna explicación que quería conocer. Así que pasaría algunos días más allí.
Con ese propósito me fui a conciliar el sueño que ya me vencía.
En mis sueños recordé el estribillo que cantaba el anciano: An fiscéal Ecdon Point... An fiscéal Ecdon Point.
Tierras verdes,
tierras misteriosas
en cuyas cuevas y escondrijos
se refugian los duendes
vasallos del Gran Mentor
de quien los iniciantes
la maldad del poder aprenden
en el altar de los auspicios.
Es la llamada Ochtagán
Y el secreto de Ecdon Point,
el secreto de Ecdon Point.
***
An tearmann (el santuario)
En el que Waltcie cuenta la aparición de unas
misteriosas señales
Cuando me desperté aquel amanecer estaba cansado. Pensé que aquellos sueños sobre la leyenda de Ecdon Point habían seguido procesándose en mi mente subconsciente.
Decidí salir a realizar mi kilometraje diario a través de la senda ribereña con los acantilados. Hacía un día nublado pero magnífico, de esos que los runners firmaríamos por poder disfrutar siempre.
En aquel entorno era como si dos mares se empeñaran en descargar uno contra el otro toda su furia y llevaran así siglos sin conseguir ninguno imponerse a su oponente. Así de terribles eran las corrientes y el estruendo que provocaban las inmensas olas al estamponarse contra aquellos impertérritos y rocosos acantilados que mostraban agresivamente unas aristas afiladas como cuchillas. Cualquier navegante que cayera por aquellos alrededores debería inevitablemente sentir un pánico cerval.
Fue entonces cuando vi su lejana silueta. Estaba en lo más alto del promontorio que se eleva sobre los acantilados. Se encontraba precisamente en el entorno de donde procedía la misteriosa luminosidad de extraordinario colorido que había visto las noches anteriores y que había atraído irresistiblemente mi mirada. Me propuse explorar aquella colina.
Debo reconocer que esa visión hizo que mi atracción por conocer aquel paraje fuera aún mayor.
A pesar de lo píndio del trazado, mantuve un costoso y esforzado ritmo de trote lento por la sinuosa trocha.
Al llegar arriba y superar el arbolado de la cumbre me topé con unas enormes piedras puntiagudas. Estaban colocadas de pie, como si hubieran sido clavadas. A pesar de su gigantesco tamaño, conformaban un espacio en medio del cual otras lajas tumbadas servían de piso.
En el centro de todo aquel enlosado portento se encontraban unas piedras rojizas, alisadas hasta casi parecer pulidas. En medio, otra negra redonda parecía ocupar un espacio protagonista y simbólico.
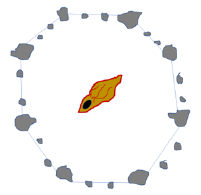
Todo aquel conjunto recordaba un oráculo y me vino a la mente el altóir na gecoimirce (altar de los auspicios) al que se había referido el anciano.
Contemplando, sudoroso y asombrado, aquel recinto desde el espacio interior fue cuando me di cuenta de que esa construcción majestuosa tenía formato octogonal.
¿Estaba ante el altóir na gecoimirce (altar de los auspicios) dentro del an t-oracagán ochtagán (el oráculo del octógono)?, pensé sin poder evitar que una vez más me asaltara el recuerdo del símbolo antiquísimo de madera esculpido sobre la misteriosa puerta interior del pub.
Aquel entorno tenía que haber sido construido sin duda de forma premeditada para darle una estructura tan singular y precisa.
Las moles de piedra mayores dibujaban un octógono perfecto mientras que otras de menor tonelaje cerraban los contornos entre las primeras.
Observé detenidamente el círculo central de piedras enlosadas, también de inmenso formato creando un octógono. Mostraba un suelo pulido por el uso. Y en medio de esa superficie, una sola piedra, que sin duda había sido escogida por su peculiaridad que entremezclaba grises blanquecinos con amarillos rojizos y un punto del tamaño de un palmo de color negro azabache.
Si todo aquel conjunto había sido creado por seres humanos conformaba un misterio inexplicable el modo en que fue llevado a cabo. Sin duda alguna quienes lo construyeron debían disponer de ingeniosos conocimientos de ingeniería y gran dotación de mano de obra. Y si era simplemente un capricho de la naturaleza daba la impresión de obedecer al empeño por enviar una plegaria al firmamento.