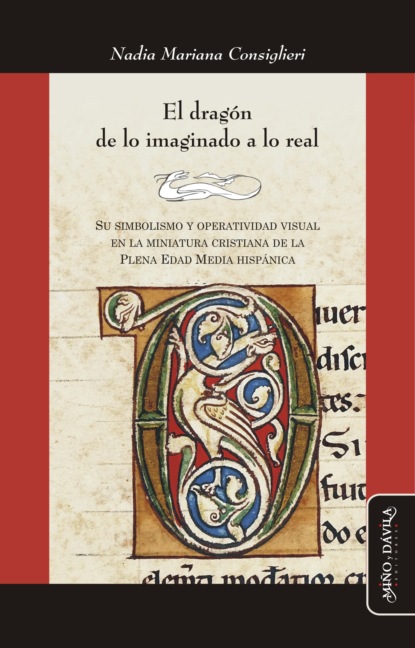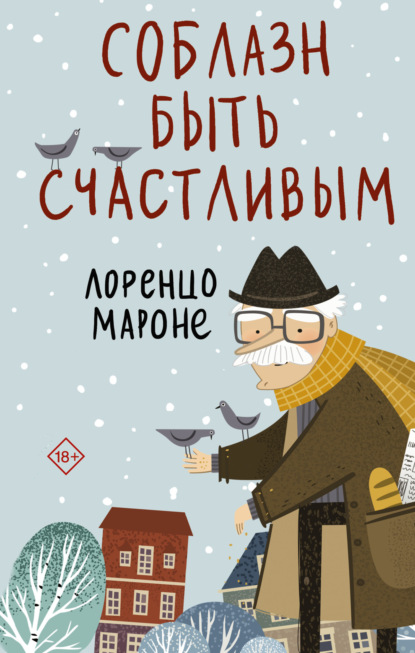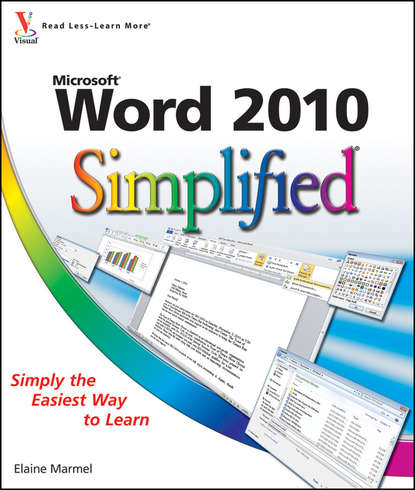- -
- 100%
- +
Por estas razones, el siglo XII encuentra a León, y especialmente al scriptorium del monasterio de San Isidoro, en una etapa de gran crecimiento y actividad en la confección de manuscritos iluminados. En este contexto, es imposible dejar de nombrar la importancia radical que envolvió la figura de Santo Martino de León (León, ca. 1120/1130-1203), quien hacia 1185 había comenzado a escribir su obra teológica y a dirigir el mencionado escritorio isidoriano115. Algunos aspectos biográficos fundamentales de este exégeta, teólogo y peregrino nos han llegado a través de Lucas de Tuy116, en los capítulos 53 a 75 de su obra Liber de Miraculis Sancti Isidori. De hecho, la construcción de su imagen santa y milagrosa, aunque también erudita, puede ser percibida en un pasaje en donde el Tudense explica la adquisición de una magna sapiencia por parte de Santo Martino gracias a que San Isidoro le hizo ingerir un libro117, lo que le permitió engrandecer su intelecto y superar a los grandes teólogos en su conocimiento divino118. Asimismo, su figura fue relacionada de manera intrínseca con la actividad de peregrinación, no sólo a los sitios sagrados del interior hispánico (como San Salvador de Oviedo y principalmente, Santiago de Compostela), sino también a remotas tierras que Tuy apunta fueron visitadas por el santo: Roma y diferentes zonas de Italia, Jerusalén, Antioquía, París y las Islas Británicas119. Como indicó Antonio Viñayo González, su erudición teológica –la cual una vez de regreso a León volcó directamente en sus obras– fue adjudicada también a sus intercambios con los círculos escolásticos del ámbito universitario parisino, sus escuelas episcopales y aquellas operadas por canónicos regulares, como la de Santa Genoveva y la de San Víctor120. Allí Martino entró en contacto con discípulos y obras de los entornos escolásticos de Pedro Lombardo, Abelardo, Adam de Petit-Pont y Thierry de Chartres121, entre otros, adquiriendo herramientas retóricas para subsiguientemente confeccionar sus Concordia.
Por todo ello, una vez instalado en el monasterio de San Isidoro hacia fines del siglo XII, buscó la conformidad del abad Facundo para organizar de manera más sistemática el scriptorium y reproducir en códices sus textos originales redactados en un primer momento en tablas de cera, apelando a la actividad de un equipo de amanuenses122. Fue entonces en este contexto de fructífera producción libraria, extensible a la primera parte del siglo siguiente, en el que se confeccionaron variados manuscritos, algunos portadores de una significativa profusión de iluminaciones centrales y marginales, que luego pasaron a formar parte de las colecciones de la biblioteca perteneciente al mismo monasterio isidoriano.
Por su parte, la zona castellana no quedó atrás en lo que respecta a la confección codicológica. Entre los siglos XII y XIII, destacaron los scriptoria de dos atrayentes focos de actividad religiosa y cultural muy próximos geográficamente entre sí: el monasterio de Santo Domingo de Silos y el monasterio de San Millán de la Cogolla123. Ambos cenobios adquirieron en esa época una pujante actividad de copia e iluminación de manuscritos, aunque atravesada por determinadas querellas estilísticas que no hacían más que manifestar las diferentes posturas monásticas respecto del cambio de rito litúrgico largamente discutido en ese momento. Las contiendas en torno al pasaje del culto mozárabe al romano oficializado por la Santa Sede se vieron reflejadas en las decisiones caligráficas y pictóricas tomadas tanto por amanuenses como por miniaturistas. Éstos se debatieron entre continuar utilizando la letra visigótica y los modos de representación erradamente denominados “mozárabes”124, en verdad, variadas fusiones altomedievales de elementos cristianos e islámicos desarrolladas en territorio peninsular, especialmente en el norte ibérico hacia los siglos IX y X, con una importante vigencia en el siglo XI; u optar por la letra carolina y por el potente estilo románico de expansión eminentemente internacional125. Estas tensiones entre tradición e innovación son visibles en el complejo escenario de las mismas prácticas de elaboración de manuscritos, las cuales influyeron también en los modos de lectura y uso de los códices126 en ambos casos.
En este sentido, la suerte del escritorio de Santo Domingo de Silos tuvo un significativo viraje a mediados del siglo XI, cuando en 1041 arribó allí Domingo, quien había sido prior de San Millán. Éste se transformó en el abad del monasterio de San Sebastián de Silos, el cual fue rededicado a su nombre con posterioridad a su defunción ocurrida en el año 1073127. Diversas hostilidades entre este influyente personaje religioso y el rey García de Navarra constituyeron las causas de la movilidad del abad desde tierras emilianenses a Silos, al ser desterrado y obtener la protección de Fernando I128. Una vez instalado en Silos, emprendió el proceso de revitalización de su scriptorium. La gran dinámica de trabajo liderada por Domingo en lo que refiere a la producción de manuscritos perduró inclusive con sus sucesores, el abad Fortunio, Juan y Nuño. De hecho, el siglo XII trajo aparejado un intenso impulso en la miniatura silense, así como el desarrollo de un posible –aunque no probado– taller local de esmaltado, el cual no habría sobrevivido a la alta competencia instituida por los lemosinos en Francia129. Sin embargo, resultan indudables las importantes y fluidas relaciones entre Silos y Limoges en el intercambio de objetos y piezas esmaltadas.
Empero, este florecimiento en la actividad interna del monasterio hacia el siglo XII no se habría podido concretar sin la ardua tarea emprendida por Domingo en la confección de códices y en la conservación de éstos en su biblioteca monástica. Si bien era menester preservar los volúmenes antiguos de tradición visigótica, también era prioridad nutrir al monasterio de un renovado conjunto de códices litúrgicos y espirituales indispensables para llevar adelante las actividades religiosas cotidianas de los monjes130. Esto pudo lograrlo gracias a las evidentes conexiones que seguiría manteniendo con su monasterio de origen. Según Miguel C. Vivancos, Domingo habría regresado con gran probabilidad a San Millán de la Cogolla una vez fallecido García de Navarra, y su retorno a las colecciones de su antiguo cenobio le habría dado la oportunidad de acceder a modelos codicológicos emilianenses para ser luego copiados en Silos131, en cuyo escritorio es importante agregar que también se tomaron como referencia ejemplares provenientes de Pamplona y Nájera132. En consecuencia, es posible sostener que durante los siglos XI y XII tanto en el caso de San Isidoro de León como en el de Santo Domingo de Silos, la actividad de escritura e iluminación de manuscritos adquirió un marcado impulso gracias a dos personalidades fuertes y activas en esta tarea: Santo Martino y Santo Domingo respectivamente. Así, no podemos dejar de señalar que sus figuras marcaron una verdadera impronta en la promoción y desarrollo de la producción codicológica de estos siglos en territorio castellano-leonés.
Asimismo, otro centro importante en iluminación de manuscritos por esa época fue el ya mencionado monasterio de San Millán de la Cogolla133. Su scriptorium ya contaba en ese momento con una sustanciosa trayectoria en el desarrollo de la miniatura altomedieval. El mismo San Millán instituyó su fundación en tanto comunidad eremítica desarrollada hacia finales del siglo VI. Además, el monasterio consiguió patrocinio y sustento económico tanto de condes castellanos como de reyes navarros134, como es el caso de Sancho Garcés III de Pamplona en el siglo XI. Fue a partir de este último siglo luego de sufrir los ataques de Almanzor135, cuando este cenobio comenzó una progresiva etapa de recuperación y de actividad. Aunque tuvo que continuar su desarrollo sorteando la escasez de donaciones al menos durante la primera mitad del siglo XII, fue entre fines de ese siglo y durante el siguiente cuando logró consolidarse con gran prosperidad. Tanto las renovadas y crecientes oleadas de peregrinos que buscaban acercarse a las reliquias del santo como posteriormente la hagiografía escrita por Gonzalo de Berceo, Estoria del Sennor Sant Millán, fueron factores que retroalimentaron en gran medida el renombre del cenobio136.
Asimismo, como detalló Soledad de Silva y Verástegui, la disputa entre tradición e innovación también tuvo lugar en el escritorio emilianense, en especial en las biblias ilustradas producidas entre los siglos XII y XIII. Si, por un lado, en su mayoría éstas hicieron uso de modos de representación vinculados a la tradición local de los siglos pasados, otras manifestaron el conocimiento y la experimentación de los nuevos sistemas de iluminación codicológica que se estaban expandiendo por el resto de Europa; en particular del románico, combinado ya con los primeros atisbos de un gótico temprano137. En este sentido, debemos tener en cuenta un dato de índole geográfica importante. La mayor proximidad de La Rioja a la zona pirenaica y al sureste francés138 posibilitó que el scriptorium de San Millán de la Cogolla se nutriera en gran medida de las novedades pictóricas románicas que estaban en boga en esos momentos. Ya en torno al siglo XII, la miniatura emilianense incorporó poco a poco el vocabulario plástico franco con fuertes semblantes bizantinistas que se estaban propagando, como veremos, a nivel internacional.
Igualmente, comenzaron a confeccionarse allí una mayor cantidad de libros espirituales que litúrgicos139: determinadas tipologías codicológicas tales como biblias, Reglas monásticas o Libri auctorum (compilaciones de diversos escritos de autores y Padres de la Iglesia tales como Agustín, Jerónimo, Isidoro e Ildefonso de Toledo, entre otros)140, destinados a la edificación espiritual de las comunidades monásticas.
Ahora bien, volviendo al caso de Silos, su notorio desarrollo también estuvo emparentado con el pujante crecimiento que en sí adquirió toda el área burgalesa entre los siglos XII y XIII. Burgos se convirtió en un relevante foco urbano; en una médula citadina central de crecimiento económico141 y, por ende, cultural. Se trataba de una ciudad que había sido nombrada sede del poder episcopal en 1075, así como sería lugar de reunión de las Cortes castellanas en 1215. Además, gozaba de una importante movilidad social, ya que por ella pasaba la ruta principal a Santiago de Compostela, lo que implicaba una considerable corriente de peregrinos que la visitaban y de consiguientes intercambios comerciales. Prueba de su notoriedad e influencia han sido las variadas modificaciones edilicias realizadas en su catedral. La construcción románica iniciada a mediados del siglo XI bajo el patronazgo de Alfonso VI, sobre las bases de un palacio, ya albergaba hacia 1092 en su interior, una serie de altares dedicados a Santiago y a San Nicolás142: elementos que hacían aun más atrayente la convocatoria de peregrinaje e ingreso a esos sitios sagrados. Tal es así que, durante las primeras décadas del siglo XIII, más precisamente hacia 1221, se iniciaron las obras de reemplazo y construcción de la nueva catedral gótica burgalesa persiguiendo modelos franceses como el de la monumental de Notre-Dame de París, con el fin de agrandar sus estancias en correspondencia con las crecientes masas de peregrinos que visitaban la ciudad y de constituirse en un símbolo arquitectónico de desarrollo urbano. En este sentido, Burgos fue testigo de un proceso que ya se venía forjando progresivamente desde el siglo X, y que, en el siglo XIII, había obtenido un peso sustancial: la construcción de las ciudades medievales y su poder en el ámbito político-eclesiástico comenzó a cimentarse con potencia por medio del desarrollo de sus actividades comerciales y artesanales. La decisión de instalarse en los ambientes citadinos, en los núcleos concentrados de acción y de redes de intercambio, significó un importante viraje en la mentalidad medieval143; un cambio sustancial en cuanto a auto pensarse y pensar las relaciones con los otros, con la naturaleza, con los nuevos escenarios arquitectónicos, en fin, con las nuevas circunstancias socio-culturales y también concernientes al mundo de las imágenes.
En este contexto burgalés, el scriptoria de San Pedro de la Cardeña resultó uno de los más influyentes en este periodo. De fundación cercana al siglo VIII, había sufrido en varias ocasiones fuertes embates por parte de los musulmanes entre fines del siglo IX e inicios del X. En especial, destaca el asedio efectuado en 934 por Abderramán III, en el cual se produjo el martirio de al menos doscientos monjes144. Su escritorio había logrado un amplio crecimiento ya desde el siglo X, cuando se decoraron en una primera instancia biblias, morales y comentarios exegéticos con elementos visigóticos combinados con formas islámicas145, que luego fueron variando y adoptando directrices románicas cada vez más vinculadas a las nuevas corrientes artísticas europeas. Como ha afirmado John Williams, para finales del siglo XII, la miniatura de la región de Burgos en general, tanto en sus aspectos estilísticos como iconográficos, presenta claras conexiones con Cardeña, al ser Burgos la capital de Castilla y transformarse a su vez en uno de los centros más importantes de difusión del Comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana146, sólo por nombrar un género codicológico particular. Este centro estaba en la órbita de desarrollo de otros focos monásticos importantes que, por esa misma época, adquirieron un poder relevante en la cultura monástica burgalesa y en sus entornos, como Santa María de Las Huelgas –fundado en 1187 por Alfonso VIII y Leonor Plantagenet y promovido luego por Fernando III– y San Andrés de Arroyo –ubicado en Palencia e instituido por la condesa Mencía López de Haro en 1181–: ambos cenobios femeninos cistercienses147. Esta red de monasterios burgaleses de amplio protagonismo fue sumamente significativa, no sólo para la confección de códices –proceso del cual se tiene noticias sólo de ciertos scriptoria–, sino también para el intercambio, la circulación y la adquisición de nuevos ejemplares y modelos inclusive provenientes del exterior peninsular que acrecentaron las colecciones de sus bibliotecas148. Por ejemplo, esto ocurrió en los repertorios bibliográficos de Santa María de las Huelgas, a partir de la incorporación de obras procedentes de Inglaterra y Francia149. Además, dentro de sus colecciones se conservaron variados códices (leccionarios, martirologios, biblias y antifonarios, entre otros) confeccionados en este periodo, pues se trató de un monasterio beneficiario de cuantiosas donaciones, exenciones reales y privilegios, permitiéndole esto lograr un importante desarrollo material150.
Por otra parte, Williams también vinculó el estilo de iluminación del scriptorium de la Catedral de Toledo151, activo en ese momento, con las resoluciones formales de algunos Beatos tardíos como el de Las Huelgas y el de Cardeña, argumentando la factibilidad de posibles intercambios y reciprocidades entre artesanos y miniaturistas de Burgos y Toledo152.
Asimismo, otra área ibérica que contó con una importante actividad pictórica codicológica fue la zona catalana153. A inicios del siglo XII, diversos scriptoria catalanes ya contaban con una considerable trayectoria. Los escritorios monásticos de Sant Cugat, Santa María de Poblet, Santa María de Ripoll, Sant Miquel de Cuixá, Sant Joan de les Abadesses, y los catedralicios, especialmente los de Girona, Vich, Barcelona y Urgell, entre otros, determinaron importantes tendencias en el arte de la miniatura hispánica154. El scriptorium de Girona tuvo gran protagonismo y poder en la escena de iluminación catalana, en gran medida por provenir de una sede catedralicia. Igualmente, el monasterio de Santa María de Ripoll alcanzó un amplio desarrollo. De fundación temprana, bajo el apoyo de Wilfredo el Velloso en 879 y consagrado un año más tarde bajo la advocación mariana, fue el más glorioso de los centros catalanes de escritura e iluminación de manuscritos, aun cuando hacia fines del siglo XII, entabló su dependencia con el monasterio de Saint-Víctor y comenzó su gradual declive155. Sin embargo, hacia el siglo XI tuvo una gran influencia la figura del abad Oliba (971-1046), quien se había preocupado de manera ferviente por extender sus vínculos hacia importantes núcleos franceses, tales como la abadía de Fleury o Saint-Benoît-Sur-Loire y de Saint-Victor de Marseille. Esta iniciativa resultó fundamental para, por un lado, asegurarse la provisión de modelos de iluminación y, por el otro, para así aumentar el corpus librario monástico catalán156. Como resultado de estas relaciones entre cenobios catalanes y franceses, la conocida Biblia de Ripoll157, uno de los ejemplares del siglo XI de gran tamaño y con gran cantidad de ilustraciones158 confeccionada en el monasterio de Santa María de Ripoll, terminó siendo trasladada a Marsella hacia 1170 justamente por los monjes de Saint-Víctor. Asimismo, la principal producción del escritorio ripollense era local y doméstica, a excepción de ciertos intercambios y regalos bibliográficos provenientes de otras iglesias que tenían estrechos lazos con el monasterio o, en menor medida, de dotaciones de otras sobre las cuales la abadía ejercía un derecho de patronazgo159. Más allá de ello, y a pesar del progresivo ocaso que comenzó a tener este scriptorium en el transcurso del siglo XII, es sustancial indicar que entre 1150 y 1160 tuvo lugar la creación del portal oeste de la iglesia abacial cuyos elaborados relieves a la manera de frisos contiguos, y su programa iconográfico triunfal, buscaron manifestar las victorias políticas catalanas en la recuperación de los territorios de Lérida y Tortosa en 1149160.
Por lo tanto, en la zona de Cataluña es posible observar hacia el siglo XII la existencia de un círculo significativo de scriptoria consolidados en su propia tradición pictórica, aunque con lazos ultrapirenaicos cada vez más afianzados. Esto es perceptible también en las novedades de la escultura monumental y en la pintura mural, la cual alcanzó un evidente impulso en este momento.
Resumiendo, los dominios territoriales de León y Castilla concentraron entre el siglo XII e inicios del XIII, la mayor variedad y riqueza de producciones pictóricas en materia de manuscritos. Asimismo, principalmente el área catalana y la ciudad de Toledo experimentaron otras tendencias de iluminación codicológica a partir de resoluciones locales más específicas y transitando otros procesos.
3. El surgimiento del Estilo 1200 en el contexto de esplendor del románico hispánico
Estos cambios experimentados en la miniatura ibérica estuvieron en total sintonía con las innovaciones estilísticas prósperas en el ámbito internacional. Ya en el siglo XII, el románico había alcanzado un indiscutible desarrollo en la Península Ibérica. Tanto en arquitectura, como en escultura y pintura, este estilo había generado un considerable impacto y había logrado una enorme difusión, en especial por todo el norte ibérico. Como anteriormente indiqué, esto fue posible en gran medida gracias a la importancia sustancial del camino a Santiago de Compostela y a las rutas que provenían de Francia convergentes en Puente la Reina desde donde avanzaba el itinerario principal161. Este último atravesaba los centros citadinos y monásticos más activos a nivel político y económico, lo cual permitió solventar el desarrollo del románico, además de contar con el soporte y fomento proporcionado por Cluny. Tal como expone Serafín Moralejo, las urbes regias fundamentales como Pamplona, Jaca, Nájera, Burgos y León –entre otras– estaban ubicadas sobre la ruta principal, así como también los monasterios y panteones reales más destacados como San Juan de la Peña, Santa María de Nájera, San Salvador de Leyre, Santa María de las Huelgas, Sahagún y San Isidoro de León, estaban situados sobre ella o en sus proximidades162. En este sentido, el estilo románico logró tener una amplia popularidad, expansión y transmisión de sus formas impulsadas en gran parte por el fenómeno de peregrinación.
Las imágenes románicas que comenzaron a configurarse en el siglo XI y que se consolidaron en el XII, se caracterizaron por evidenciar tanto en las manifestaciones materiales tridimensionales como en el plano bidimensional, figuras cada vez más sólidas, rotundas y corpóreas al mismo tiempo que más gestuales y expresivas163. Las formas utilizadas para representar personajes bíblicos, humanos, animales y elementos fitomorfos, además de espacios naturales y entornos arquitectónicos, adquirieron diseños más concretos y corpóreos, afianzados en la escultura a partir de una mayor volumetría de las masas y en la pintura mediante el progresivo uso de pasajes cromáticos de valor. Los drapeados de las vestimentas representadas comenzaron a responder a estos mismos principios, así como la vitalidad gestual de los personajes, remitiendo en gran medida a diversos modelos clásicos y a fórmulas retóricas procedentes de la Antigüedad grecolatina164. En efecto, las tipologías románicas en general hicieron uso de una iconografía compleja y mixta dependiendo de sus variantes locales y de las diversas readaptaciones y reinterpretaciones de fórmulas de raigambre oriental, helenística e incluso bizantina165.
No obstante, comenzaron a producirse importantes cambios en las manifestaciones artísticas hispánicas hacia la segunda mitad del siglo XII y en particular a inicios del siglo XIII. Nuevas tendencias y corrientes estilísticas provenientes de Europa emprendieron un nuevo diálogo con el vocabulario románico ya instalado. Esta dicotomía fue pronto reconciliada a partir de una interesante y heterogénea fusión de elementos románicos y temprano-góticos que dio lugar a nuevos modos de representación. Ciertamente, Joaquín Yarza Luaces
caracterizó la segunda mitad del siglo XII como una etapa de experimentación, como “(…) un laboratorio de experiencias que no es el gótico ni tampoco ya el románico inmediatamente anterior”166. Así, comenzaron a difundirse las innovaciones estilísticas procedentes de Francia, Italia e Inglaterra en torno al 1200, las cuales no podrían haberse dado sin el sustancial germen del románico167.
Por otra parte, los cambios producidos en la escultura monumental también dan cuenta de este proceso. El Pórtico de la Gloria creado por el Maestro Mateo y su taller hacia finales del siglo XII e inicios del siglo siguiente, revela una importante mixtura estilística,168 con figuras cada vez más estilizadas y humanizadas. Además, otros monumentos arquitectónicos hispánicos revelan las novedades introducidas a través de Francia y de otros focos artísticos europeos. David Simon ha indicado algunos casos puntuales, como los capiteles claustrales de la Catedral de Pamplona, los cuales evidencian fuertes lazos con las corrientes provenzales o de Aviñón, la fachada de la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes o las esculturas del claustro de Santo Domingo de Silos, con figuras cuyos drapeados pueden asimilarse a ciertos patrones formales de Languedoc, Borgoña y París169. También ha subrayado la notoriedad de elementos expresivos de raíz claramente románica que pueden observarse incluso en el arte del Maestro Mateo y en obras de fines del siglo XII provenientes de otros centros hispánicos como de Ávila, Silos, Oviedo y Carrión de los Condes, pues en ellas abunda la animación en las figuras, así como también componentes emocionales y dramáticos que envuelven cada vez con mayor soltura y movimiento las representaciones170. Alicia Miguélez Cavero, quien estudió en profundidad la gestualidad en el arte románico, conviene con la idea de que, en especial a partir de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que delimitaron la apertura del siglo XIII (entre ellos crecimiento comercial, citadino, administrativo y organizacional, y el surgimiento de las universidades), comenzó a desarrollarse una mayor utilización del lenguaje y de las modalidades de comunicación escritas, aunque con un aumento simultáneo de diversos repertorios gestuales171. Así, esta mayor gestualidad y desenvoltura de las formas nacidas en el románico, continuó adoptando otras facetas expresivas en este momento de quiebres e innovaciones decisivas.
Como resultado de todo ello, el siglo XIII trajo consigo una radical metamorfosis estilística. Se produjo entonces el pasaje del románico al denominado Estilo 1200 o arte del 1200, el cual estaba adquiriendo una significativa amplitud y difusión internacional172, llegando a propagarse paulatinamente por los reinos cristianos hispanos (ver Figura 3, en pág. 66). El Estilo 1200 consolidó tendencias ultrapirenaicas francesas e inglesas, diferentes elementos de raíz clásica y un marcado gusto por las formas de corte bizantino173. En el norte y centro de Italia, estos diversos elementos fueron también ampliamente explorados, especialmente en la pintura sobre tabla y en mosaicos. En un primer momento, en el marco de variados focos de talleres pictóricos, destacaron entre otros, Giunta Pisano y Bonaventura Belinghieri, mientras que, hacia la segunda mitad del siglo XIII, Duccio y Cimabue afianzaron las formas bizantinas, así como Pietro Cavallini, Filippo Rusuti y Jacopo Torriti desde la escuela romana, persiguieron más bien la impronta antigua clásica174. Al mismo tiempo, en Inglaterra esta corriente pictórica estaba circulando fundamentalmente en importantes centros de producción de manuscritos, tales como Winchester, St. Albans, Canterbury, Oxford y Londres, adoptando para ese ámbito el nombre The Channel Style o Early Gothic175. Además, estaba obteniendo un amplio desarrollo en Francia, en especial en París y en el sur franco por donde comenzó a expandirse hacia el área peninsular.