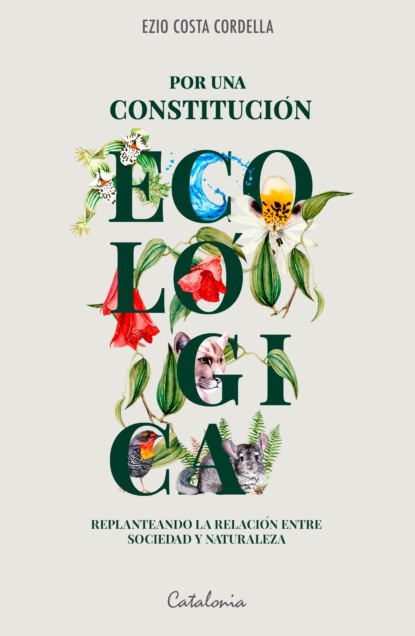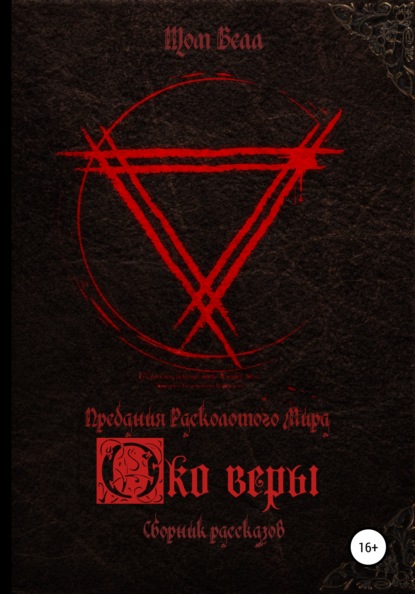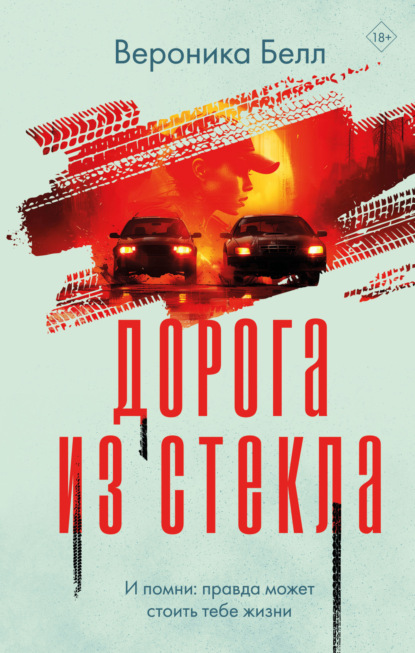- -
- 100%
- +
La fuerza de los territorios, como oposición a la centralidad del poder, y de las personas como oposición al Estado y a los capitales resultan claves en la posibilidad de reconcebir nuestra relación con la naturaleza y, por lo tanto, poder efectivamente protegerla. Ello se observará tanto en lo que dice relación con la organización del Estado, como en lo que se refiere a los derechos fundamentales en materia ambiental; un reconocimiento de mínimos que colectivamente podemos hacer valer frente al poder constituido.
Sin embargo, probablemente lo más trascendental sea pensar en la naturaleza y cambiar nuestro modo de vida. En ambas cosas, la Constitución Ecológica constituye un esfuerzo de gran importancia, pero claramente no se agotan en ella las nuevas visiones que requerimos para cuidar nuestro hogar y hacer frente a las injusticias y la crisis climática y ecológica.
La nueva Constitución de Chile no va a cambiarlo todo, ni para nosotros ni para nadie, pero puede constituir una primera piedra fundamental en ese cambio. Este libro es una invitación a soñar con esa posibilidad y a reflexionar sobre las maneras en que la Constitución puede contener un esfuerzo realista, desde el derecho, por llevarnos en esa dirección.
II. ¿Por qué una Constitución Ecológica?
1. Historia de un sacrificio
El día martes 21 de agosto de 2018, a las 11:00, el aire invernal que corría por el Liceo Politécnico de Quintero prácticamente no se podía respirar. Estudiantes, profesores, profesoras y asistentes de la educación percibían un fuerte olor a gas. Pocas horas después, 53 de ellos serían internados de urgencia en el hospital de Quintero, por señales de intoxicación. No era un hecho nuevo para quienes habitan la bahía, pues cada cierto tiempo se produce este tipo de intoxicaciones en las escuelas del lugar.
Pero dos días después y sin respuestas aún de lo ocurrido, ya no se trataba solamente del olor a gas: una nube de polvo amarillo flotaba sobre la bahía, y los vómitos, mareos y pérdida de los reflejos eran parte de los signos que dejaban a otras 133 personas en urgencias, que en ese punto había comenzado a colapsar por falta de capacidad. Ese mismo jueves se tuvieron que levantar distintos hospitales de campaña en el territorio de Quintero, para hacer frente a los síntomas que no parecían acabar, al mismo tiempo que el Ministerio del Medio Ambiente enviaba un equipo de medición para intentar comprender lo que estaba ocurriendo. La problemática solo seguiría creciendo con el pasar de los días.
Entre la confusión e incertidumbre que se propagaban junto al aire tóxico, surgían distintas teorías para intentar explicar el fenómeno. La más llamativa sería la del entonces intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez, quien, bajándole el perfil a la crisis, simplemente señaló que el residuo amarillento en el aire se trataba de polen, y que todo esto era un fenómeno normal para la época del año.
Era 2018 y aún no se coleccionaban las frases de personeros de gobierno en desprecio de la gente, pero sin dudas esta debiera estar junto a otras tan célebres como la invitación de Felipe Larraín, ministro de Hacienda, a comprar flores en lugar de pan dado el alza de este, o la del ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, llamando a las personas a levantarse más temprano para no pagar el alza del precio del metro. Son parte del combustible para la revuelta de octubre de 2019.
Por supuesto, la nube de gases no era un fenómeno primaveral cargado de polen, sino que gases tóxicos que aún no han sido determinados con absoluta certeza, pero que, de acuerdo con los análisis preliminares, probablemente contendrían compuestos orgánicos volátiles que se sumaron al anhídrido sulfuroso habitual en la zona. Los elementos, tóxicos para la salud, podrían causar graves daños a niveles hepáticos, hormonales y celulares, según aseveró en ese entonces Andrei Tchernitchin, toxicólogo, presidente del Departamento Ambiental del Colegio Médico. Más adelante, la información sería confirmada y luego desmentida, por las mismas fuentes oficiales: la máquina para medir gases que había sido enviada por el Ministerio de Medio Ambiente no habría sido operada correctamente, pues no había capacidad para usarla.
Lo que todos y todas buscaban era una cosa: respuestas. ¿De dónde provenían las sustancias tóxicas en el aire? ¿Cómo había ocurrido esto? ¿Había vuelta atrás o la contaminación ya era un asunto irreversible? El caso conocido popularmente como “el Chernóbil chileno” comenzaba a tomarse todas las portadas de diarios y noticieros, haciendo visible una situación que se venía gestando desde hace varias décadas y que corresponde al “sacrificio ambiental” de un territorio y sus habitantes.
Habitantes de la bahía, sindicatos de pescadores, organizaciones ambientales, la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentarían acciones judiciales en busca de una solución al asunto, y el resultado llegaría en mayo de 2019, cuando la Corte Suprema reconoció la existencia de una violación a los derechos de las personas que habitan en la bahía, y ordenó a la administración del Estado5 cumplir una serie de medidas para remediarla. A fines de 2020, mientras escribo estas páginas, la situación sigue muy similar y las medidas no han sido tomadas por la autoridad.
La bahía de Quintero fue históricamente un asentamiento pesquero y agrícola, con alta productividad natural en ambos rubros. Hoy, es un asentamiento industrial con poco más de 30 mil habitantes y en cuyo territorio se cuentan 15 industrias altamente contaminantes, incluyendo 4 unidades de generación termoeléctrica en base a carbón, dos terminales petroleros, una planta de regasificación, industrias químicas y cementeras, puertos industriales (para el carbón y el petróleo) y una refinería de cobre, entre otros. Los habitantes de la bahía tienen que soportar anualmente más de 200 días de situación crítica por diversos contaminantes, pero especialmente por MP10, MP2,5, SO2 y NOX. Periódicamente, se registran crisis en que parte de la población cae hospitalizada porque el aire se vuelve irrespirable. En la de 2018, casi 2.000 personas sufrieron intoxicaciones de diversa gravedad por efecto de los contaminantes en el aire.
Es una zona que no solo ha sido puesta en sacrificio, sino que además es generadora de impactos a nivel global, dada su dedicación primordial a los combustibles fósiles, con su consabida emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Esta degradación, que se sigue profundizando hasta hoy, comienza en la década de los 1960 cuando Chile celebraba la industrialización: el modelo de sustitución de importaciones traía oportunidades de trabajo y un sueño latente de progreso para el país y se creaban bajo la ansiedad de generar ingresos y oportunidades de trabajo rápido, maximizando las ganancias y sin ninguna conciencia de las consecuencias ambientales que ello acarrearía.
Esta visión ha sido lamentablemente extendida en el tiempo, a pesar del avance de los conocimientos, permitiendo que hasta hoy haya intereses públicos y privados relacionados con el bienestar material y financiero que se ponen por sobre las posibilidades de vida y la mantención de la salud de miles de personas.
El caso de la bahía de Quintero es una buena muestra de muchos de los problemas de nuestro pacto social, que nos llevan a tener una relación de destrucción con nuestro entorno, comprometiendo la vida y también las posibilidades de las generaciones futuras. La nueva Constitución puede movernos en una dirección diferente, cambiar en parte nuestra trayectoria y hacer más posible que nuestro pacto social considere una armonía con la naturaleza.
2. Las constituciones y el pacto social
Las constituciones, de alguna manera crean a los países. Son un acto formal y, aunque por supuesto no constituyen el único que define cómo será un país, son un eslabón fundamental en el proceso de construcción de un país, porque marcan el espíritu con el que se enfrentará la vida social, señalando caminos más cercanos al individualismo o lo colectivo, que irán siendo seguidos en lo sucesivo por las leyes, los jueces, las políticas públicas y las deliberaciones.
La Constitución es el acto primordial de organización de la comunidad y de distribución del poder en un país. La distribución del poder es sin dudas definitoria de cómo se podrán hacer las cosas en el futuro, pues todo el poder puede (o no) encontrar una fuente de legitimidad en la Constitución. Estas normas fundamentales son determinantes en la acumulación o la dispersión del poder económico, político y social.
Por supuesto, es el poder político el que más se ve afectado de manera directa por la Constitución, porque es ella la que lo moldea en sus formas más básicas: ¿Quién define las leyes? ¿Quiénes pueden influir en crear regulaciones? ¿Cómo y quiénes pueden ser electos representantes? ¿Estarán las regiones o el gobierno central a cargo de otorgar autorizaciones a la industria? ¿Cómo participan las comunidades en las definiciones sobre su territorio?
Pero el poder económico también encuentra en la Constitución sus bases de legitimidad. Si el derecho de propiedad y el derecho de libertad económica son los derechos privilegiados y protegidos, como sucede en la Constitución de 1980, entonces es más probable que el poder económico se tienda a concentrar. Si los derechos sociales son mercantilizados como en el Chile actual, y, por ejemplo, el acceso a la educación se divide de acuerdo a las posibilidades de pago, es más probable que tengamos una sociedad segregada que reproduzca sus privilegios o carencias para ciertos grupos.
Tanto el poder político como el poder económico pueden obrar a favor o en contra de la protección del medio ambiente, y será gracias a los poderes que la Constitución concede y regula que una determinada fuerza tendrá la capacidad de afectar el medio ambiente. Vale decir, esa afectación ambiental se va a dar en buena parte porque la comunidad organizada lo permite.
Este último punto es trascendental para contestar al porqué de una Constitución Ecológica. Las actividades que dañan el medio ambiente, o lo protegen, suceden en su mayoría al amparo de la normativa legal y constitucional, y no en contra de ella. Incluso, varias de ellas son activamente impulsadas por nuestro sistema y sus controladores. Algunas de esas actividades pueden ser socialmente más o menos legítimas, pero en general son permitidas por la ley y por la Constitución.
Son muchos los factores que influyen en lo anterior, pero centrémonos en dos que se relacionan directamente con la Constitución. Primero, la Constitución de 1980, al igual que todas las constituciones anteriores de Chile, son normas que resultaron impuestas al país y no han sido el fruto de una deliberación democrática. Nunca entonces, hemos decidido cómo es que preferiríamos que el medio ambiente sea tratado en la Constitución, ni cómo nos relacionaremos con él. No lo hemos reflexionado a nivel país, no lo hemos discutido y hemos invisibilizado una deliberación que sí se ha llevado a cabo en los territorios, entre las organizaciones ambientalistas y sociales, y en la academia, pero solo a partir de las últimas décadas.
Y el segundo punto, que es crucial, dice relación con que el medio ambiente y sus elementos se dieron por sentados por siglos. Se estimaba que la invariabilidad del clima, por ejemplo, era una condición constante, o que los recursos naturales eran relativamente inacabables. Mientras nuestro himno, canciones, poesías, tradiciones e imaginario transcurren por la diversidad de paisajes de Chile, al mismo tiempo dábamos por hecho que esa definición del país era la que nos acompañaría siempre. Recién ahora nos damos cuenta de que nada de esto es así.
Uno de los puntos centrales de una Constitución Ecológica, entonces, consiste en reflexionar y deliberar sobre el país que queremos construir, y cómo se relacionará nuestra sociedad con el medio ambiente. Proteger los ecosistemas de manera de que Chile siga siendo Chile, y dejar a las generaciones futuras de nuestras hijas/os y nietas/os la posibilidad de habitar un país mejor que el que nos tocó a nosotros. La repartición del poder político y económico ya no puede hacerse sin considerar que su acumulación y sus formas influirán en la relación que tenemos con el medio ambiente, y en el medio ambiente en sí mismo.
3. La crisis climática y ecológica
Las constituciones tienen entre sus funciones, y también en el análisis de su realidad histórica, una misión fundamental de responder a los desafíos de su tiempo, y no podemos obviar, por lo tanto, que el gran desafío de nuestros tiempos –en el que estamos todos, independientemente de nuestras preferencias político-partidistas y de nuestra visión de mundo– es la crisis climática y ecológica.
Nos referimos, en primer lugar, a la manera en que los humanos hemos afectado el clima del planeta, de forma tal que llegamos a estar en camino a volverlo cada vez más inhóspito para nuestra propia existencia y la de las otras especies de seres vivos que nos acompañan. El promedio de temperatura de la Tierra viene aumentando desde la revolución industrial a propósito del aumento en los gases de efecto invernadero, producido por nuestra quema de combustibles fósiles y la deforestación, principalmente.
Además, nos referimos al proceso de extinción masivo de especies, ampliamente documentado y que es provocado, fundamentalmente, por la pérdida de hábitats de las especies, lo que se debe a nuestra intervención en dichos territorios; ya sea talando bosques para vender la madera, quemando selvas para plantar árboles frutales o secando ríos para regar esos árboles En cada una de esas intervenciones supuestamente productivas se pierden hábitats y las funciones ecosistémicas de dichos espacios, entre las que se cuenta, claramente, albergar a la biodiversidad, pero también mantenernos alejados de enfermedades como el Covid-19, que tan bien conocemos en estos momentos. La cura para muchas enfermedades está también en la biodiversidad, quizás en especies que ya perdimos.
El proceso de degradación de la Tierra, producto de la acción humana, fue en su comienzo inadvertido, pero desde que nos dimos cuenta de él hasta ahora han pasado varias décadas sin que seamos capaces de reaccionar con la urgencia necesaria. Afortunadamente, al menos el desafío planetario de la crisis climática parece estar siendo asumido de manera cada vez menos tímida por las naciones del mundo y los organismos internacionales, lo que augura un posible camino de salida de esa variable, referenciado como transición a economías carbono neutrales6 o transición ecológica.
Vamos bastante tarde, pues la trayectoria de emisiones actuales, aunque se cumplan los compromisos del Acuerdo de París, nos pone en un aumento promedio de temperatura de la Tierra por sobre los 2º, que es el máximo al que aspirábamos (a pesar de ser un riesgo para la vida humana) y el máximo del que hemos estudiado las consecuencias. Entre esas consecuencias se cuenta el aumento del nivel del mar en 56 cm al 2100, la pérdida de 80% del Ártico, 35 días más de verano en promedio, severas olas de calor y de frío de manera más frecuente, 200 millones de personas más en el mundo que estarán expuestas a las sequías severas y una pérdida del 13% del PIB global per cápita.7
La crisis climática y ecológica nos expone severamente, con múltiples riesgos para nuestro bienestar individual y colectivo. En Chile, sabemos bien lo que significan los desastres asociados a la naturaleza. Mientras los terremotos no tienen relación con este proceso, otros desastres como la sequía, los grandes incendios forestales y las inundaciones sí son potenciados por el proceso de crisis climática, exponiendo nuestras vidas y nuestras formas de subsistencia.
Todos estos eventos eran gestionados, hasta hace muy poco, como eventos accidentales, aunque cíclicos, en los que la única posibilidad era cierto nivel de prevención y, sobre todo, la reacción. Pero no se veía que estos eventos eran –y son–, en realidad, provocados por nosotros mismos, y por qué entonces debemos también preocuparnos de las consecuencias que tienen muchas actividades que hasta el momento son valoradas por la comunidad, muchas veces no viendo los costos que ellas tienen para nosotros mismos y para nuestras hijas/os y nietas/os.
Las precipitaciones en el centro sur de Chile disminuirán a niveles aún peores de los que estamos hoy. Los glaciares se derretirán, las marejadas aumentarán, las olas de calor cobrarán más muertos. ¿Qué debiéramos hacer?
Muchas personas se preguntan si es pertinente que hagamos algo desde Chile. Algunas dicen que somos un país pequeño en términos de emisiones, algunas creen que somos un país sin influencia y otras creen que somos muy pobres y que debemos crecer económicamente antes de actuar. Me parece que estas visiones no ven el panorama completo.
La mayoría de las actividades que nos han puesto en esta crisis son actividades locales. Pueden estar interconectadas globalmente, pero son locales y producen impactos locales y globales. Las mismas termoeléctricas que contaminan suelo, agua y aire en las “zonas de sacrificio”8 son las que emiten GEI y potencian las crisis. Los mismos bosques nativos que se talan para aumentar la superficie cultivable son los que nos hacen perder capacidad de absorción de gases de efecto invernadero, estabilidad de los ciclos hídricos en las cuencas y refugio para las diversas especies. Los mismos humedales que se secan para construir nuevos balnearios son a la vez los que morigeran la temperatura a nivel local, regulan el ciclo hídrico, previenen inundaciones y sirven de hábitat a miles de especies.
Todas esas actividades de intervención en la naturaleza están permitidas, son valoradas e incluso algunas de ellas son apoyadas activamente por el Estado, mediante subsidios y exenciones de impuestos. La crisis climática y ecológica es global, pero es también la suma de nuestras propias irresponsabilidades locales. Por eso, las soluciones a la crisis y el camino de salida son relativamente nítidos. La cooperación internacional es necesaria por la escala de la crisis, pero lo que Chile puede hacer no tiene que ver exclusivamente con sumar su grano de arena con un esfuerzo local, sino que también tiene que ver con protegerse a sí mismo.
La superación de la crisis climática y ecológica es un dilema de acción colectiva, sin dudas. Por lo tanto, requiere de la acción de todos los países y personas en el mundo, en un esfuerzo consistente. No está en nuestro poder controlar que ello suceda, pero sí está en nuestro poder hacer el máximo esfuerzo posible para aportar con nuestro deber. Nuestro deber ético es hacerlo, aunque existan liderazgos tóxicos a nivel mundial que prefieran convertirse en parásitos del esfuerzo ajeno.
Pero, además, ese esfuerzo tendrá beneficios no solo para el mundo en su conjunto, sino que especialmente para Chile. Conservar un bosque nativo o un humedal, dejar de quemar carbón o leña tiene consecuencias inmediatas y de largo plazo sobre nuestras condiciones de vida; no es únicamente una cuestión de responsabilidad con la humanidad. No solo reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentaremos la capacidad del bosque nativo de absorberlos, de modo de reducir nuestro aporte a la crisis climática global, sino que también haremos que el aire que respiran los habitantes de zonas de sacrificios vuelva a ser respirable, y que los habitantes de zonas cercanas a bosques nativos no vivan ante el riesgo de aludes e inundaciones, entre otras consecuencias beneficiosas.
Por último, si consideramos la transición ecológica como algo que necesariamente sucederá, pues el otro camino es la destrucción de la civilización, entonces tenemos la oportunidad de liderar esta transición o al menos quedar en buena posición respecto de ella, obteniendo ventajas de ese liderazgo que nos permitan aspirar a un mayor bienestar. Hay ventajas desde el punto de vista político, económico, científico, tecnológico y social.
Si nos centramos en esta última, la gran ventaja a la que debemos aspirar es la de tener una sociedad preparada y coordinada, tal que nos asegure una transición pacífica y centrada en la protección del bienestar de las personas y las comunidades. El Derecho tiene mucho que decir en este sentido.
4. Poder e impotencia del Derecho
El Derecho se presenta a sí mismo como una herramienta social poderosa, que ayuda a moldear de manera definitiva cómo es que se comportan los individuos y se desarrollan las sociedades. Las constituciones son el punto superior de una pirámide de normas que constituyen el ordenamiento jurídico y, por lo mismo, tienen una relevancia superior en esta tarea de guiar el comportamiento, pues definen principios fundamentales que deberán ser seguidos por las leyes, reglamentos, ordenanzas y todo otro tipo de normas jurídicas.
El Derecho por sí mismo, sin embargo, no cambia nada. La confianza en el Derecho es, de alguna forma, la confianza en que la comunidad organizada es capaz de cambiarse a sí misma. Si las normas son expresión de la voluntad del pueblo, entonces confiamos en que esa voluntad que se expresa será capaz de ser respetada por el propio pueblo, llevando a buen puerto sus aspiraciones. La discusión sobre cambiar leyes o cambiar la propia Constitución está muy vinculada a esta confianza, y por eso resultan tan extrañas las objeciones al cambio que usan como argumento la supuesta falta de posibilidades de llevar el Derecho a la realidad.
Un Estado de Derecho supone, precisamente, que será este sistema de normas y principios expresivos de una idea de justicia y de orden el que prevalecerá por sobre otras consideraciones y, en especial, por sobre las opciones que sean preferidas por cada individuo. Por lo mismo, no creer en esa fuerza del Derecho implica suponer que hay poderes más allá de los organizados socialmente, que son capaces de imponerse, cuestión que es de por sí ilegítima.
Pero incluso en cuestiones ambientales no faltan quienes pretenden una impotencia del Derecho frente a los fenómenos de la naturaleza, y usan esa visión para proponer la inacción. No dejan de tener razón en un punto, pues la naturaleza está absolutamente por sobre nuestras capacidades como humanidad –para qué decir como país– para gobernarla. Salvo en sofisticados esquemas de ciencia ficción, la verdad es que la naturaleza siempre nos pasará por encima. ¿Vale la pena entonces regularla? Por supuesto que no, no podemos prohibir los huracanes o regular las sequías. Tampoco se ha escuchado nunca una voz cuerda proponiendo eso.
Lo que el Derecho, partiendo por las constituciones y pasando por tratados internacionales, leyes y todo tipo de normas, sí puede hacer es gobernar la manera en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza, de forma que esta relación sea armónica con las otras vidas y con el sistema de interconexión entre elementos del medio ambiente que posibilita esas vidas, incluida la nuestra.
Tanto desde un paradigma antropocéntrico (que ponga a los humanos como lo único que debe protegerse) como desde uno ecocéntrico (que piense en la protección de la naturaleza como un valor en sí mismo) podemos llegar a la misma conclusión básica sobre la necesidad de gobernar nuestras acciones para proteger la vida en general. Pero esa conclusión aún no es recogida por el Derecho.
El Derecho partió desde un punto más cercano a la omnipotencia y, como usualmente pasa, estaba alimentado en la ignorancia. Según esa forma de verlo, el medio ambiente era una colección de recursos que se encontraban dispersos por la Tierra, esperando a que fuéramos a recogerlos y utilizarlos en nuestro beneficio. Era una colección relativamente infinita y por lo tanto no era su mantención lo que debía preocuparnos, sino cuestiones como su repartición, las maneras en que los explotamos y cómo solucionar conflictos entre usuarios.
Nos dimos cuenta de que aquellos elementos que sirven a nuestra vida eran limitados recién cuando empezamos a acelerar definitivamente su destrucción, e incluso a convertir recursos que eran calificados como “renovables” en elementos escasos. Más tarde aún, nos hemos ido dando cuenta de la conexión que existe entre todos esos elementos para crear la intrincada red que permite la vida en la Tierra. Como dice Sara Larraín, “la ecología como ciencia permitió superar la fragmentación y separación de las cosas y reconectar sistémicamente los elementos que componen la naturaleza”9, pasando luego por un proceso lento en que esta idea fue infiltrando la filosofía que se intensifica hacia la segunda mitad del siglo XX.