Acción para la conciencia colectiva
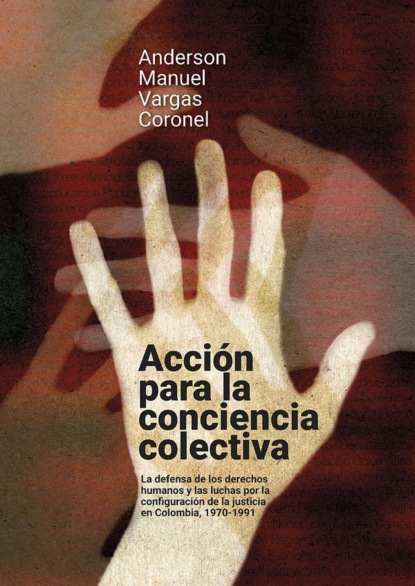
- -
- 100%
- +
No tengo porque ocultar que me ha causado una gran extrañeza el desorden y la falta de severidad con que se ha conducido el Consejo Verbal de Guerra que está funcionando en Bogotá contra los miembros del M-19, en donde eso se ha vuelto un verdadero relajo, entre irrespeto y manifestaciones públicas, falta de autoridad interna y todo lo que es completamente contrario a la severidad con que se debe manejar un tribunal de justicia […] En realidad hay entidades y personas para los cuales los derechos humanos no son sino los de los gobernados, es decir los de las personas que están al frente del gobierno. En cambio, para otros, los derechos humanos son los de toda persona como lo dicen las convenciones internacionales y las leyes de Colombia que han aprobado esas convenciones94.
El esperado informe de la CIDH finalmente fue publicado el 30 de junio de 1980, generando sendas recomendaciones al Estado colombiano, dirigidas a: el levantamiento del estado de sitio permanente; restringir la potestad de los militares para juzgar civiles; derogar el Estatuto de Seguridad y, en caso de no ser posible, modificarlo para volverlo compatible con el Código Penal; que se adopten medidas efectivas para garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos y para castigar a los responsables de violarlo; garantizar el debido proceso y el derecho a la libertad personal de los capturados, retenidos o aprehendidos; que el ministerio público agilice las investigaciones sobre abuso de autoridad; dotar a la procuraduría de herramientas eficaces para perseguir y castigar a los responsables de violar los DD. HH.; que los interrogatorios de las personas procesadas se realicen con presencia de un abogado defensor y que no se oculte la identidad de quien interroga; prohibir y cumplir con la prohibición de vendar a los detenidos en las guarniciones militares, más aún durante la práctica de interrogatorios; adecuar los lugares de detención, con el fin de garantizar asistencia médica, educativa y, en general de bienestar, para los detenidos; eliminar las condiciones de hacinamiento; tomar medidas para la protección de la población civil durante las operaciones militares en las zonas rurales95.
La intervención de estamentos y organizaciones internacionales vigilantes de los DD. HH. produjo una fuerte desestabilización en el Estado militarizado, que se manifestó de tres formas: i) la activación de los órganos de control por impulsar los procesos de investigación en contra de los efectivos de la Fuerza Pública que habían sido acusados de violar los DD. HH., aunque, pocas veces los procesos se traducían en condenas y, por el contrario, imperaban las absoluciones, las dilaciones injustificadas, las nulidades y las amenazas en contra de los jueces; ii) un giro en las políticas gubernamentales de seguridad y de orden público, que se refleja en el inicio de un proceso de institucionalización del discurso de los DD. HH.; y, iii) al ser limitado el accionar de la fuerza pública, se da lugar a la reaparición y auge de agrupaciones de extrema derecha organizadas para cometer, en la ilegalidad, los crímenes que a la Fuerza Pública ya no le eran permitidos o que, simplemente, no eran bien vistos por la comunidad internacional96.
1.3. La guerra de baja intensidad
Se calcula que en los años 70 la JPM llevó a prisión a más de 50 000 personas como fórmula para detener el avance de la movilización social en el país; sin embargo, durante la transición de las décadas del 70 y del 80, la capacidad estatal para reprimir por vía militar a los ciudadanos entró en franca deslegitimación, a la par que la defensa de los DD. HH. ganaba terreno. Sin menospreciar el lugar que conservó la denuncia en contra de la arbitrariedad militar en la agenda de los defensores, podría afirmarse que se inicia entonces una nueva etapa, caracterizada por el desarrollo de tres fenómenos sucesivos que transformaron el carácter de las demandas relacionadas con la defensa de los DD. HH.: i) la lucha contra la guerra sucia y por develar las relaciones entre paramilitarismo, narcotráfico y Estado97; ii) la búsqueda por una salida negociada al conflicto y la construcción de paz; y iii) la convocatoria y participación de la sociedad civil en la Asamblea Nacional Constituyente. Adicionalmente, se presenta una breve reflexión sobre las razones que, a la luz de las fuentes consultadas, llevaron al movimiento de DD. HH. a no manifestarse con la misma vehemencia en contra de la violencia desplegada por las agrupaciones insurgentes, a pesar de que para este momento algunos sectores ya insistían en denominar dicha violencia como violaciones a los DD. HH.
1.3.1. Contra la guerra de baja intensidad: revelar a los enemigos invisibles
Como ha quedado de manifiesto, durante la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981) los DD. HH. fueron proyectados como base de las relaciones internacionales norteamericanas, lo que contribuyó a la pérdida del poder político por parte de los militares en América Latina. Los continuos escándalos sobre los efectos nocivos de la desmedida autoridad de las FF. AA. para controlar a la población, obligó a los Estados latinoamericanos a adoptar cambios en sus políticas de seguridad interna, para ponerse a tono con las directrices estadounidenses. Estos acontecimientos marcaron la declinación de la DSN y su reformulación como estrategia para enfrentar fenómenos como la victoria sandinista en Nicaragua, la guerra civil en El Salvador y lo que sería la recta final de la guerra fría98.
A inicios de la década de 1980, mientras una salida bélica a la confrontación entre las potencias parecía descartada, aumentaban las manifestaciones de violencia política alrededor del mundo subdesarrollado99. Como consecuencia de ello, la DSN fue reformulada por los EE. UU. para adoptar una modalidad específica en las áreas conflictivas del continente, la guerra de baja intensidad —GBI—. Esta nueva fórmula de intervención militar marcó el fin del militarismo en Centroamérica y el Caribe, y abrió las puertas para el desarrollo de un nuevo plan contrainsurgente de aplicación local, diseñado con el objetivo de combatir los intentos revolucionarios de los movimientos de liberación, insertos en conflictos sociales, económicos y políticos (pero también de incentivarlos dependiendo del interés).
Aunque el concepto de baja intensidad solamente fue desarrollado a profundidad hasta la publicación en 1992 del manual de operaciones Military Operations in Low Intensity Conflicts100, la aplicación real de esta modalidad de guerra se venía gestando desde el Gobierno de Richard Nixon (1969-1974) como parte de la experiencia de su derrota en Vietnam (la superioridad de las fuerzas convencionales nada podría conseguir contra fuerzas no convencionales) y tuvo como punto intermedio de evaluación el manual de operaciones militares del ejército de los EE. UU. de 1986, denominado Contraguerrilla Operations101. El alcance de la estrategia se relaciona con la discriminación de los conflictos internos de acuerdo con su intensidad y, a partir de allí, limitar el uso de la fuerza según la capacidad del adversario. Lo que se procuraba no era únicamente la victoria militar, sino un fin integral a largo plazo: destruir la fuerza política, moral e ideológica de la oposición insurgente, la guerra se consolidó como un asunto más allá de lo estrictamente militar.
En términos de contrainsurgencia, la estrategia fue comúnmente desplegada en tres fases: i) estabilización militar y política; ii) manutención de la presión militar, psicológica y política, de forma sostenida y gradualmente intensificada con el objetivo de presionar la entrega de los enemigos; y iii) agudización de la ofensiva militar, psicológica y política, contra la insurrección102. La ejecución de cada una de las fases otorgó gran centralidad a las operaciones psicológicas como factor determinante para el posicionamiento de una imagen protectora o liberadora frente a las masas, lo que se refleja en el emprendimiento de vastas campañas de desprestigio en contra del adversario. Dada la magnitud de la tarea, este tipo de conflictos obtuvo un carácter global y prolongado, que al combinar la ayuda social con acciones militares y paramilitares apuntaba a romper las bases sociales del movimiento revolucionario para detectarlo, infiltrarlo y eliminarlo103.
La GBI se desarrolló en Colombia de forma particular ante la emergencia de nuevos actores fortalecidos por el narcotráfico. Las acciones de grupos como el MAS a inicios de los años 80 ejemplifican lo anterior, en actos que marcaron la reaparición del paramilitarismo como producto de la combinación del interés de las élites por reprimir la protesta social y de los grupos narcotraficantes por afianzar su poder104. En este contexto, la denuncia sobre las diferentes relaciones ‘invisibles’ creadas entre narcotráfico, paramilitarismo y Estado se convirtió en un factor estimulante para la acción colectiva por la defensa de los DD. HH., que se desarrolló en tres momentos: primero, la reaparición de los grupos paramilitares; segundo, la guerra contra el narcotráfico; y tercero, la prohibición temporal del paramilitarismo mientras se desarrollaba la constituyente105.
La reactivación del paramilitarismo
Como se ha reiterado, al finalizar el Gobierno Turbay, la presión nacional e internacional por limitar las facultades de las FF. AA. llevó a un desmonte gradual de las atribuciones a los militares y a la exploración de nuevos tratamientos al conflicto106, oscilando entre los acercamientos de paz, la oposición de los militares (reacios a reconocer el carácter político de la subversión) y la revitalización del paramilitarismo. La voluntad de paz se vería trastocada por oleadas de violencia que incluían, por un lado, la ejecución de masacres en lugares de influencia guerrillera, a manos de civiles encubiertos por la fuerza pública; y por el otro, una seguidilla de secuestros y la detonación de bombas en Bogotá y otras ciudades del país por parte de la insurgencia107.
En este contexto, organizaciones defensoras de los DD. HH. presentaron sus primeros balances sobre las consecuencias de la reactivación del paramilitarismo y, específicamente, sobre las actividades del MAS. El 25 de noviembre de 1982 el CPDH dio a conocer su informe al respecto, dando cuenta de que, tras 11 meses de seguimiento a la actividad paramilitar, tan solo a esta agrupación le fueron atribuidos 96 asesinatos y 65 secuestros108. Este informe estuvo secundado por la American Watch Reporter y el Comité de Abogados de los Derechos del Hombre, organizaciones que, el 5 de diciembre de 1982, lanzaron en Nueva York su informe titulado “Los derechos humanos en las dos colombias”, del cual se destaca:
…a pesar de hallarse comprometido en varios cientos de muertes, de gentes desaparecidas, de secuestros temporales, de torturas durante el último año, las autoridades no han tomado acción alguna contra el MAS … Los informes presentados por el Departamento de Estado ante el Congreso sobre los Derechos Humanos en Colombia deben ser revisados pues no corresponden a la realidad. Los Estados Unidos deben cesar toda ayuda militar a Colombia, mientras encuentran mecanismos para fortalecer la organización democrática109.
En un primer momento, las investigaciones en contra del MAS parecieron ofrecer algunos resultados, inclusive se profirieron varios autos de detención en contra de sus miembros110. Sin embargo, debido a los pobres efectos de estas medidas, el grupo continuó su expansión y afianzamiento en lugares como el Magdalena Medio. Allí, los defensores de los DD. HH. habían efectuado una fuerte labor de denuncia sobre la violencia practicada por el Ejército, desarrollando grandes manifestaciones como la Marcha de la paz, realizada el 9 de octubre de 1982. Estas acciones desataron una violenta reacción que derivó, entre otros muchos casos, en el asesinato del concejal liberal de Puerto Berrio y defensor de DD. HH., Fernando Vélez111.
Para este momento, las sospechas sobre las relaciones del MAS con las autoridades locales y las fuerzas de seguridad eran cada vez más frecuentes y las capturas se encontraban en aumento. Así sucedió el 12 de enero de 1983 cuando fueron capturados los paramilitares del MAS, Pedro Ortiz y los hermanos Manuel y Clodomiro Niño, quienes señalaron al coronel del Ejército Gil Bermúdez, y a otros oficiales, como sus instructores militares y proveedores de armamentos y equipos de guerra “…para dar muerte a presuntos dirigentes de las agrupaciones guerrilleras que operan en Colombia, en un esfuerzo por erradicar el comunismo”112. El compromiso de los organismos de seguridad estatal en la conformación y operaciones de grupos de justicia privada corresponde con la aplicación en Colombia de un modelo de confrontación inspirado en la GBI. Si bien la característica inicial de dicho modelo en el país fue la pacificación a través del terror paramilitar, el contenido más sustancial de las acciones estaba dirigido a generar el rechazo de la opinión pública contra la insurgencia. Así lo sugirió el general Landazábal en su editorial del periódico de las FF. AA. en julio de 1983, “Puede asegurarse, sin temor de errar, que en el nuevo sistema de lucha que hoy se esparce por todos los campos del planeta, no podrá existir un triunfo definitivo de la libertad si la victoria de las armas, en el campo estricto de la confrontación militar, no está secundada y respaldada por la victoria ideológica…”113.
La determinación de los altos mandos militares por extender la guerra al campo ideológico estuvo reforzada por la expansión de las ideas anticomunistas haciendo uso del terror, tarea que fue ejecutada tanto por las élites regionales como por los grupos paramilitares con la colaboración de las FF. AA. Así fue confirmado el 19 de febrero de 1983, cuando por petición presidencial, el procurador general entregó los primeros resultados de las investigaciones sobre el MAS, que incluían una lista de 163 personas vinculadas a este grupo, 60 de las cuales eran militares114. La reacción del ministro de la Defensa, Fernando Landazábal Reyes, fue de negación sobre las acusaciones, acentuando las divisiones entre los militares, los órganos disciplinarios y las autoridades políticas; que ya no solo se reflejaban en las contradicciones entre las manifestaciones de paz del Gobierno y el actuar ilegal de sus fuerzas de seguridad, sino en la censura que los militares trataron de imponer a las autoridades judiciales y disciplinarias115.
La guerra contra el narcotráfico
La tormenta entre el narco paramilitarismo y el Gobierno Betancur se desató tras el curioso enfrentamiento suscitado el 17 de agosto de 1983, cuando el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, acusó al entonces representante a la Cámara, Pablo Escobar Gaviria, como miembro del MAS y este le respondió con una amenaza de denuncia ante la CSJ116. Seis meses después, el ministro fue asesinado por el MAS y el Gobierno reaccionó con la captura de los narcotraficantes de Medellín, Fabio Ochoa y Evaristo Porras. Estos incidentes, sumados a la pérdida del poder de los militares durante el Gobierno Betancur, arrojaron a la guerra a un Estado que no solo no contaba con la capacidad para enfrentar a los narcotraficantes, sino que veía impotente cómo las FF. AA. le daban la espalda a la institucionalidad y estrechaban sus lazos con estos grupos. Dichas relaciones fueron denunciadas en múltiples oportunidades por los defensores de los DD. HH., tal como ocurrió el 16 de julio de 1985, cuando en su columna semanal Alfredo Vásquez denunciaba:
En el aviso de la existencia de un grupo con armas en la mano, de frente o en clandestinidad, que tiene al parecer una consigna: “policía de Colombia en pie de lucha”. Si esto se realizara, el orden público del país se le habría salido de las manos al gobierno. Porque no hay norma que permita semejante enormidad, ni precedente que lo autorice. Sería un grupo insurgente dentro del cuerpo policial que, sin atenerse a las órdenes de los superiores, adoptaría decisiones de retaliación que comprometerían la vida de personas, porque “la paz se hace iniciando la guerra117.
En medio de este panorama, el 6 de noviembre de 1985 un grupo de hombres y mujeres pertenecientes al M-19 desplegaron la operación Antonio Nariño. Aunque este evento será analizado más adelante, lo importante por ahora es señalar la forma en que la toma y retoma del Palacio de Justicia representaron la oportunidad para que los militares recuperaran temporalmente el control de las riendas del Estado118. Luego de estos sucesos, la imagen de Betancur como hombre de paz cedió definitivamente a las pretensiones del militarismo, sin que ello afectara el actuar de los narcotraficantes que extendieron sus operaciones a una persecución implacable en contra de funcionarios públicos y especialmente de la rama judicial119. La situación fue tan delicada que incluso, el 23 de abril de 1986, el ministro de Defensa Miguel Vega Uribe tuvo que salir a desmentir públicamente los rumores promovidos por la revista norteamericana Newsweek que advertían sobre la posibilidad de un golpe militar fraguado al seno de las FF. AA. en contra del presidente Betancur120.
Ya con Virgilio Barco ocupando la silla presidencial, las acciones de terror de los extraditables parecieron tomar un nuevo aliento, combinando la detonación de bombas en lugares neurálgicos de las principales capitales del país, con la persecución a funcionarios y a miembros de la oposición política121. Sin embargo, mientras el país se estremecía con la escalada de las acciones terroristas de los extraditables, habitantes de las diferentes veredas de Puerto Boyacá marchaban exigiendo la reinstalación de bases militares en la región. El grupo de manifestantes, liderado por Pablo Emilio Guarín, reconocido promotor del paramilitarismo en la región arengaba: “Antes luchábamos contra el Gobierno, pero ahora los soldados nos convencieron ¡vivan las gloriosas fuerzas militares del país!”122. Las consignas de los manifestantes en Puerto Boyacá dejan al descubierto la forma en que, para inicios de 1987, la guerra contra el narcotráfico la había ganado, y de forma contundente, el narco-paramilitarismo. La aplicación de la GBI no solamente había permitido retomar el control del territorio a militares, paramilitares y narcotraficantes, sino que sus ideas de animadversión frente al comunismo, la izquierda y la oposición política habían calado de forma profunda en algunos de sus habitantes, fuera por temor o por convicción123.
Entre tanto, las actividades de defensa de los DD. HH. persistían en alcanzar tres objetivos: 1) exigir el nombramiento de un civil para dirigir la cartera de Defensa; 2) desenmascarar lo que consideraban como la aplicación de dos políticas paralelas por parte del Gobierno Barco, una de reconciliación y rehabilitación y otra de guerra; y 3) la derogación de los manuales de contraguerrilla, fundamentados en documentos tácticos norteamericanos, por considerarlos como estimulantes de la creación de más de 120 grupos paramilitares124. Asimismo, la agenda de la defensa de los DD. HH. estuvo dirigida a revelar los diferentes planes de exterminio en contra de la oposición política, y estuvieron cerca de logarlo cuando el 16 de septiembre de 1987 se anunció la apertura de investigaciones judiciales en contra de 12 integrantes de las FF. MM., acusados de asesinar a Pedro Nel Jiménez, miembro del CPDH y de la Unión Patriótica —UP—125.
La prohibición temporal del paramilitarismo
Para el mes de octubre de 1987 había pocas dudas sobre la sospechosa relación entre grupos paramilitares, Estado y narcotráfico, así como de su responsabilidad en el exterminio de la izquierda política en el país. No obstante, los funcionarios mantenían sus esfuerzos por ocultarlo,
…El ministro de Defensa en su último debate en el Senado, nos cuenta a los colombianos que los únicos grupos de autodefensa son los paraguerrilleros. Sin necesidad de hilar muy delgado, sutilmente los militares están esclareciendo el misterio de los asesinatos de la UP. Según ellos, estos han sido perpetrados por grupos de extrema izquierda. Caso cerrado… Más tarde el ministro de Gobierno contradice a su colega y saca una lista de 120 grupos paramilitares que el DAS tiene detectados en el país. Primera conclusión: el Gobierno acepta que hay grupos paramilitares de extrema derecha. Pero al hacerlo queda en evidencia una realidad aún más macabra: saben en dónde están, como se llaman, pero ninguno de los 120 grupos mencionados ha podido ser capturado126.
Las actividades del narco-paramilitarismo contaban cada vez con más fuerza y se manifestaban por lo menos en tres flancos, en la ya señalada lucha contra la extradición, en la guerra sucia dirigida contra la izquierda colombiana y en una sutil pero muy fructífera proyección de cuadros políticos propios y afines127. Sería solo ante la denunciada acumulación de masacres en la región del Urabá, que el ministerio público, en cabeza de Horacio Serpa, propuso la creación de una central investigativa para la región en abril de 1988, cuyos primeros resultados fueron anunciados el 3 de mayo de 1988. El informe de la mencionada comisión se fundamentó en no menos de 50 testimonios que identificaron al Batallón Voltigeros como lugar de operaciones para la ejecución de las masacres. Descubrimientos como estos se convirtieron en el pan de cada día durante 1988, a tal punto que el 5 de septiembre la situación comenzó a dar un giro inesperado cuando los capos de la droga, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño, fueron sindicados como responsables por las masacres ejecutadas en Antioquia128.
En fallo del 25 de mayo de 1989 la CSJ declaró la ilegalidad de los grupos paramilitares en una decisión que podría ser considerada como el coletazo por la masacre de la Rochela y producto de la cual, la legalización del paramilitarismo, que se encontraba vigente por vía del artículo 33 del Decreto 3398 de 1965 y de la Ley 48 de 1968, quedó suspendida129. Aquí, a modo de paréntesis, es preferible aclarar que se habla de suspensión por una razón fundamental y es que por vía de la expedición del Decreto 356 de 1994, el entonces presidente, César Gaviria dio un nuevo impulso al paramilitarismo encarnado en la figura de las ‘Convivir’. Pese a ello, no podría hablarse de efectos reales de la suspensión, más aún al considerar que esta decisión fue simplemente una antesala para los asesinatos de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa a manos de los grupos narco paramilitares.
Las investigaciones por el asesinato de Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia por el partido Liberal, derivaron en el descubrimiento de que las armas utilizadas habían llegado de Israel, vendidas por la empresa Isrex al Gobierno de Antigua. Tan pronto como se conoció la noticia, el mercenario israelí Jair Klein —a pesar de estar sometido a vigilancia por las autoridades colombianas dada su responsabilidad en el entrenamiento de grupos paramilitares en el Magdalena Medio— huyó del país de manera ilegal, para evitar la justicia130. De esta forma, las investigaciones por el homicidio permitieron concluir que, en las haciendas de los narcotraficantes fueron entrenados en tácticas contrainsurgentes cientos de hombres bajo la orientación de mercenarios británicos e israelíes. Hombres que operaron con la ayuda de miembros de las FF. AA., como Carlos Arturo Casadiego, y batallones del Ejército, como Bárbula en Puerto Boyacá y Bomboná en Puerto Berrio131.
Por otra parte, el 23 de marzo de 1990, el candidato por la UP, Bernardo Jaramillo Ossa, fue asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando se disponía a viajar hacia Santa Marta, a manos de sicarios paramilitares contratados por el narcotráfico. Jaramillo, quien se convirtió en el militante de la UP número 1285 en ser asesinado, quince días atrás había denunciado la relación entre el presidente Barco y grupos narcotraficantes. En entrevista al periódico español Vanguardia, el candidato respondió al presidente Barco, quien había asegurado que la matanza de seis dirigentes de la UP obedeció a una táctica electoral del partido de izquierda, dejando entre ver las razones de la sospechosa actitud del presidente frente al combate a la delincuencia organizada. Bernardo Jaramillo criticó la actitud del presidente, al señalar:
O Barco es un imbécil, y realmente no sabe lo que está pasando en el país, o es cómplice directo de todo lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos cuatro años… Tras su careta de viejo bueno y de luchador contra el narcotráfico, con la que se presenta en el exterior, oculta que en los primeros tres años de su gobierno estuvo recibiendo dinero a través de la llamada “ventanilla siniestra” del Banco de la República, sin molestarse por preguntar de dónde venían los dólares… Barco se hizo el de la vista gorda ante el vínculo abierto de militares con narcotraficantes para sostener e impulsar a grupos paramilitares… Este gobierno, que se dice campeón de la paz, tiene sobre sus espaldas más de 5.000 asesinatos políticos132.






