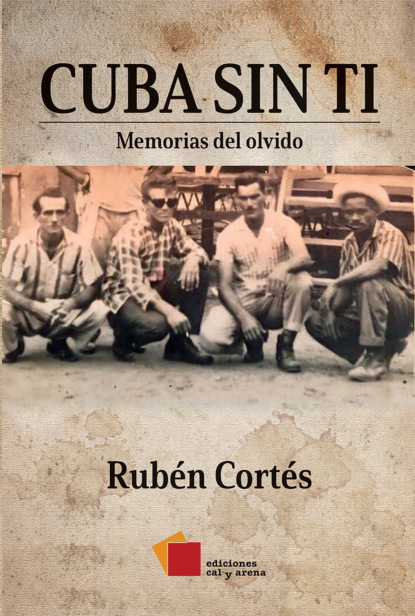- -
- 100%
- +
Una noche de enero de 1982, minutos antes de que a las ocho y treinta arrancara una velada del campeonato nacional Playa Girón de boxeo, un comentarista deportivo de voz impostada y que usaba bastones para caminar, leyó una lista de 17 peloteros que habían sido sancionados por registrar una actitud antideportiva: “Jorge Beltrán Lafferté, Rey Vicente Anglada Ferrer…”.
Yo estaba sentado frente al televisor, en la salita de la casa de una sola habitación en la que vivíamos entonces mis padres y sus cuatro hijos frente al estadio de Pinar del Río, y fui incapaz de seguir escuchando, porque el hecho de que Anglada no pudiera jugar pelota significaba la muerte de uno de los más grandes regocijos de mi adolescencia: verlo llegar al cajón de bateo, apoyarse el bate a la cadera, sacarse del bolsillo de atrás del pantalón una guantilla y ponérsela en la mano izquierda, meterse por dentro de la camisola una cadena de oro que llevaba al cuello y observar por unos instantes la posición de los jugadores de cuadro.
El júbilo era, para mí, aquel rito de Anglada. Yo tenía 18 años y la decepción por el fin de su carrera como pelotero me duró hasta los 45, porque jamás volví a disfrutar un juego de pelota hasta que una tarde de domingo, en la ciudad de México, agarré una banderita cubana que tenía colgada de un palillo de dientes en mi librero y me fui con mi hijo Santino al partido Cuba-Sudáfrica de una eliminatoria del Clásico Mundial que se jugó en el estadio del Foro Sol. Ganó Cuba 14-2 y, ya cuando nos íbamos, Santino, que en ese tiempo tenía seis años, me tomó una fotografía con la banderita, que es la foto de autor de mi libro Cuba, Cuba.
Anglada fue encarcelado en la flor de su talento, a los 29 años de edad. Cuando salió del talego trabajó como chofer en la empresa Tecnitiendas y después encontró una oportunidad como entrenador de niños en el estadio que estaba frente a la antigua fábrica de la Coca-Cola, en el municipio habanero de El Cerro.
Hasta allí lo fui a ver una mañana del invierno de 1990. Mi amigo Aurelio Prieto, quien después se convirtió en el mejor cronista deportivo de la televisión cubana, sabía de mi antigua idolatría por Anglada y consiguió una grabadora prestada, una Sanyo japonesa, y me llevó para que lo entrevistara. Un tipo que iba con Aurelio, un mulato que tenía puesto un collarín ortopédico, tomó las fotos con una prehistórica cámara Praktica Reflex de 35 mm., hecha en la Alemania comunista.
Anglada lucía una camisa hawaiana azul, de dibujos oscu- ros, a las que en Cuba se les conocía como “manhattan”. Estaba dolido porque sus alumnos, de la categoría 11-12 años, habían clasificado para los Juegos Escolares Nacionales, pero a él le impidieron acompañarlos, pues el gobierno lo consideraba un mal ejemplo para la niñez y la juventud.
Nos contó que, poco tiempo después de salir de la cárcel, una noche fue a ver un juego de los Industriales al estadio Latinoamericano de La Habana, teatro de sus grandes atrapadas y robos de base. Iba con un amigo al que apodaban El Gordo. Un aficionado lo reconoció entre el público y empezó a aplaudir. Otro lo imitó. Y otro más… hasta que el aplauso de 60 mil personas se convirtió en una ovación.
—¿Qué hiciste? —le pregunté.
—Le dije al Gordo: “Gordo, vámonos, Gordo, vámonos”.
—¿Por qué?
—Me asusté.
—¿De qué te asustaste?
—No sé. Me asusté.
Durante dos horas de entrevista, Anglada había revelado una mezcla de enojo y tristeza por el trato que había recibido de las autoridades, antes y después de ser encarcelado. Porque, por encima de todo, se consideraba inocente:
—Me niego a aceptar lo que no hice. Nunca aceptaré que vendí un juego de pelota. Yo era de los que, si perdía un partido, ni siquiera me comía la merienda. Y sabes por qué, por vergüenza, chico, por vergüenza. Para más injusticia, yo supe de mi sanción a través del televisor. Esa mañana había ido al estadio y nadie me dijo nada. Sólo hasta la noche me desayuné con la noticia por la televisión.
—¿Qué sientes?
—Que me arrancaron parte de mi cuerpo. Mira, si tú haces algo malo, tienes que pagar por eso, pero no era el caso mío. Me dolió mucho tener que abandonar lo que había sido mi vida, con sólo 29 años, cuando mejor estaba jugando. Es algo que no le deseo a nadie.
Anglada también incubaba la sospecha de que las autorida- des lo habían inculpado en represalia por su amistad con otro buen jugador, su compañero en el infielder de los Industriales y amigo desde los Juegos Escolares, Bárbaro Garbey, quien abandonó Cuba por el puente marítimo de El Mariel en 1980, cuando el gobierno comunista permitió la emigración masiva de 125 mil personas, con especiales facilidades para presidiarios, elementos marginales, homosexuales, enfermos mentales, delincuentes y desafectos al sistema.
—El día antes de su salida, Bárbaro vino a verme para decirme que se iba y le deseé todo lo bueno que se le podía desear a un amigo.
Pero resultó quizá el beso del diablo, pues Anglada jamás volvió a integrar el equipo Cuba en los dos años que le quedaban como pelotero activo. En cambio, Garbey se contrató de 1984 a 1988 en las Grandes Ligas, primero con los Tigres de Detroit y luego con los Rangers de Texas. En 626 veces al bate produjo para .267 con 167 hits, 11 jonrones, 28 dobles y dos triples. Después jugó con notable éxito en las ligas profesionales de Venezuela y México. A su retiro, montó una empresa de venta de indumentaria beisbolera en Florida y viajaba a México con frecuencia por razones de negocios. En 1997 lo entrevisté en una suite del Hotel Lisboa, en la avenida Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, y le pregunté si, en aquella despedida, había sonsacado a Anglada para que se quedara en un posterior viaje al extranjero. Garbey estaba sentado en la orilla de la cama de su habitación y jugueteaba con un bate de madera de la marca Louisville Slugger.
—Nunca —contestó—. Si Rey se hubiera querido ir de Cuba lo habría hecho conmigo por El Mariel. Así no habría perdido tiempo. Vaya, esa idea de desertar ni le pasó por la cabeza.
La pequeña historia que se aireó siempre en las calles de La Habana contaba con dos versiones. Una de ellas refería que Anglada, quien se había criado en Carraguao, una barriada habanera de alientos delincuenciales, sí vendía juegos y corría las apuestas con un tipo blanco al que apodaban El Negro y residía en la Calzada de El Cerro, propietario de un Chevrolet del 56; así como con Goyo El Uriapapa, quien vivía por El Canal, detrás de la antigua Quinta Covadonga, un hospital fundado por la comunidad asturiana de Cuba en 1886 y al que luego el sistema comunista le cambiaría el nombre por el de Salvador Allende. En esa época, cualquiera te decía: “¿Tú quieres saber cuánto van a perder hoy los Industriales? Párate en Infanta y Zequeira”. Se interpretaba que en esa intersección de calles funcionaba la correduría clandestina.
La otra exégesis relataba que uno de los apostadores capturados señaló a la policía que había dado dinero al outfielder Jorge Beltrán Lafferté, al pitcher Leonardo Alemán Hernández y al tercera base Dagoberto Echemendía Pineda y que este último, apremiado en los interrogatorios, incriminó injustamente al resto de los 14 sancionados, incluido Anglada.
Finalmente, a todos les fue aplicada la Ley de Peligrosidad, una prescripción coercitiva que tenía origen en los tiempos de la dictadura del general Francisco Franco, en España, y que planteaba que quien tuviera relaciones con personas potencialmente peligrosas para el orden social, económico y político del Estado sería objeto de penas de uno a cuatro años de cárcel, en prevención de que incurriera en actividades socialmente peligrosas o delictivas.
Días después de haber conversado con Anglada en el estadio de la Coca-Cola, fui a una conferencia de prensa que daba el todopoderoso político Carlos Aldana y, al final, en un aparte, le comenté que tenía una entrevista con el ex pelotero.
Aldana era entonces el tercer hombre del gobierno cubano, sólo por detrás de Fidel y Raúl Castro. La prensa occidental llegó a llamarlo el Gorbachov del Trópico, por su apariencia de político renovador y su buen manejo de medios internacionales, lo cual fue su fatalidad porque en 1992 fue sometido a una de las recurrentes purgas de corte estalinista: acusado de malversador, fue convertido en una no persona.
Después de su caída, lo volví a ver: yo iba caminando una mañana por el barrio residencial de Nuevo Vedado con el periodista Mayito Rodríguez, hijo de Mario Rodríguez Romay, ex presidente del Banco Nacional de Cuba y exembajador en Italia, y Aldana estaba arrodillado en el borde de la acera, sujetando una bicicleta, con las manos y las rodillas manchadas de grasa, porque se le había zafado la cadena de una Forever china en la que se veía obligado a transportarse tras su derrumbe político.
Pero antes, cuando le informé de mi entrevista con Anglada, el hombre estaba en el pináculo de su poder y controlaba con puño de acero y guante de seda las relaciones internacionales del Buró Político y la orientación revolucionaria del Comité Central, lo cual significaba decidir qué, cómo, dónde, cuándo y por qué se publicaba toda la información en el país.
Aldana me escuchó y se quedó un rato mirándome fijamente, con unos ojos color gris acero que sugerían una astucia glacial.
—¿Y qué te dice Anglada? —indagó.
—Que es inocente —respondí.
El Gorbachov del Trópico fijó un poco más todavía su mirada de florete en mis ojos, y volvió a preguntar.
—¿Y tú le crees?
Pero ya yo estaba medio muerto de miedo y sólo atiné a balbucear un tímido “sí”.
—Oká. Entonces mándame la entrevista —me ordenó, pero no me dijo para qué la quería.
Jamás se la mandé. Yo estaba a punto de entrar a trabajar en la agencia oficial Prensa Latina, que era las grandes ligas de la prensa cubana, pues representaba la puerta del ancho mundo: allí había la posibilidad de leer la prensa extranjera, de ver los canales internacionales de televisión y de viajar al exterior. Así que no quería nubarrones en el horizonte. No fuera a ser que una entrevista a un apestado de la sociedad me cerrara el paso de las amplias alamedas.
No sé. Me asusté.
* * *
El 18 de noviembre de 1999 la suerte cambió para Rey Vicente Anglada Ferrer: Fidel Castro lo invitó a jugar la segunda base en un partido de fiesta que dirigió en el Latinoamericano contra una novena que había armado el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Fidel Castro disfrazó de ancianos a los jugadores de su equipo, con luengas barbas y pelos saliéndoles por las orejas, y ganó cinco carreras por cuatro.
Pero el verdadero triunfador fue Anglada: el mulato había vuelto, su honra estaba lavada, su inocencia era cierta… o lo habían perdonado.
El dos de enero de 2002 empezó a dirigir a los Industriales y tuvo un gesto hermoso: llamó como auxiliar a Eddy Herrera, un velocísimo bateador, quien había estado con él en la cárcel, también acusado de vender juegos. En poco tiempo, Anglada se convirtió en el mejor mánager de Cuba. Se llevó tres campeonatos (como jugador también había ganado tres) y no paró hasta que lo designaron mánager de la selección nacional. Con su histórico número 36 a la espalda, sublimaba desde el dugout el temperamento y la gracia que lo habían caracterizado como jugador.
Uno de los mejores lanzadores de la pelota amateur cubana, el pinareño Julio Romero, admitía que Anglada había sido su pelotero predilecto, a pesar de que no sólo figuraba en un equipo rival, sino que en su época de jugadores protagonizó una rivalidad histórica con su amigo personal Alfonso Urquiola para determinar cuál de ellos era el mejor segunda base del país.
—Yo les decía a mis compañeros, “¿por qué no pueden hacer lo que hace Anglada?, que cuando sale al terreno se entrega y juega al 120 por ciento?”. Siempre jugaba por encima de sus posibilidades, no le importaba que los juegos fueran importantes o no, decisivos o no, ni el marcador, él hacía su juego y se ganaba la admiración del público, se entregaba con el corazón dentro del terreno de pelota y eso nosotros siempre, hasta los contrarios, lo admiramos.
En diez series nacionales, Anglada bateó para .291 de promedio, con 192 bases robadas y 456 doble play. él inventó la jugada de, con hombre en primera base, dejar caer los elevados en el infield para hacer doble play: después de eso los árbitros se vieron obligados a cambiar las reglas y declarar automáticamente out por regla el infield fly. Era el único que tenía valor para tocar la bola con dos strikes… y se embasaba, o que hacía double play pivoteando a tercera en lugar de a la primera base. Se robaba a menudo, de un tirón, la segunda, la tercera y el home. Jugaba para el público, que por lo regular lo instaba a robarse las bases: “Se va, se va, se va”, arengaba la gente. Y él se iba.
Su rivalidad con Alfonso Urquiola polarizó a la afición del país. Anglada resultaba mejor deportista, rápido, entusiasta, explosivo, temperamental, combativo, creativo, imaginativo. Urquiola, en cambio, trascendía como antojadizo, perezoso, voluble y caprichoso, pero bateaba mejor, sobre todo a la hora buena. Ya, los dos como directores, Anglada de la selección cubana y Urquiola de la de Panamá, éste se impuso 4-3 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2006 en Cartagena de Indias.
En mayo de 1988, coincidí con Urquiola durante una gira por el norte de México. En un abismo de la carretera del poblado de Camargo, tuvimos un accidente de autobús y él se lesionó de manera seria. Nos hicimos muy amigos en aquel viaje. Como él también era de Pinar del Río, nos seguimos viendo y, a veces, en las tardes, nos juntábamos en casa para tomar un ron casero llamado chispa de tren. En agosto de 1998, siendo él mánager del equipo Cuba, lo entrevisté en Maracaibo, Venezuela, para la agencia alemana de prensa dpa, y le pregunté quién había sido mejor, si él o Anglada:
—Para jugar todo un campeonato, él; para ganarlo, yo.
Pero, en su retorno a los cuernos de la luna, como mánager de Industriales y de la selección nacional, Anglada se cuidó mucho de recordar que la vida no solía ser siempre un lecho de rosas. De modo que, en un sistema de ortodoxia política como el cubano, supo escoger la mejor protección en contra de la desgracia: el lenguaje público de la reafirmación ideológica.
De ahí que sus entrevistas de prensa parecieran más las de un escolástico dirigente comunista que de las de un pelotero, como una que le dio a Luis Báez, un viejo periodista cercano al Ministerio del Interior, pero cuyo empleo formal estaba en Prensa Latina:
—¿Cuál es su apreciación del resultado de la serie de béisbol que acaba de finalizar?
—Fue un auténtico fenómeno sociopolítico, donde inclusive estadísticas no oficiales indican que más de seis millones de espectadores estaban representados, niños, mujeres, hombres y ancianos acudieron a nuestros parques deportivos.
—¿Eres o no eres el mánager del equipo Cuba?
—Esa pregunta no me corresponde a mí responderla. Estimo que la designación de un mánager del equipo Cuba es un proceso de análisis, de consulta de nuestros dirigentes. Soy un soldado de la Revolución y estoy a su servicio. A lo largo de estos años se han librado muchas batallas internacionalistas y los principales responsables en el teatro de operaciones no han sido siempre los mismos jefes. Y sin embargo, el resultado ha sido siempre la victoria.
Ah, caramba. El ex presidiario, el ex proscrito considerado mal ejemplo para el hombre nuevo se había autoproclamado “soldado de la Revolución”. ¡Eso sí que era un blindaje, coño! Tanto que, en cuanto le quitaron los timones de los Industriales y el del equipo Cuba, lejos de volver a la orfandad del estadio de la Coca-Cola, al “soldado” se le cumplió el sueño de todo cubano decidido a vivir en la isla, que era ser mandado por el gobierno a “cumplir misión” en el extranjero, gracias a lo cual se podía conocer mundo, comer, beber, vestir bien y mantener a la familia: el siete de octubre de 2008, Anglada fue designado por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación para cumplir un contrato de colaboración bilateral en la provincia panameña de Bocas del Toro.
“Las autoridades decidieron: llegó la hora de disfrutar el béisbol desde otra posición”, dijo a Prensa Latina.
A la hora de recoger los bates, entrando a la tercera edad, a Anglada finalmente le había ido bien. En su vida, la Revolución ocupaba el lugar del mitológico dios Cronos, que se comió a sus hijos y luego los regurgitó.
Otros vástagos, en cambio, no podían contar lo mismo: en medio siglo de intentos por crear un hombre nuevo, la Revolución no contaba con jóvenes en su primer círculo de poder, aun cuando había habido muchos en esa posición a lo largo de sus diferentes épocas. Siempre terminaba engulléndolos: Luis Orlando Domínguez, Robertico Robaina, Otto Rivero, Carlitos Lage Codorniú y su padre Carlos Lage, Hassan Pérez, Carlitos Valenciaga, Felipe Pérez Roque…
Sin embargo, en la Cuba comunista las cosas eran como eran y no como habrían debido ser. En todo caso, la historia de Rey Vicente Anglada Ferrer resbalaba como cuchillo en mantequilla en una frase genial de Mao Tse-Tung: “La Revolución no es una cena de gala’’.
Las tumbas olvidadas
Pedro Junco le había escrito el bolero Nosotros a María Victoria Mora porque estaba tuberculoso y no quería correr el riesgo de contagiarla. Después se ahogó con un buche de sangre en una cama de hospital: pasaban en la radio su canción “Soy como soy”, en la voz de René Cabel, y se emocionó tanto al escucharla que el acordeón de sus pulmones rotos no pudo aguantar un último soplo de alegría en su corazón. Tenía 23 años.
Su hermana María Antonia lo cuidaba esa noche en el sanatorio Damas de la Covadonga, de La Habana, y un locutor había anunciado “Soy como soy”, cantada por El Tenor del Caribe, uno de los más grandes boleristas cubanos de los años cincuenta. Pedro Junco se agitó y le sobrevino una racha de tos. María Antonia se apresuró a buscar un médico: cuando iba corriendo por los desiertos pasillos de la clínica, la música se acababa y, entre el resonar de sus tacones en el piso de mármol, alcanzó a escuchar todavía los últimos compases. Al regresar al cuarto, su hermano estaba muerto.
Cabel, quien emigró a Puerto Rico el 3 de julio de 1961 y se instaló luego en Colombia como exitoso regente artístico del gran hotel Tequendama, en Bogotá, parecía portar un hado funesto, algún infortunio maldito, pues Miguelito Valdés, el famoso guarachero Babalú, murió en sus brazos, víctima de un paro cardiaco, el nueve de noviembre de 1978.
“¡Perdón, señores!”, exclamó Miguelito Valdés en plena actuación en el salón Monserrate, del hotel Tequendama: soltó el micrófono, se llevó las manos al pecho para tratar de desabotonarse la camisa y cayó al suelo. Falleció abrazado a Cabel, quien esa noche dejó de cantar en público para siempre: temía que le sucediera algo similar.
Más de 30 años después, Cabel solía sacar un perrito pekinés a mear en las frías y lluviosas mañanas de Bogotá. En una ocasión lo acompañé un par de cuadras por el barrio colonial de La Candelaria, que estaba acariciado por frondosos cerros azules, verdes, lilas, en los que se incrustaba la ciudad. Recordaba con cariño a Pedrito y aún no superaba la impresión de haber visto la agonía atroz de Miguelito Valdés.
En algún momento del paseo, se detuvo bajo la llovizna, cargó al perrito y le pasó la mano derecha por la cabeza. Luego suspendió la mirada en los ripios de niebla matinal que se liaban en las ramas de los cedros. Sin que viniera a cuento, casi en un murmullo, dijo:
—Pero lo que más lamento es haberme ido de Cuba.
Ya era un hombre muy anciano, aunque parecía muy saludable y descendía de una familia longeva. Su madre murió a los 97 años.
Cabel… sus brazos fueron el tacto postrero que sintió Babalú, su voz la última que escuchó Pedro Junco. María Antonia jamás olvidaría aquel timbre agudo entonando “Soy como soy”, mientras su hermano moría.
“Cabel se escuchaba en la radio y a Pedrito le entró un ataque de tos con sangre y las sábanas se manchaban. Salí gritando. Cuando volvimos una enfermera y yo, tenía la cabeza recostada tranquilamente en la almohada. Su corazón había dejado de latir”, contaría una hora más tarde a Aldo Martínez Malo, el amigo que llevaba y traía las cartas y recados entre Pedro Junco y María Victoria Mora. Eran papeles secretos: ella estaba internada en un convento y sus padres le tenían prohibido verlo, pues Pedro, al enterarse dos años antes de que la tuberculosis lo mataría a plazos, se había enganchado a una vida punteada de romances, incluido uno con una mujer mexicana casada, trapecista de un circo.
Era el 25 de abril de 1943. Al día siguiente fue inhumado en la necrópolis de La Alameda, en Pinar del Río, la ciudad más occidental de Cuba, donde había nacido el 22 de febrero de 1920. El doctor Ñico Alonso, un amigo suyo de la infancia y quien vivió casi 90 años, recordaba el sepelio como “algo grande”.
“De los balcones le lanzaban flores al féretro. Los presentes no cupieron en el cementerio. Fueron toda la Escuela Normal y el Instituto de Pinar del Río. Todo el mundo lloraba. Fue un duelo provincial.”
Pero ya nadie visitaba la tumba de Pedro Junco. A unos metros de distancia sepultamos a mi madre el 17 de marzo de 1998. Desde entonces, no transcurrió un domingo, o un día señalado, sin que sus cinco hijos, su esposo, cuatro nietos o sus tres yernos le lleváramos flores y pasáramos luego a mostrar nuestros respetos ante el nicho donde reposaban los restos del autor de la mejor canción de Cuba. Pero jamás nos encontramos a nadie.
En una ocasión, estudiantes de varias escuelas despedían a una chica y su novio, los dos de 20 años, fallecidos en un accidente de tránsito, y uno podía darse una idea de cómo habría sido el entierro de Pedro Junco, según la descripción que hacía Ñico Alonso.
Después de tantos años viviendo en México, escuchando despedir a los muertos con “Las golondrinas” o la canción que les gustaba en vida, pensé que la historia tronchada de aquellos chicos merecía un coro gigante de “Nosotros”. Pero no fue así. Acabó el funeral y los dolientes se encaminaron a la salida del camposanto. Como México ya iba siempre conmigo, recordé a los muchos y perennes visitantes a la losa de Pedro Infante en el Panteón Jardín: perseguí con la mirada a los afligidos, pero ninguno se acercó a la tumba de Pedro Junco, que estaba en un mausoleo marcado con el número 197 en la puerta de cristal enrejado. En la base de la bóveda principal se leía: “Pedro Junco y familia, 1949”. Fue construido seis años después de la muerte del compositor.
El recinto, que guardaba lápidas y jardineras de mármol de Carrara, recordaba cierta prosperidad económica de la familia en la Cuba anterior al comunismo: Junco García, el padre, había sido el gerente de la Ford en Pinar del Río. Pero ahora sus paredes grises mostraban una decadencia de mampostería desconchada y pintura desvaída, al igual que los sepulcros humildes que la rodeaban, apretujados bajo el sol y rodeados de maleza y de hierbajos del color de la ceniza.
Estaban destrozados los cristales azules de sus dos venta- nales, cruzados ambos, a manera de protección, con tablas de cajas de legumbres claveteadas a la carrera, a la manera cubana de asegurar puertas y ventanas cuando en septiembre y octubre se les vienen encima los huracanes. En cada una de sus cuatro esquinas malvivía una palmera de tres o cuatro metros de altura y tronco delgado.
Dentro, junto a la pared oriental, había tres sillas blancas cojas y polvorientas sobre un piso de escombros esparcidos, cerca de la tapia que guardaba los restos del compositor y sobre la cual se encontraba una placa de mármol que decía: “Pedrito tu recuerdo en nuestros corazones es una flor que nunca ha de secarse. Tus amigos. 23-6-43”.
Y tenía incrustada, en un óvalo de cristal, la foto clásica de medio cuerpo de Pedro Junco, ligeramente ladeado, con los brazos cruzados por debajo del pecho y un anillo en el dedo anular izquierdo, que le fue tomada dos meses antes de morir: se ve serio, el cabello peinado hacia atrás; de traje y corbata color carmelita oscuro.
Su amigo Amadito Martínez lo recordaría siempre vestido de carmelita, pantalones sin pliegues, camisa de mangas largas y zapatos casuales, con la cara rosada, el bigote y el cabello castaño oscuro untado en gomina, porque lo tenía muy lacio.