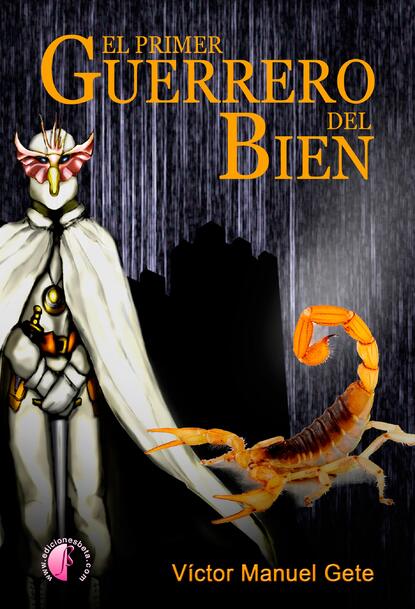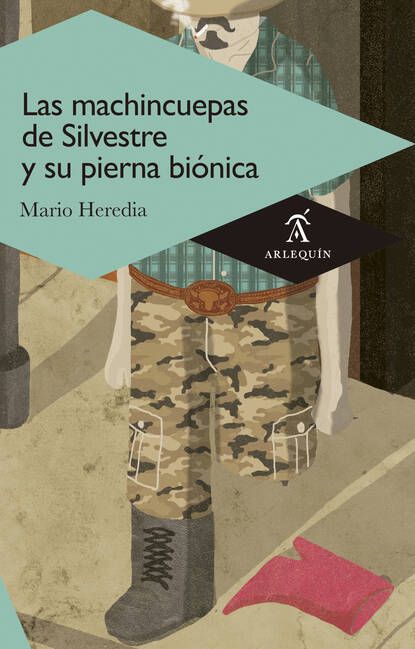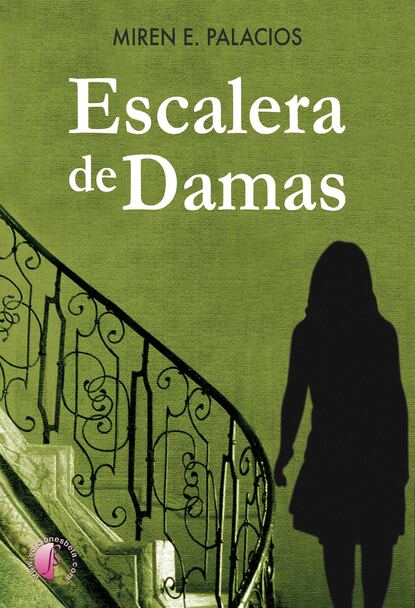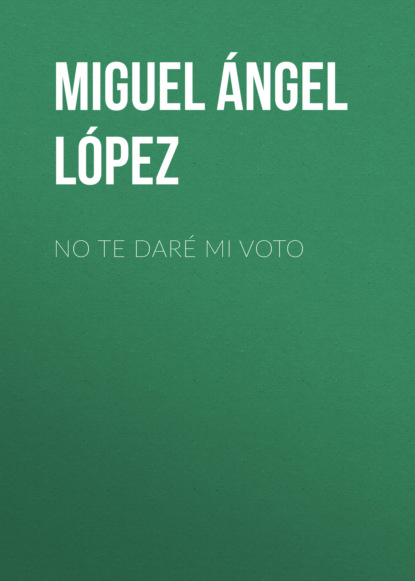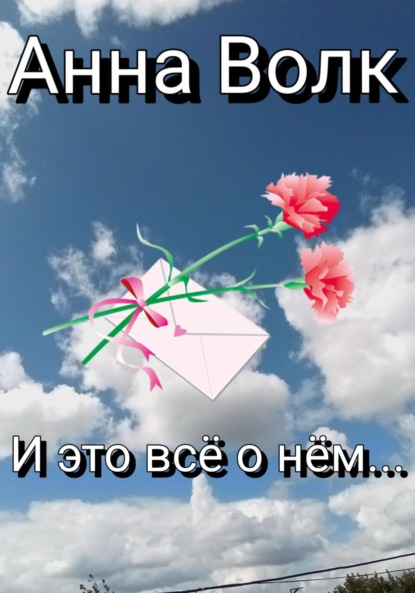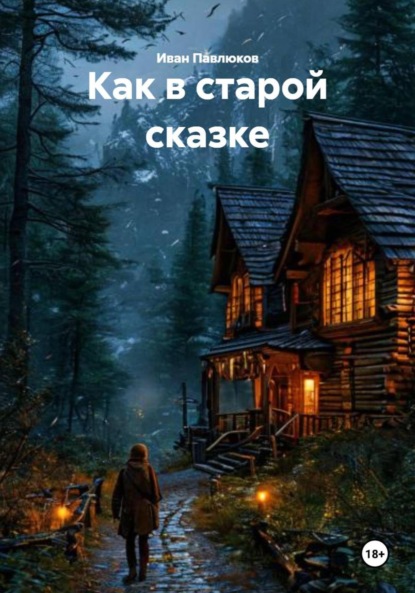Con perdón de la palabra

Издательство:
Автор
Серия:
NovelaЖанры:
литературоведениеКниги этой серии:
"Muñón nació sin pies. Sin embargo, en lo que él refiere irónicamente como una compensación divina, fue dotado de facciones hermosas y un cerebro privilegiado. Hijo de una familia humilde e iniciado por un bibliotecario jesuita en la lectura de las grandes obras del Siglo de Oro español, Muñón buscará por todos los medios la manera de alejarse definitivamente del desamparo que lo ha marcado desde su niñez.
Mediante cartas dirigidas a la jueza que tiene a su cargo el caso judicial por el cual terminó encerrado en un cotolengo, Muñón relata momentos trascendentes de su vida, anécdotas desopilantes y las circunstancias que determinaron su situación actual. En sus cartas abunda un humor mordaz, y conviven expresiones ingeniosas formuladas con un lenguaje culto con comentarios soeces y políticamente incorrectos que manifiestan un profundo cinismo.
Con un estilo agudo e irreverente, Natalia Crespo crea un personaje único que nos permite apreciar, desde una mirada perspicaz, el modo en que las condiciones en las que nacemos afectan toda nuestra vida y la falacia que suelen encerrar los conceptos de meritocracia y cultura del esfuerzo" (Ariel Urquiza).