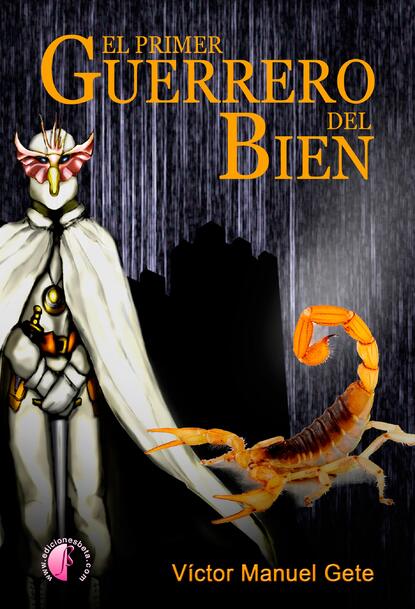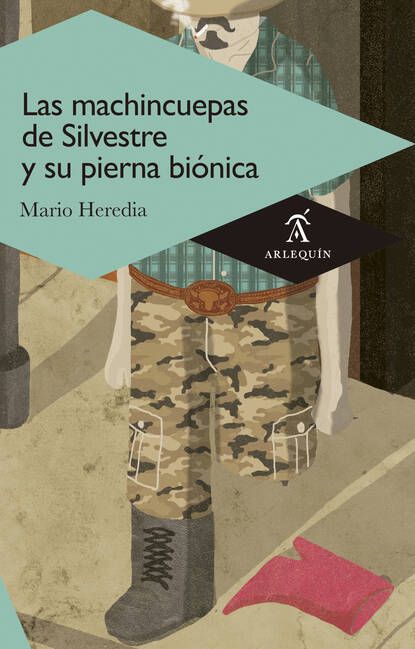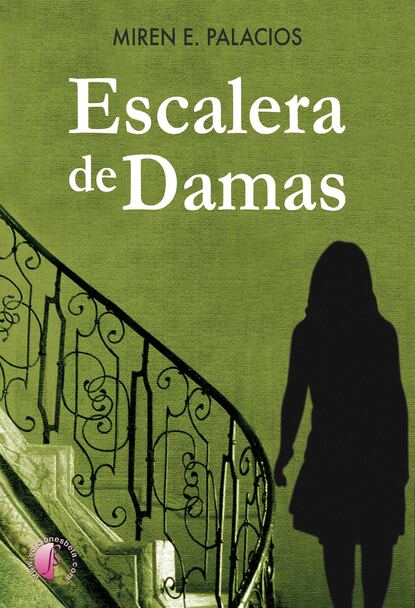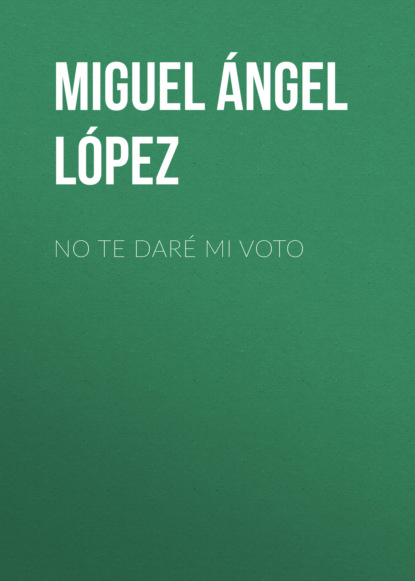- -
- 100%
- +
Recuerdo que hacia el final de aquel verano ya había descubierto, no sin tristeza, cierto deterioro en mi madre. Unos cuantos pelos blancos de barba plateaban su mentón. En mi hermana también sobrevolaba cierta decadencia (aunque no a causa de las nieves del tiempo). Había perdido un diente (no quise saber cómo) y la danza del caño le salía cada vez más desangelada, sin aura, como una obra de teatro que se repite muchas veces. Un día se lo dije, con todo el amor fraternal del que era capaz (que tal vez no era mucho, ahora que lo pienso): “Zulmita, tenés que bailar con más convicción”. Y agregué, al calor de mis lecturas (en ese momento, poesía mística): “Gemí un poco, como en trance divino”. Pero aquella sugerencia no le gustó a mi hermana, que tenía de mi madre muy ganado el favor y de mí muy perdido el temor. “¿Por qué no te metés en lo tuyo, parásito de mierda?”. Así fue como conocí la sensibilidad escénica de la Zulma, acostumbrada a las ovaciones sibilantes de mi madre, a la saliva del amor.
Respecto del diente, le cuento (para que no piense que en mi familia somos unos dejados) que Zulma logró que uno de sus clientes —de los cuales tenía muchos porque el negocio era próspero y ella muy dedicada— le pagara el implante. Se trataba de un joven estudiante de odontología venido del Chaco, calentón y envalentonado como pocos, que le puso como condición que la inicial de su nombre fuera grabada en medio de la pieza a implantar en la provocativa boquita de Zulma. Por suerte esta vez la chica se asesoró bien (por mí, ¿por quién sino en Benavídez?) y le exigió al chaqueño un contra requisito: que la grabación fuera en imprenta minúscula. Como el pibe se llamaba Luis, aquel posesivo tatuaje dental quedó como una simple línea vertical que partía el diente al medio y hasta lo hacía más natural, más a tono con el resto de la dentadura de Zulma, que distaba de la impecabilidad. Ya ve, Su Merced, cómo incluso los que vamos por la vida reptando por la senda de clavos y mierda podemos tener aquí y allá algún que otro progreso luminoso, casi como plumas de ganso.
Luego de aquella expresión de Zulma (“parásito de mierda”), medité mucho sobre mi situación en la casa solariega. Caí en la cuenta —entre mates y pajas— de que todo, excepto los huevos (todo: los duraznos en lata, la yerba, el azúcar, el pequeño jabón del baño y hasta la pastafrola que comíamos cada tanto), era provisto por mi hermana. Y claro, Muñó fumado y fugado vaya a saber uno dónde, mi madre envejecida y más alegre que nunca, ¿con qué ingresos se sustentaba mi querido hogar? Sentí culpa y remordimiento por no haberme dado cuenta antes, yo siempre con la nariz en los libros y una mano en la entrepierna.
En estas elucubraciones estaba cuando vi desde el patio de mi casa, de refilón y como escurriéndose de mí, la cara del Corcho. Venía a por comida el muy turro. Me miraba con un ojo, luego con el otro. Nunca de frente. Se acercaba a la casa y se sentaba a mirarme. Me mostraba un pedazo de cola hacia abajo, luego la agitaba para los costados, como diciéndome “tirame un huevo, huevón”. Perro del orto. Si se llega a morfar una gallina, ¿qué nos queda a nosotros?, me acuerdo que pensé. Era noche cerrada pero luminosa: la luna estaba redonda y fresca como el queso que nunca habíamos comido ni comeríamos. (Mi padre jamás nos había traído comida. Ni quesos ni nada. Yo, Su Señoría, supe lo que era el jamón recién en la pubertad y gracias a Bartolo.) Y ahora este perro del orto a por comida en mi propio patio, me acuerdo que pensé. Me miraba con un ojo, luego con el otro. Nunca de frente. Sobre la tierra, cerca de los tablones que hacían de pared del gallinero, había un alambre que mi madre usaba para trabar la puerta del cobertizo. Caminé sin hacer ruido. Lo agarré de las puntas. Se doblaba con facilidad. Tenía el largo justo. Perro del orto. Di dos pasos en silencio, pisando la tierra con cautela. Cuando estuve detrás del Corcho, cho, cho, cho, lo llamé cariñosamente, imitando la voz aindiada de Muñó. El animal se acercó con las orejas gachas, el hocico mojado y querendón. Cho cho cho. Le atrapé el cuello con el alambre y apreté fuerte. Ya está el chivo en el lazo, hubiera dicho Bartolo. Cho cho cho. El desgraciado lanzó un grito que me perforó los tímpanos, pegó un par de patadas hasta que cayó, pesado y caliente, sobre la tierra quebrada. Me limpié la sangre con un trapo que había junto al cobertizo y trabé la puerta con el alambre, no fueran a escaparse las gallinas.
V

¿Me va leyendo, Su Señoría? Una semana pasó desde que le escribiera lo que atrás queda. Solo llevo contada mi vida en lo que iba yo del conocer la luz del sol a los trece años de edad. Habrá usted visto en ella miseria, ya lo creo, pero más es aún la que queda en el tintero. “Ténganos Dios de su férrea mano”, reza el Guzmán de Alfarache, “para no dejarnos caer en otras o semejantes miserias, que todos somos hombres al fin, no clavos de acero, pudiéndose éstos firmes sostener”.
Corría el año 1990 y yo acaba de cumplir catorce años. Con ayuda de Manuel Bardal, un amigo o novio o jefe de mi hermana (nunca terminé de entender ese vínculo), aprendí el oficio de fumigador. O, mejor dicho, el de secretario de fumigador.
Bardal era flaco, alto, narigón, de andar juncoso y torpe. Tenía el tórax como para afuera y los hombros, pequeños para ese cuerpo, echados hacia atrás. Cuando se acercaba caminando, sobre todo si era verano y llevaba solo camiseta, esternón, nuez de Adán y tabique eran las tres protuberancias que primero se percibían de él. Aunque rudimentario en el trato y pobre de espíritu, Bardal se daba cuenta de que aquella saliente trinidad huesuda llamaba mucho la atención. Pero como era, además de tosco, muy pagado de sí mismo, si alguien osaba hablar de alguno de sus huesos salientes, ponía las manos debajo de su bulto y, haciendo canastita, decía: “agarrame esta”; o simplemente levantaba las cejas, sacaba el mentón hacia afuera y se ponía, otra vez, las manos en canastita. Hablaba poco y dentro de su parquedad no había ninguna frase que pronunciara sin acompañarla del gesto de levantar las cejas y sacar el mentón, como prepoteando a su interlocutor. Cuando quería expresar empatía o compasión, agregaba un gesto más: tildaba la cabeza hacia la izquierda, como si cabeceara una pelota que viene de costado, y decía con otro tono la misma frase que usaba para defenderse: “agarrame esta”. La murmuraba admirado, con la cadencia con que otros diríamos “qué maravilla”.
Durante el tiempo que trabajé con él, siempre llegaba a mi casa al atardecer, tras haber fumigado todo el día. Se secaba la traspiración de las axilas con una toalla vieja de mi madre, se cambiaba la remera, se hacía un mate y se sentaba junto a mi silla de ruedas. Con pocas palabras y muchos gestos, me iba contando cómo había sido cada casa fumigada ese día. Me completaba los datos que yo, al concertar la visita por teléfono, ya había recolectado (o inventado) de cada cliente.
—Che, Muñón, ¿viste la vieja careta del club de remo, la que vive por la zona de los barquitos de madera? Bueno. Hoy la fumigué. No era mala la vieja —Cabeceo hacia la izquierda—, careta nomás, pero buena onda —Segundo cabeceo.
—Qué bien, Bardal —decía yo y anotaba en la agenda: “Vieja careta buena onda”.
Esto me servía para saber cómo hablarle la vez siguiente por teléfono a cada cliente, pero sobre todo porque me daba autoridad ante Bardal, que apenas sabía garabatear su nombre. Cuando terminaba de escribir (si Bardal me estaba mirando, escribía con la letra caligráfica que me había enseñado Bartolo), agitaba mi mano en el aire, sobreactuando el esfuerzo empeñado. Él –que, como tengo dicho, era casi analfabeto– levantaba las cejas con admiración, tildaba la cabeza y exhalaba un largo “agarrááámela”.
—¿Y tacordás del pelado de la pizzería de la avenida? Forro el tipo, eh —Mentón hacia afuera—. Lo fumigué todo en dos patadas y no me quería pagar, la concha de su hermana —Mentón y cejas alzadas.
—Mirá vos —decía yo, y me aplicaba nuevamente a la orfebrería del apunte: “pelado de la pizzería de Av. San Martín”, escribía con cursiva enrulada, “pijotero, estarse atentos”.
Mientras yo no le recordara a Bardal que era un bruto iletrado y él no me recordara a mí que en vez de pies tenía dos muñones cada día más arratonados, la cosa iba bien. Se podría decir que éramos un buen equipo: yo preparaba los venenos y concertaba las visitas por teléfono, Bardal era el fumigador propiamente dicho. Hasta que ocurrió lo de la Yoli. Nunca antes me habían fastidiado tanto sus gestitos, que dijera “tacordás” en vez de “te acordás” y “agarrámela” cada tres palabras.
Bardal había conseguido el equipamiento a muy bajo costo (nunca quise saber cómo): aspersores, guantes de goma gruesa, mascarillas, anteojos transparentes y, sobre todo, bidones enteros y cajas enormes con diferentes venenos. Con todo eso, se podía hacer aspersión del líquido plaguicida con manguera, con termo-nebulización (el veneno llegaba en forma de humo a los espacios más recónditos de baños y cocinas), también con cebos, polvos, líquidos y hasta con pastillas. ¿Sabía usted, Su Excelentísima, que hay geles para inhibir sexualmente a las cucarachas coloradas y polvos que se echan al aire para forzar su desalojo (el de las cucarachas)?
Bardal me enseñó a mezclar los ingredientes de cada veneno: para ratas, para cucarachas, para insectos voladores. Los primeros preparados no me salieron del todo bien: erraba las proporciones o el tipo de veneno para cada bicho. Me tomó bastante tiempo acertar con las fracciones precisas.
Bardal ofrecía nuestros servicios puerta a puerta. Iba —me decía él, y yo le creía— con su Chevi celeste y destartalada, a veces con cita concertada previamente por teléfono (por mí, él apenas sabía hablar), a veces a probar suerte presentándose derecho viejo con un timbrazo. “Buenas, doña, ¿no quiere que le fumigue?”. Mostraba venenos —“caseritos”, decía—, pasaba presupuesto, que sí, que no, pim pam pum. Cuando se quería dar cuenta, en hora, hora y media, el sabandija había fumigado cinco casas al hilo.
Yo recibía un diez por ciento. Me parecía muy poco, pero Bardal argumentaba que entre el gasoil, los envases y venenos, el tiempo de la venta, fumigar, tomar los datos para volver al mes siguiente… él se merecía un noventa. “En cambio, vos, Muñón”, me espetaba, “tu culo siempre en la silla, tranca desde tu casa, loco”. Sacaba el mentón hacia afuera y, sin otros argumentos, repetía: “vos tranca desde tu casa, loco”. Yo no le retrucaba. A decir verdad, no veía ningún futuro laboral por fuera de las changas con Bardal. Sin embargo, no podía evitar pensar: ¿solo un diez?
A los dos o tres meses, un poco por el famoso “boca a boca”, otro poco ayudados por los avisos clasificados que publicábamos en los diarios, ya teníamos mucho trabajo. Cubríamos todo lo que es zona norte: San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, José C. Paz. Todavía no existía la chetada oligarca (con perdón) de Nordelta. Todavía la estación de tren de Tigre estaba rodeada de un descampado y, más allá, el mosquerío de gente del mercado de frutos. Yo era joven y confiaba en la palabra empeñada, Su Señoría. Bardal tocaba timbre una vez al mes, ya con la visita arreglada telefónicamente. Había conseguido colgarme de la línea telefónica del vecino y, desde mi silla y cuando la Zulma no escuchaba, concertaba horarios y consultas como si Bardal fuera un médico a domicilio. “¿Es primera vez o mantenimiento?”, preguntaba lo más pomposamente que podía. “¿Cómo le va, señora?, ¿cómo ha estado de los bichos este mes?”. Casi siempre conversaba con mujeres. Cuanto más cascada la voz de mi interlocutora, más larga la conversación. Siempre me ha gustado hablar por teléfono, quizás porque es un momento en el que no se me ven los muñones. Y tengo —lo digo sin fanfarria— buena dicción y voz masculina. Una vez me enganché hablando con una y terminé invitándola una cervecita. Por supuesto que a la cita no fui y nunca más llamé. A Bardal le tuve que decir que la mina no quería más nuestros servicios. Le dio pena porque, al parecer, era una copetuda que vivía en una mansión antigua, en Pilar, y gastaba mucho en desratizar y fumigar.
Se pudrió todo entre Bardal y yo con la segunda mina que me levanté por teléfono: la Yoli. Esta vez no era una vieja tilinga, sino la doméstica de la casa. Una chica sencilla y con pocas luces. Le di bastante lata. Ella se limitaba a reír y a asentir, cada vez más entusiasmada, y a respirar cada vez más cerca del tubo del teléfono. Antes de cortar, le susurré que esperaba con ansias verla al día siguiente porque la mujer es fuego y el hombre, paja. Me dijo: “Qué lindo hablás”, y volvió a sus monosílabos rientes y bien respirados. Arreglé para pasarla a buscar. Le dije que al día siguiente, a las 5 en punto, le tocaría el timbre e iríamos a tomar una cerveza por la costanera del Delta. Me daba pena plantarla en un bar como a la vieja de Pilar. Tal fue mi mala suerte que, a pesar de no haber anotado esta cita en la agenda, al día siguiente el turro de Bardal fue y, haciéndose pasar por mí, le tocó timbre (recién tiempo más tarde, Zulma me confesaría haber sido la alcahueta). Luego cayó Bardal a mi casa. Recuerdo que lo sentí más dientudo y torpe de lo habitual. Se secó los sobacos, se cambió la remera, se hizo un mate y me dijo:
—Estuve donde la Yoli hoy —Cabeceo hacia la izquierda—, la que limpia en la casa blanca, esa enorme de la otra cuadra, ¿viste? —Cabeceo más largo, indicando distancia.
Me acuerdo que me hice el sordo y seguí con lo mío: estaba por abrir unos venenos nuevos y hacer las mezclas para el día siguiente.
—Me dijo que en persona soy más tímido que por teléfono —lanzó Bardal, entre risas y cabeceos.
Los envases de veneno en polvo venían con un precinto muy duro. Era difícil pelar esa tirita plástica, dentada, sin ninguna herramienta.
—Me la llevé a tomar una cerveza al bar de la avenida, ¿viste? Donde el pelado forro ese…
Me concentré en los precintos. Con los dientes hice un tajo y logré destrabar la punta del plástico. Tiré fuerte. Nada, no se soltaba. Fui roleando con mi silla hasta la cocina. Allí, detrás de unos cajones de verdulería en donde guardábamos algunos choclos, yo escondía mi navaja. Había sido de mi padre. Tenía el mango de madera de olivo, la hoja de metal toledano y sobre un costado se leía la marca: “La Toledana”. Redundante y básica como Muñó mismo. Seguro fue el objeto más caro que haya tenido mi padre en toda su vida. Seguro, lo más caro que nos había dejado en casa.
—Buena onda la Yoli. Nos fuimos después ahí detrás del puente, ¿viste? Yegüita nomás —dijo Bardal, que caminaba todo el tiempo detrás de mi silla.
Sentí la sangre subirme desde los muñones hasta la cabeza, la sentí burbujear y hervir como el agua de los huevos duros. Pero me contuve. Volví a mi mesa de trabajo, mis ojos fijos en la navaja, acodado, dándole la espalda a Bardal.
—No se cansaba la guacha.
Pude sentir, aunque Bardal estaba detrás de mí, el elevarse de sus cejas, la sonrisa dentada, la carcajada a punto de explotar. Pude sentir cómo el aire a su izquierda se comprimía por su nuevo cabeceo. Abrí la toledana. Paf. El precinto saltó de la tapa del frasco como chispa del asado. El veneno largaba un olor filoso y penetrante.
—Acabadora resultó nomás la Yoli —dijo Bardal y su carcajada, ahora sí, llenó el aire que ambos respirábamos, el aire que yo no podría evitar inhalar, el aire, contaminado ahora, de sus exhalaciones huesudas.
Giré el torso. Bardal hablaba con la vista perdida, parado a mi lado, los ojos relajados paseando por las manchas de humedad de la pared de mi casa.
—Acabadora —volvió a decir y no llegó a terminar la frase porque mi toledana se clavó, en seco, tácate, sobre su muslo derecho. La sangre brotó de golpe, roja y caliente. Vi la cara de Bardal: las cejas más arriba que nunca, el mentón retraído, los dientes para afuera, la nuez de Adán protuberante como un ojo que mira fijo. La sangre había salpicado el respaldo de mi silla, las ruedas y mis manos. No llegó a mojarme los muñones. Con la toledana entre los dientes y ambas manos sobre las ruedas (la sangre les daba más adherencia), roleé hacia afuera. Afuera de casa. A la calle. Afuera de mi cuadra, de mi barrio. Afuera de zona norte.
Roleé sin parar por un tiempo que me pareció infinito. Cuando por fin me detuve, Bardal no estaba a la vista y las manos me latían, ensangrentadas. Había transpirado y tenía sed. El ojo nuez de Bardal era lo primero que veía cuando cerraba mis propios ojos.
VI

Acabo de acomodar mi silla en el único rincón de sol que queda aquí al atardecer. El jardín del cotolengo Santa Catalina tiene el pasto ralo y la tierra seca. Es pleno otoño y al árbol de la vida (o Biota orientalis, como lo llaman los que dicen saber) plantado frente a mí solo le quedan unas pocas hojas que no se deciden a caer. Como a este servidor de usted, Muñón el Pensador, a quien solo le queda un poco de vida y lucha por no perderla. Acaso ese deshojarse a medias del Biota orientalis quiera recordarnos que solo somos, Su Merced, la mitad de lo que podríamos haber sido.
Al álamo enano del fondo le pasa lo mismo que al árbol de la vida. Las hojas aún prendidas de las ramas parecen querer caer pero no, siguen allí, aferradas como aros dorados a la gran oreja rugosa que es la corteza. Otras, en cambio, han caído durante la noche y, marrones y crocantes, se dejan arremolinar por el viento como si fueran cáscaras de maní revueltas en cuchara invisible para ofrendar a algún dios, o al horizonte que, en perfecta línea recta, como dos largos brazos estirados y sin cabeza, nos abraza desde el fondo del jardín.
Hoy ando de capa caída, Su Señoría. Lento para narrarle mi pasado. Voy por la segunda hoja y aún sigo enredado en descripciones del otoño. ¿Me habrá contagiado el viento su desidia sibilante? ¿O será pudor, o desgano, o melancolía? Me duelen los hechos que quiero narrarle hoy.
No me duele contarle que, luego de trabajar con Bardal, merodeé un tiempo por las calles del centro de Buenos Aires, que conocí un hombre en la estación de subte Catedral que tenía, como yo, las dos piernas terminadas en muñones marrones. No me duele decirle que me decepcioné de Dios y de su falta de originalidad, de saber que al fin y al cabo —pie más, pie menos— nos hizo a todos humanos, perros con distintos collares. No me duele contar que este hombre, de muñones como los míos, se pasa la vida tirado allí intentando vender curitas y pidiendo limosna. “Una achuda, una achuda, una achuda”, chilla, incansable. Me costó entenderlo al principio: enojado como estaba yo con la vida, creí que decía “conchuda, conchuda, conchuda”.
Tampoco me duele contarle que le robé a Conchuda sus pocos ahorros. Manoteé sus monedas y billetes ajados que tenía al costado, sobre una manta gris, y salí roleando con mi silla (él apenas tenía unas muletas enclenques y jamás hubiera podido alcanzarme). Roleé por esos largos corredores que conectan las líneas de subte en Catedral.
No me duele contarle que he vivido todos esos años de la cuarta al pértigo, como decía Bartolo, cirujeando y mendigando.
Es otra cosa la que me duele contarle. ¿Valdrá la pena desplegar ante usted mi dolor, extenderlo como una lona ante sus ojos esperando la lascivia de la lástima? Al fin de cuentas, lo más probable es que me termine de pudrir en este cotolengo. Que todo este garabateo sea inútil. Que mi carta no logre conmoverla, señora Juez. Que muera aquí encerrado, solo, incomprendido.
VII

Voy a seguir, sin embargo, ¿qué otra cosa puedo hacer aquí sino escribirle?
Tras varios meses de vagabundeo y rebusques, decidí volver a mi casa. Para mi sorpresa allí estaban la Zulma, menos furiosa —o tal vez más cansada— y mi madre, más dulce y aliquebrada que antes de mi partida. Traía yo algunos pocos ahorros de mis paseos por el subte y esto facilitó la paz con mi hermana. Hasta creo que se alegraron con mi retorno.
Dos o tres semanas habremos tenido de hogar dulce hogar: no más que eso tardó la desgracia en volver a acecharnos como nuestras propias sombras. Ocurrió una tarde helada que mi madre, que ya venía en decadencia, enfermó gravemente y en el lapso de una semana se achicó y achicharró como una pasa de uva.
Invierno era, y llovía como a baldazos. El agua serpenteaba enredada en el caño del patio (aquel en el que Zulma practicara antes su danza desangelada), y mientras el viento hacía chasquear las ventanas de la casa (el cliente de mi hermana que fabricaba cerramientos de aluminio nos había regalado unas láminas berretas a las que llamó sin vergüenza “ventanas”) y mientras Zulma se limaba las uñas, acomodándose cada tanto su pollera de animal print, y mientras yo limpiaba el instrumental de fumigación que me había quedado y pensaba que lo más bello lo teníamos en nuestros corazones y era la dulzura del hogar, Herminia de los Nogales dejó este mundo llenándose ella la boca y a nosotros el alma con aquello que tanto la definía:
—“Prezioza” —exhaló sonriente y desdentada, como hálito fúnebre o saludo de despedida, sin precisar si se refería a la Zulma, a la lluvia, a alguna de las gallinas o a ella misma (pues era este, “prezioza”, el único adjetivo que mi santa madre usó en vida para dar cuenta de todo cuanto la rodeaba). “Prezioza”, volvió a exhalar, y murió.
La lloré copiosamente. La lloré en garúa mientras preparaba los venenos (quedaban aún bidones de la época de Bardal y podrían darme algún dinero). La lloré a intermitentes chubascos cuando roleaba con mi silla —chiuf, chiuf, chiuf— por la calle de mi casa a toda velocidad para ver si así me calmaba el dolor, la lloré a cántaros por las tardes cuando, sentado en el patio de tierra, solo en el centro de mi plena soledad, la vista fija en el cielo, las gallinas casi calvas cacareando alrededor, añoraba hondamente sus mates y sus seseos.
Hoy todavía la lloro, Su Señoría, cada tanto y con pudor.
No le ocurrió lo mismo a la Zulma. Guarecida en su noble propósito de sustentar el hogar (cosa que no era tan así porque yo, como tengo dicho, había vuelto con cierto dinero), trabajaba más que nunca y con mayor convicción, sin siquiera hacerse un rato para echarse un llanto aquí y allá. Recibía a los clientes en casa, gemía como gata en celo del día a la noche (de algo le había servido mi consejo artístico) y dejaba (cosa que empezó a incomodarme) todas las finanzas en manos de su nuevo novio, un tal Cachorro, que se comportaba conmigo muy altanero y mandón.
No había día en que Cachorro no llegara, sin previo aviso, y me mirara de arriba abajo, deteniéndose en los muñones, para finalmente fruncir la boca en una mueca de asco. Y así, dale que va, en cada visita, calentándome los cascos. Y yo, tras cornudo, apaleado, como diría Bartolo, me contenía por no armar escándalo estando la casa todavía de luto por la muerte de Doña Herminia de los Nogales.
La cosa se mantuvo relativamente en paz hasta el día en que vi cómo, saliendo la Zulma del cuartito, agotada y con las crenchas revueltas, Cachorro le exigió que le entregara todo el dinero y, tras zamarrearla del brazo y echar sapos y culebras, el desagradecido se subió a su moto y se marchó. Me acerqué desconcertado y furioso a consolar a mi hermana, que lloraba y se agarraba la cara con ambas manos, y cuál no fue mi sorpresa cuando ella, como leona herida, en vez de aceptar mi cariñosa cercanía, me lanzó un manotazo y me gritó enfurecida: “Rajá de acá, parásito”.
VIII

Hoy le escribiré sobre mis buenos recuerdos (no crea que no los tengo), pero lo haré recién después de desayunar. La enfermera que me sirve las tostadas se llama Anahí. Es fresca y tontona como un alelí silvestre. No sospecha —ni siquiera cuando al irse le manoteo el trasero y lanzo un quejido gutural— que no soy en verdad un severo discapacitado mental. En eso se parece a mis compañeros tarados. Ni al verme garabatear sobre las hojas durante horas enteras ponen en duda mi idiotez. Pero vamos por partes, señora Juez.