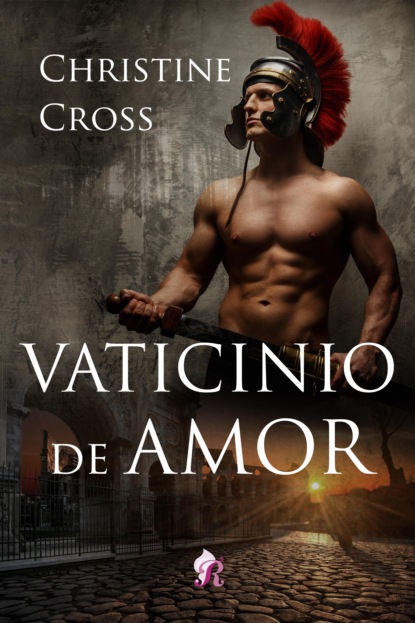- -
- 100%
- +
—A partir de este momento esta joven servirá a la diosa Vesta —indicó rogando a los dioses estar haciendo lo correcto—; nos acompañará al templo y permanecerá allí.
El capitán permaneció en silencio y Lavinia comenzó a ponerse nerviosa.
—¡Liberadla!
La atronadora orden del soldado hizo que se le aflojaran las rodillas de alivio y le zumbasen los oídos. No se había dado cuenta de lo tensa que se encontraba. El ruido que produjo el entrechocar de las cadenas le devolvió el valor. Vio cómo los soldados empujaban a la muchacha hacia ella y tuvo que contenerse para no sujetarla cuando trastabilló. Se giró majestuosamente hacia el carro y deseó que ella la siguiese sin oponerse. No sabía qué haría si la joven se resistía a acompañarla o, peor aún, si intentaba fugarse.
El silencio a su alrededor era tan denso que casi podía palparse, como si todo el mundo contuviese el aliento a la espera de que sucediese algo más. Afortunadamente, la sierva la siguió con la cabeza gacha y, sin pronunciar palabra, subió al vehículo.
Abandonó sus recuerdos al sentir otro tirón de pelo. Se giró y vio los ojos verdes de Lidia clavados en los suyos. Aunque vivía en el templo y se había convertido en su sierva, no había renegado del cristianismo. A Lavinia no le importó; consideraba su amistad como un don precioso.
—No me estabas escuchando —le reprochó Lidia.
—La verdad es que no —admitió mientras se frotaba la cabeza en el lugar donde aún le escocía el tirón—, pero podrías encontrar otro modo de llamar mi atención, ¿o es que en Hispania no os enseñan modales? —agregó burlona.
—¡Oh, claro que sí! Pero yo prefiero los métodos prácticos —le respondió con una dulce sonrisa que destilaba sarcasmo—, son mucho más eficaces, ¿no crees?
Lavinia se volvió hacia ella con el ceño fruncido aparentando enfado, pero Lidia sonrió y, finalmente, las dos estallaron en carcajadas.
Cuando se calmaron, la sierva continuó con la tarea de trenzarle el pelo y recogérselo sobre la cabeza antes de colocarle la banda púrpura de las vestales. Lavinia dejó escapar un suspiro.
—¿Estás segura de que la niña se encuentra bien? —le preguntó cambiando de tema.
—Por supuesto —le aseguró—. Después del riesgo que corriste abandonando el fuego sagrado para ayudarla, no podía dejar que todo se echase a perder; cuando regresaste al templo la llevé a su habitación.
—Gracias.
Lidia sacudió la cabeza.
—Me diste un susto de muerte, ¿lo sabes? Cuando entré en el templo y no te encontré…
Lavinia se giró hacia ella, le cogió las manos y se las apretó con suavidad.
—Lo sé, y lo siento de verdad, créeme, pero volvería a hacerlo.
—Estoy convencida de ello —le dijo dejando escapar un largo suspiro—, pero recuérdalo, esta vez has tenido suerte.
Unos golpes en la puerta interrumpieron la conversación. Lidia se apresuró a abrir. En la puerta se encontraba una de las jóvenes que servían en el templo.
—Laelia te manda llamar —le dijo después de saludarla con una inclinación de cabeza—. Te espera junto al fuego sagrado.
La muchacha le dirigió una mirada llena de compasión y se marchó. Lidia cerró la puerta y se giró hacia Lavinia con los ojos agrandados por el miedo.
—Lo sabe —musitó con un estremecimiento.
—No puede saberlo, Lidia —replicó ella poniéndose de pie—; tú misma lo has dicho. Nadie nos vio, así que nadie ha podido contárselo.
Un escalofrío le recorrió la espalda mientras decía las palabras tratando de convencerse a sí misma. La niña apenas contaba seis años. Había entrado en el recinto del templo, mientras ella vigilaba el fuego, y se había introducido en el Penus Vestae, la habitación donde se custodiaban las reliquias que garantizaban el poder de Roma. Había tomado la pequeña efigie en madera de la diosa Minerva que, según decían, Eneas había traído desde Roma, y se la había llevado para jugar con ella. Gracias a los dioses que Lavinia había salido tras la pequeña y que no había nadie en los jardines. Le había costado convencer a la niña de que le entregara la estatuilla y, nerviosa por si alguien las descubría, sin querer le había levantado la voz antes de arrebatársela. Por suerte en ese momento había llegado Lidia, quien se había quedado consolando a la pequeña.
¿Y si alguien, al oír el llanto de la niña, se había asomado desde el piso superior y las había visto? ¿Qué castigo le impondría Laelia por sacar de su lugar las reliquias sagradas? No tendría más remedio que averiguarlo. Inspiró hondo para calmarse y se irguió en toda su estatura.
—Espérame aquí —le indicó a Lidia mientras salía por la puerta.
Atravesó los jardines distraídamente mientras se preguntaba qué podría decirle a Laelia para justificarse. No era dada a los engaños y siempre asumía la responsabilidad de sus propios actos; sin embargo, y a pesar de haber pasado ya quince años en la casa de las vestales, no terminaba de aceptar todas las normas ni las exigencias de la Vestalis Maxima, lo que había dado lugar a numerosos castigos que Lavinia había soportado pacientemente.
Cuando enfiló el pasillo que conducía al templo, le sudaban las palmas de las manos. «No eres una cobarde», se dijo a sí misma. Alzó la cabeza con orgullo y penetró en el amplio espacio circular. La oscuridad repentina le hizo parpadear hasta que se acostumbró a la tenue luz que desprendía el fuego sagrado. Poco a poco vislumbró las formas de los objetos que la rodeaban. Una de las sacerdotisas se encontraba arrodillada ante el brasero encendido con la cabeza gacha, como si orase; en cuanto la oyó entrar, se levantó y abandonó el templo. No se veía a Laelia por ningún lado. ¿Se habría equivocado la sierva al indicarle el lugar? La voz la sobresaltó.
—He servido con fidelidad a la diosa Vesta durante más de cuarenta años —comentó Laelia saliendo de entre las sombras y avanzando hasta detenerse frente al fuego sagrado—. He acompañado a tres emperadores como Pontífices Máximos de la casa de las vestales, aunque nunca se me ha permitido hablar con ellos.
Lavinia no se atrevió a interrumpir el torrente de palabras que brotaba de los labios de la sacerdotisa mientras daba vueltas en su cabeza rebuscando todas las faltas que había cometido en los últimos días y por las que podía ser castigada. ¡Dulce Minerva, había tantas! Ella era una muchacha tranquila y razonable, pero podía volverse obstinada cuando se trataba de defender lo que consideraba una injusticia o cuando creía que las normas eran absurdas o irracionales, y, por algún motivo, se había enfrentado a estas dos razones en más ocasiones de las que desearía. Le pareció que quizás, con los años, se estaba volviendo menos tolerante o, lo que era mucho más peligroso, que ya no aceptaba su condición de sacerdotisa vestal con tanta resignación. El tono de amargura que percibió en Laelia, que seguía contemplando fijamente el fuego como si hablase solo consigo misma, le hizo prestar atención a sus palabras.
—Me hicieron renunciar al amor de mis padres, a mis sueños de formar una familia. Mi carne, ahora envejecida, no ha conocido el roce de la carne de un hombre ni los placeres y goces del lecho nupcial. Mis entrañas nunca se abrirán a una descendencia y ninguna voz me llamará madre, porque como máxima sacerdotisa de Vesta, diosa del hogar, diosa de Roma, soy madre del estado, madre del pueblo —declaró con voz fría y amarga—; una árida maternidad que ha secado mis entrañas y mi corazón, y me ha dejado sola.
Aunque quisiera consolarla, Lavinia no podría hacerlo, pues las palabras de Laelia le habían recordado sus propios sueños perdidos. Primero había derramado lágrimas infantiles, nada comparable a las amargas lágrimas que había vertido cuando había despertado a su condición de mujer y se había encontrado sepultada en una fría prisión de normas y privilegios. Había sentido un gran vacío interior, como si algo le desgarrase las entrañas, al darse cuenta de que nunca conocería el placer del amor ni el significado de la pasión, de la que solo había oído hablar en las leyendas de Venus, diosa del amor. Entonces había odiado profundamente su condición de virgen sacerdotisa. Después, con el tiempo, se había resignado a la voluntad de los dioses; pero ahora los antiguos sentimientos habían vuelto a brotar con fuerza sumiéndola en la confusión.
La voz de Laelia era un murmullo de fondo en el caos de sus emociones hasta que escuchó los ecos de un odio antiguo en las palabras que le llegaban.
—… tu padre, el senador; tu madre, una matrona de reconocida belleza. Todo fue fácil para ti, llegaste aquí con tu dulce carita y tu mirada inocente y conquistaste a todas… salvo a mí —admitió girándose bruscamente y acercándose a ella con paso majestuoso. Aunque Lavinia era más alta que ella, el profundo rencor que vio en sus ojos la asustó, aunque no se permitió dar un paso atrás. La mujer continuó—: Te odié desde que te vi porque supe que un día ocuparías mi lugar. Y ahora te odio mucho más porque has logrado lo que yo nunca pude lograr.
La voz fría se le clavaba en las entrañas mientras las palabras seguían cayendo de aquella boca destilando odio.
La puerta se abrió de golpe y Lidia brincó en su asiento. Lavinia entró en la habitación con el rostro tan pálido como su túnica.
—Necesito mi manto y el velo.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Lidia nerviosa mientras se apresuraba a hacer lo que le habían pedido.
—Me han convocado al palacio del emperador—soltó ella de golpe.
A Lidia se le cayó el manto de las manos cuando se giró rápidamente hacia Lavinia. Su rostro moreno se había puesto blanco.
—El em… emperador —balbuceó—. ¿Habrá descubierto que me salvaste la vida? ¡Ay, mi señor! —exclamó haciendo el signo de la cruz—. Iré contigo.
—¡Por supuesto que no! ¿Te has vuelto loca? —le espetó debatiéndose entre la ira y los nervios—. No puedes entrar en el palacio siendo cristiana, Domiciano te mandaría matar.
—Pero tú no puedes ir sola, lo sabes bien.
—Pues pediré a otra sierva que me acompañe —respondió decidida. Al ver que Lidia se retorcía las manos con nerviosismo, agregó—:No me va a pasar nada, ya lo verás. Volveré enseguida y podrás seguir regañándome todo lo que quieras por mi terquedad.
Esbozó una sonrisa tranquilizadora rogando en su interior por estar en lo cierto. Tomó el manto, que todavía se encontraba tirado en el suelo, y el velo de la mano de Lidia y le dedicó otra sonrisa antes de salir.
Cerró la puerta tras ella y se apoyó sobre la áspera madera dejando escapar un tembloroso suspiro. ¡Todopoderoso Júpiter, en qué lío se había metido esta vez!
III
A pesar de la multitud que se congregaba en el patio abierto, el silencio era sepulcral. Solo se escuchaba el entrechocar del hierro y la respiración agitada de los dos contrincantes. Los dos hombres jóvenes, desnudos de cintura para arriba, parecían igualarse en musculatura y agilidad, si bien el más alto de ellos, de cabello rubio y rostro anguloso que recordaba al de los antiguos dioses celtas, poseía mayor habilidad y experiencia que el otro, algo más bajo y de cabello negro.
El hombre levantó el gladius tensando toda la musculatura de la espalda y asestó un fuerte golpe a su compañero, pero este se encontraba ya prevenido y elevó su escudo aprovechando el impulso de su oponente para empujarlo, lo que desestabilizó al más bajoy le hizo caer por tierra encontrándose de pronto con la afilada punta de la espada del más alto sobre su garganta. Soltó el aire lentamente y esbozó una sonrisa mientras apresaba la mano que el gigante rubio le tendía.
—Ha sido un buen combate, Lucius—le dijo al joven de cabello oscuro.
—Es un placer machacarte de vez en cuando, Marcus —se jactó su compañero esbozando una mueca irónica al limpiarse la tierra que se había adherido a sus calzones de piel al caer al suelo derrotado.
—Al menos lo intentas —le replicó con una media sonrisa antes de girarse hacia los soldados que contemplaban la escena en silencio. Sus ojos, que se veían de un azul más intenso en contraste con su rostro moreno, se clavaron en sus hombres. Entonces levantó la espada y alzó la voz—: Esta, soldados, es vuestra salvación en la batalla y vuestra única esperanza en un combate cuerpo a cuerpo si sabéis utilizarla con inteligencia y destreza. Cuando aprendáis a usarla, seréis dignos de llamaros legionarios.
Su alta estatura, el cabello rubio, su cuerpo formado por poderosos músculos, y el rostro de mandíbula cuadrada y pómulos altos, le conferían el aspecto de un dios nórdico.
Volvió a mirar a sus hombres, muchachos jóvenes que acababan de comenzar su adiestramiento, e hizo un pequeño gesto de asentimiento para que sus oficiales emprendiesen de nuevo los entrenamientos. Observó cómo bajo las órdenes de aquellos, los reclutas se cargaban a la espalda los pesados sacos de arena, a modo de coraza, y tomaban los bastones de madera —el doble de pesados que una espada— preparándose para combatir. Asintió satisfecho, entregó el gladio que había usado para la demostración, sin filo y sin punta, a uno de los oficiales y este le devolvió su propia espada. Luego, echó a andar al lado de su amigo en dirección a los edificios de acuartelamiento.
Lucius contempló el pomo y la empuñadura de marfil de la espada y esbozó una sonrisa.
—Veo que aún conservas la espada de tu padre. ¿Siguen tus padres en Britania?
Marcus asintió.
—Mi madre no quería abandonar su tierra natal y mi padre nunca la abandonaría a ella, así que… —concluyó encogiéndose de hombros.
—Tu madre es una mujer formidable —comentó con tono de admiración.
—Lo es —admitió su amigo.
—Y bien, ¿cuándo te vas a buscar una como ella? —le preguntó Lucius con una sonrisa mientras le palmeaba con fuerza la espalda levantando una nube de polvo.
Marcus negó con la cabeza.
—Mi vida es servir al Imperio, no tengo tiempo para otras responsabilidades.
Responsabilidad. Una carga. Eso suponía para él el matrimonio. Algunos años atrás no pensaba así; creía firmemente que el amor implicaba amistad profunda, confianza, respeto y fidelidad, como en el caso de sus padres, hasta que lo habían traicionado. Siendo aún un muchacho, acababa de hacer su juramento como legionario y se jactaba orgulloso de ello. En aquel entonces, se había enamorado hasta los huesos de una noble patricia que parecía corresponder a sus sentimientos. Sus padres le habían dicho que aún era joven, pero él no los había escuchado y se había comprometido con Julia. Imaginaba su vida junto a ella, formando una familia, riéndose juntos, gozando de los placeres del amor. Hasta que había descubierto que ella ya gozaba de esos mismos placeres con otro. La muchacha había conocido a un joven senador, y abandonó a Marcus para irse con él. La dura realidad le había hecho comprender que sus sueños solo eran estupideces juveniles. El matrimonio no era otra cosa que una responsabilidad, una carga, y solo eso.
—¿Y qué me dices de los placeres, amigo? —le preguntó Lucius interrumpiendo aquellos oscuros recuerdos—. ¿Tampoco tienes tiempo para eso?
Marcus sonrió haciendo que la piel de la cicatriz que le atravesaba la mejilla desde la base de la mandíbula hasta el ojo se frunciese aún más. Conocía el carácter mujeriego de Lucius, que aprovechaba cualquier oportunidad para ocuparse de sí mismo, aunque nunca dejaba insatisfecha a ninguna mujer y por eso lo adoraban, además de por su cuerpo y sus ojos negros que siempre parecían soñolientos y despertaban todo tipo de pensamientos en las féminas. Marcus sabía que esos ojos podían volverse tan fríos como el aire en el norte de Britania cuando empuñaba una espada.
—¿A qué has venido, Lucius? —le preguntó deseando cambiar de tema—. No creo que haya sido únicamente para que te diese una paliza delante de mis hombres.
—Te he dejado ganar. No podía permitirme humillar a un centurión delante de sus tropas —le aseguró con fingida sinceridad—. ¿Qué sería de tu reputación?
Marcus gruñó y le asestó un fuerte codazo en las costillas. Lucius soltó una carcajada que acentuó los hoyuelos de sus mejillas. Se conocían desde que eran niños y jugaban juntos a entablar combates de los que habían salido ganando solo algunas contusiones y heridas sin importancia, pero que los había convertido en verdaderos hermanos.
—Te han convocado al palacio del emperador —le soltó Lucius de pronto, recuperando la seriedad.
—¿Por qué?
Su amigo se encogió de hombros.
—Yo solo soy el mensajero.
Continuaron avanzando en silencio, sumido cada uno en sus propias reflexiones. Marcus frunció el ceño mientras se preguntaba, con preocupación, si no le habría ocurrido algo a su padre. Un legionario lo era para toda la vida y, al fin y al cabo, su padre todavía se mantenía joven y apto para la lucha. Por otro lado, sus padres vivían en una de las provincias romanas que más problemas tenía en sus fronteras, ya que debían defenderlas constantemente de los galeses, los ordovicos y, especialmente, de los bárbaros caledonios que aún no se habían sometido al dominio de Roma. ¿Habrían llamado de nuevo a su padre a la lucha?
Lucius, por su parte, reflexionaba en la llamada que él mismo había recibido. En realidad, no fungía solo como mensajero, también él debía presentarse ante el prefecto de la legión, a pesar de que pertenecía a un cuerpo diferente; desempeñaba el cargo de tribuno en la Guardia Pretoriana. ¿Para qué lo requería entonces el prefecto de la legión? La voz de Marcus interrumpió sus reflexiones.
—¿La llamada es de Domiciano?
—No, tenemos que presentarnos ante el prefecto Marzius.
Marcus se detuvo.
—¿Tenemos? —repitió arqueando las rubias cejas sorprendido.
—Así es.
—Pero tú perteneces a la Guardia Pretoriana; tenéis vuestro propio prefecto.
—¿Acaso crees que no lo sé? —le espetó Lucius. Se notaba la frustración en su voz—. Averiguaremos qué sucede cuando lleguemos al palacio.
Entraron en el campamento por la puerta pretoria sorteando las tiendas hasta alcanzar la de Marcus. En el interior, un esclavo se apresuró a entregarles unas copas con vino agrio mientras otro disponía todo para que se lavaran.
—¿Cuántas unidades se están entrenando? —se interesó Lucius sabiendo que no tocarían de nuevo el asunto de la convocatoria hasta que no se encontrasen a solas.
—Dos centurias, aproximadamente unos trescientos hombres.
Lucius emitió un silbido de admiración. Marcus continuó:
—La mayoría de los reclutas han pasado las pruebas físicas —le explicó—, ahora trabajan con las armas y, dentro de poco, podrán hacer su juramento.
Lucius tomó un trago de su copa y contuvo una mueca de desagrado, nunca le había gustado esa bebida agriada. Observó a Marcus eliminar el polvo de su pecho y brazos con un paño húmedo.
Después de la traición de Julia, su amigo había descargado su furia en el combate, así lo atestiguaban las numerosas cicatrices que surcaban su espalda. Había abandonado Roma uniéndose primero a las legiones que protegían las fronteras del Danubio, siempre en constante guerra con los germanos; después, cuando en el año 69 se habían disputado el Imperio cuatro emperadores, Marcus se había unido a las tropas de Vespasiano, a quien conocía porque había sido comandante general de su padre durante la invasión de Britania. En la segunda batalla de Brediacum las legiones de Vespasiano obtuvieron la victoria y el emperador entró triunfante en Roma a mediados del año 70.
Cuando volvió a encontrarse con su amigo, Marcus había dejado atrás la furia que lo había arrancado de Roma, pero se había transformado en un hombre cínico y serio que vivía solo para el deber. Su rostro parecía mostrar siempre un rictus de amargura.
—¿No te cansas de ser instructor? —le preguntó con curiosidad.
Marcus se encogió de hombros.
—Mientras pueda servir al Imperio y blandir una espada…
—Sabes que eso no es lo único en la vida.
—¿Ah, no? —replicó con ironía—, ¿qué otra cosa puede haber?
—Tener una vida —respondió Lucius con un suspiro de cansancio—, construir un hogar, formar una familia.
Marcus elevó una ceja y le lanzó una mirada cargada de escepticismo. Su amigo, con su metro ochenta de estatura, su cabello ondulado y ojos negros como la pizarra, sus pestañas largas, las cejas delgadas y alzadas, la nariz rectilínea y un cuerpo endurecido por largos entrenamientos, era un mujeriego consumado.
—¿Y eso me lo dice un hombre que forma parte de la Guardia Pretoriana, la guardia personal del emperador, y que va de mujer en mujer como un insecto libando de flor en flor?
Lucius negó con la cabeza exasperado.
—Esto te lo dice un amigo que se considera tu hermano.
—Pues mi hermano debería vivir lo que predica —le gruñó arrojándole el paño húmedo.
Lucius lo atrapó antes de que le golpease en la cara y fue a lavarse.
—Lo haré en cuanto encuentre a la mujer adecuada —le replicó.
—No hay mujeres adecuadas; todas son iguales, traicioneras, vanidosas e interesadas—declaró con la voz teñida de amargura.
—No todas las mujeres son como Julia, Marcus.
—Déjalo así —le espetó con sequedad—. ¿Tienes las órdenes?
Lucius resopló con frustración.
—Algún día aparecerá la mujer que te hará tragar esas palabras—le aseguró.
Dejó la copa a un lado y se vistió la túnica corta que solía usar con los pantalones. Se dirigió hacia un rincón de la tienda y hurgó en el interior de sus alforjas, extrajo un rollo de pergamino en el que se apreciaba el sello imperial y se lo entregó.
Marcus lo leyó atentamente.
—¿Qué pone en el tuyo? —le preguntó extendiéndole el rollo.
Lucius le echó un vistazo por encima.
—Más o menos lo mismo, que me presente lo antes posible ante Marzius. El por qué queda velado por las frases pomposas que han utilizado.
Marcus asintió mirando el pergamino con el ceño fruncido.
—Apelan mucho al honor y a la defensa de Roma. Como dices, sabremos más en cuanto lleguemos allí. ¿Por qué has venido tú a entregarme el mensaje? —Quiso saber—. Podría haberlo hecho cualquier mensajero.
—Me preguntaron si sabía dónde te encontrabas y me ofrecí voluntario para traértelo.
—¿Haciendo un viaje de más de tres semanas? —le preguntó escéptico.
—Está bien, no tenía ganas de enfrentarme solo a los leones y vine a buscarte —admitió con un gruñido—. ¿Estás contento?
Marcus le dio una palmada tan fuerte en la espalda que lo hizo tambalear. Lucius era alto, pero Marcus debía de sacarle al menos una cabeza.
—Además, no tardé tanto tiempo —agregó Lucius—. Viajé en barco.
—No pretenderás que el viaje de regreso lo hagamos en una nave, ¿no?
Lucius sonrió maliciosamente conociendo la predisposición de Marcus al mal de mar; a pesar de todo, negó con la cabeza.
—No puedo permitir que llegues a Roma en malas condiciones —convino—. Tendremos que viajar a caballo, aunque eso suponga algo más de tiempo.
Marcus tomó uno de los muchos mapas que se apiñaban sobre su mesa de trabajo, empujó a un lado todo lo que había en ella y lo extendió encima.
—Nuestro campamento se encuentra aquí, en Canalicum, al lado del río Var.
Lucius dejó escapar un silbido.
—No sabía que había viajado tan lejos.
—El río es la frontera con la Galia; nos hallamos en los Alpes marítimos —le señaló—. Para viajar a Roma tendremos que seguir la costa. Tomaremos la vía Julia Augusta hasta Genua, luego la Aemilia Scaura hasta Luna, y, desde Pisae, la vía Aurelia hasta llegar a Roma.
—Podremos cambiar de caballos cuando lo necesitemos.
—Sí —convino Marcus.
—Y quizás haya tiempo para otras cosas…—sugirió meneando sus espesas cejas negras.
—No —respondió tajante Marcus sin volverse a mirar a su compañero.
Lucius soltó una carcajada. Su risa grave arrancó una sonrisa a Marcus por primera vez desde que habían iniciado la conversación.
—Muy bien. Esta vez renunciaré a mis placeres por ti, amigo mío, pero quiero que me prometas que en cuanto dejemos a Marzius me acompañarás a alguno de los lupanares de la urbe para buscar a las mejores prostitutas y pasarlo bien antes de enrolarnos en lo que sea que nos vayan a encomendar, ¿de acuerdo?