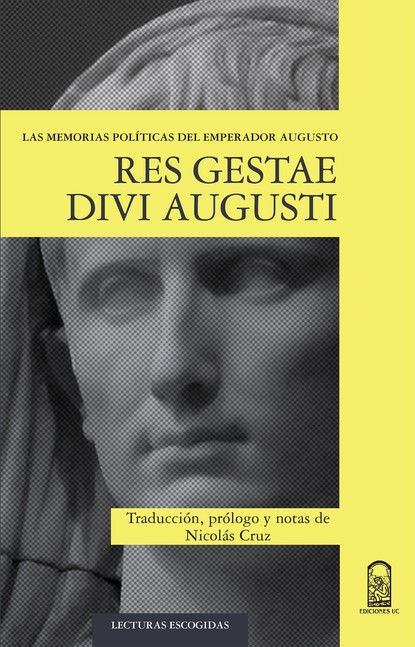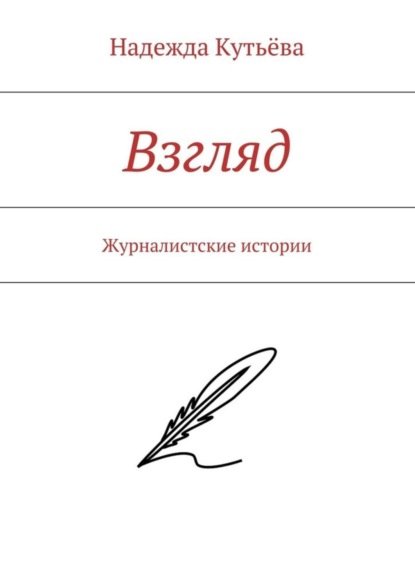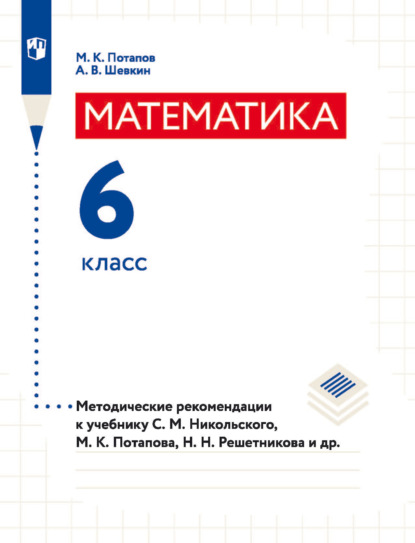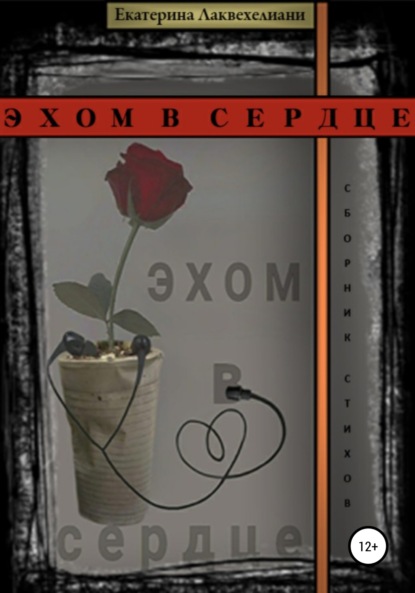- -
- 100%
- +
Un ejercicio interesante de realizar, con relación a lo recién mencionado y que puede prestar ayuda para una lectura más completa, consiste en seleccionar aquellos términos y conceptos que aparecen con mayor frecuencia e importancia, advirtiendo el propósito y oportunidad con que son mencionados. Algunos de estos son: auctoritas, pacificación, restauración de la República (consenso con el Senado), beneficios entregados (especialmente a la plebe), piedad, incorporación de nuevos territorios, reconocimientos de los pueblos y reyes extranjeros, entre otros. Tal como ya señalamos, estos aparecen de forma reiterada en varios pasajes y al relacionarlos se puede profundizar la comprensión del sentido e intenciones del autor. Esto no debe hacernos perder de vista el intento de Augusto por instalar todas sus palabras en la perspectiva de que Roma ha tenido bajo su mando un gobierno laborioso y que le había dado al Imperio un nuevo tiempo de prosperidad y tranquilidad, tal como fue representado en el Ara Pacis y señalado de manera expresa en los Juegos Seculares del año 17 a. C.
Res Gestae Divi Augusti contiene la visión personal de su autor sobre la vida política, militar, diplomática de la ciudad de Roma y de su Imperio entre los años 44 a. C. y el 13 d. C., es decir, desde el asesinato de Julio César y aparición de Octaviano –después Augusto– en la escena política, hasta el momento en que el emperador puso por escrito sus memorias en el marco de un imperio que lo había tenido a la cabeza del gobierno por varias décadas. Esta reconstrucción marcadamente personal fue realizada a través de la memoria, usada de manera selectiva por un gobernante autoritario con el objetivo de poner de manifiesto ciertos hechos y situaciones que resultaran ser indicadores de los aspectos claves de su gobierno y del sistema imperial establecido por él, buscando establecer una memoria oficial de aquello que había tenido lugar. A partir de lo recién señalado, varias lecturas y ordenaciones del texto resultan posibles y válidas.
Una mayor aclaración del punto recién mencionado puede obtenerse al preguntarse por aquello que no se encuentra en Res Gestae. No se encuentra una historia del período, sino una selección subjetiva y arbitraria de los hechos en una función determinada y clara15. No existe tampoco la intención de evidenciar los aspectos colectivos del proceso; por el contrario y de manera insistente se reitera el carácter personal de las cosas hechas, los colaboradores apenas reciben menciones, expresadas siempre en términos secundarios, mientras que los adversarios ni siquiera son objeto de una referencia directa.
El lenguaje utilizado para la redacción de la inscripción se convierte en un punto importante. Ya hemos tenido oportunidad de señalar que fue redactada en 35 párrafos breves, precisos y directos, con una gran economía expresiva16. Estas características no han permitido clasificarla dentro de alguna de las formas habituales de expresión en la literatura antigua, encontrándose en ella elementos de los elogios triunfales, de los textos de rendición de las acciones realizadas, así como de la autobiografía o biografía antiguas, pero todos combinados y resuelto en una clave personal. John Scheid, quien se ha ocupado del tema, concluye el punto con la siguiente afirmación:
Ellas no son una creación ex nihilo, ni la simple reproducción de un ejercicio convencional. Ahí se encontrarán ciertas características de las biografías, como la celebración de las virtudes y la respuesta a ciertas polémicas, pero no se puede reducir a esas similitudes inevitables con el género biográfico. …
Cabe considerar, entonces, a Res Gestae como una autorepresentación epigráfica, como una crónica de los hechos realizados, de los honores recibidos y de las generosidades ofrecidas al servicio de la República, breve como una autobiografía de un estilo particular17.
De igual manera se ha producido una larga discusión sobre la calidad literaria del texto. Esta ha tenido su punto de partida en la afirmación de Suetonio de que Augusto habría sido un escritor “elegante y ponderado” que “procuraba por todos los medios expresar su pensamiento con la máxima claridad.” Aulo Gelio probablemente exageraba al declararse, luego de la lectura de unas cartas de Augusto, “arrebatado por la elegancia del discurso, ni difícil ni forzada, sino fácil, por Hércules, y simple”18. Esta discusión ha llegado a tantos resultados como analistas han participado en ella. Lo que nos parece interesante de destacar es la relación estrecha que existe entre el mensaje a transmitir y el estilo adoptado para hacerlo. Desde este punto de vista se puede señalar, a modo de impresión personal, que RGDA. está bien lograda en cuanto a los objetivos propuestos.
La redacción de la inscripción denota el uso insistente de la primera persona: hice; anexé; como resultado de mis acciones, etc. Todo tendiente a destacar con claro voluntarismo el marcado protagonismo en su obra. Se advierte una tensión entre los rasgos autoritarios del uso lenguaje y la referencia a los conceptos de moderación y consenso que se utilizan de manera reiterada y que sirven de plataforma para el discurso del autor. Por último en relación con la cuestión de fondo y forma se puede señalar que el texto fue pensado desde sus inicios para ser materializado en una inscripción.
Augusto, restaurador de lo antiguo y creador de lo nuevo
Una de las ideas expresadas de forma más reiterada por Augusto en RGDA. consiste en señalar que su obra fue de restauración de la República romana en cuanto forma de gobierno, de reposición de las costumbres y de la piedad antiguas, así como también de algo que puede denominarse ‘un modo romano de ser republicano’. Estos aspectos son objeto de menciones directas en el texto, pero se pueden advertir también como inspiración en algunos pasajes que entregan noticias específicas sobre un determinado punto, como es el caso de la mención a la restauración de los templos en la ciudad de Roma, donde subyace el concepto de piedad hacia los dioses (véanse los comentarios a XIX,2 y XX,4, a modo de ejemplo).
La inscripción se abre y se cierra con referencias directas a la pacificación de Roma y a la restauración de la República como un efecto directo de ese primer logro. En I,1 se lee que “A los diecinueve años alisté un ejército por decisión personal y financiado por mí con el cual devolví la libertad de la República oprimida por el dominio de una facción”; mientras que en XXXIV,1, esto es, al momento del cierre, se encuentra que: “En mi sexto y séptimo consulado, luego de haber extinguido las guerras civiles, teniendo todo el poder con el consentimiento de todos, lo transferí al arbitrio del Senado y del Pueblo romano”19.
Probablemente sean estos los pasajes más comentados de la inscripción a lo largo del tiempo. Un análisis detallado servirá para dar cuenta de los conceptos y de las formas de escritura adoptadas por Augusto. En efecto, a los diecinueve años Augusto –entonces Octaviano– alistó un ejército personal con el cual se propuso reclamar la herencia política de Julio César, asesinado ese año (44 a. C.). Pero deduce, a continuación, y a modo de consecuencia directa de esta acción, su triunfo sobre Marco Antonio ocurrido bastante después en los años 31 y 30 a. C., a quien identifica simplemente como “una facción”. La idea central que el lector puede hacerse es que el hecho inicial fue la pacificación de Roma luego de las extensas guerras civiles que habían llegado a un punto máximo con el asesinato de César20. Cuatro años después de lograda la paz (27 a. C.) habría procedido a transferir de modo libre y voluntario la totalidad del poder desde sus manos al Senado y al Pueblo Romano (XXXIV,1), estableciendo de esta manera el carácter central y de mayor profundidad del nuevo régimen. Aunque se trate de hechos iniciales –recuérdese que Augusto gobernó hasta el año 14 d. C., esto es, 41 años más– en el texto aparecen antecediendo y concluyendo todas las noticias y referencias mencionadas. En términos generales, pero muy claros, a la paz habría seguido la restauración como resultado de un acto claro de voluntad política.
La restauración política habría sido acompañada por un intento de reponer las costumbres antiguas (VI,1 y VIII,5) y las formas tradicionales de la piedad romana (VII,3; XIX,2; XX,3; XXIV,1 y 2), aspectos en los cuales el autor insiste bastante con la probable finalidad de señalar que se habría tratado de una intención real y no de una mascarada política. Este aspecto se encuentra presente también en una parte muy significativa de la producción literaria más cercana al régimen de la época, especialmente en Virgilio, quien construyó un Eneas cuyo rasgo distintivo fue el de la piedad, algo que también aparece como central el en el poeta Horacio y en varios pasajes de Ovidio.
Según sus propias palabras, Augusto habría sido alguien que deseaba restaurar y conservar un orden, y desde su posición de poder habría llevado adelante una búsqueda de consenso vuelto hacia las virtudes tradicionales de Roma. Consenso, antes que nada con el Senado romano, un organismo bastante modificado en cuanto a sus integrantes y poderes, pero cuyos miembros terminaron por aceptar el nuevo espacio concedido en la vida política romana y actuaron dentro de él. La contracara habría sido la decisión del emperador de contar de manera efectiva con este organismo para el desarrollo de su gobierno, entregarle de forma regular responsabilidades a sus integrantes, señalando, cada vez que le resultaba posible, que actuaba de acuerdo con la voluntad del que, de manera teórica al menos, seguía siendo el organismo rector de la vida política romana. Entre ambos hubo tensiones a lo largo del extenso gobierno de Augusto, pero no parece haberse llegado a una oposición irreconciliable21. Tácito, de manera ácida, señala que los senadores aceptaron riquezas y honores y en recompensa se mostraron dispuestos a servirlo22.
¿El Senado romano? La pregunta que cabe hacerse es, justamente, de cuál Senado se habla en forma específica. Este cuerpo que había ido acumulando una serie de poderes a lo largo del tiempo, más por la vía de la práctica que por un proceso legislativo, había experimentado una serie de cambios durante el complejo y convulsionado siglo I a. C., y muy especialmente en los años en que Julio César detentó el poder.
Augusto, desde su irrupción en la actividad política romana el año 44 a. C. demostró tener claridad en la necesidad de acercarse a los grupos sociales poderosos dentro de la sociedad romana, y esto representaba a la aristocracia senatorial y los caballeros del Orden Ecuestre. Con el paso de los años y disponiendo de poder suficiente, fue elaborando, modificando y ampliando este concepto. Por lo que al Senado se refiere, lo consideró una institución necesaria y de la cual esperaba que abasteciera al gobierno con una parte de sus funcionarios.
Pero se trataba de un Senado reformado en una serie de aspectos: con 600 integrantes (un tercio menos que en los años inmediatamente precedentes, pero con el doble de miembros de lo que Augusto habría deseado), sus componentes fueron impelidos a desarrollar una vida ejemplar en lo político y lo personal, y se adoptaron varias medidas para cautelar este cumplimiento. Para ingresar al Senado reformado se debía tener, según el censo, bienes equivalentes a 1.000.000 de sestercios, contra los 400.000 anteriores. Para aristócratas y caballeros no parece haberse tratado de una gran suma, pero para algunos romanos e italianos sí podía llegar a serlo, y ellos recibieron apoyo directo del emperador cuando, según él, el caso lo ameritaba. Fue por esta vía que llegó a contar con un grupo de incondicionales dentro de la corporación.
Un aspecto central de las reformas al Senado fue la reducción del poder que había tenido antes de la crisis de la República, tiempos en los cuales había controlado todos los aspectos de la vida romana. En el nuevo escenario, construido a través de sucesivas imposiciones y transacciones, los senadores mantuvieron una palabra importante en la vida religiosa; en la recepción de las embajadas y los problemas que ellas plantearan, sus integrantes se desempeñaban como gobernadores en una cantidad significativa de provincias –las llamadas provincias senatoriales–, y en sus sesiones debían aprobar las variadas iniciativas que se le proponían. La otra cara de la moneda era su exclusión casi completa del sistema militar que se estableció durante el gobierno de Augusto, su no injerencia en las relaciones con los reyes extranjeros y, por ende, su escasa gravitación en la política exterior romana. Perdió su influencia en la conducción de las finanzas imperiales y muchas de las provincias quedaron bajo el mando directo del emperador, particularmente aquellas en que se estacionaban las legiones romanas. Cuando el año 31 a. C. Egipto fue incorporado como provincia, los senadores no podían ir hasta allá sin contar con una autorización del gobierno central.
Las relaciones de Augusto con el Senado han dado motivos para muchas investigaciones y divergencias entre los historiadores modernos, reproduciendo la disparidad que se encuentra presente en las fuentes antiguas. Un problema central radica en que el naciente sistema de principado mantuvo un espacio para el Senado y no hubo intentos por erradicarlo. El primer emperador se presenta en la inscripción como el promotor y ejecutor de esta idea.
Cuando enfrentamos las múltiples menciones que se hacen al Senado en RGDA., debemos tener en cuenta que ellas se refieren a un período específico de la historia de esta corporación, un tiempo en el que sus poderes fueron reducidos en comparación con aquellos que había detentado en tiempos anteriores.
El Orden Ecuestre es mencionado de manera escasa dentro de RGDA. En XIV,2 se menciona que la totalidad de los caballeros (ecuestres) donaron escudos, lanzas y nombraron Príncipes de la Juventud a Cayo César y Lucio César, hijos adoptivos de Augusto y subentendidos herederos, con ocasión de su nombramiento prematuro como cónsules. La otra mención, y de mayor significación, se encuentra en XXXV,1, cuando Augusto, al referir su nombramiento como Padre de la Patria, indica que este reconocimiento fue proclamado por “El Senado, El orden Ecuestre y la totalidad del Pueblo romano”, referencia en que, de manera inusual, el autor incluye una mención al Orden Ecuestre en la fórmula que siempre había estado reservada solo al Senado y Pueblo romano. El silencio relativo a los ecuestres o caballeros romanos ha llamado la atención dada la importancia que tuvieron dentro del gobierno de Augusto y el régimen establecido. La mayor parte de los analistas señala que, por una parte, el emperador, en esa clave conservadora que identificó todo su régimen, restauró el prestigio del Orden Ecuestre del período republicano, y también recurrió a ellos de forma reiterada para abastecer de funcionarios a una serie de cargos nuevos que se iban generando en la medida que crecía y se hacía más compleja la administración imperial23.
Asimismo, se estableció un consenso más difícil de precisar con la plebe romana puesto que tuvo como base la prestación mutua de una serie de servicios y favores. Por una parte, el emperador asumía la representación de este sector a través de la tribunicia potestad, y a partir de esa condición se comprometía a adoptar una serie de medidas que beneficiaran a los plebeyos. Todo esto en el contexto de una plebe disminuida en relación con su gravitación social y política dentro del nuevo escenario del Imperio romano24.
Un consenso, por último, en cuanto a que la dirección de las legiones y todo lo que se relacionara con ellas, quedaba radicado en las manos del emperador. Esto fue algo difícil de lograr, requirió de tiempo y de intervenciones muy decididas por parte de Augusto, obligando a la realización de reformas estructurales profundas –creación de una carrera militar en regla y un fondo de pagos e indemnizaciones para los soldados–; y a cambios culturales arraigados en la élite romana que había hecho de la obtención de triunfos militares uno de los pilares de la carrera política de sus miembros. Esta élite tuvo que aceptar, a partir de un cierto momento, que los triunfos en los campos de batalla fuesen adjudicados al emperador y no a los comandantes que habían estado a cargo de las legiones de manera directa. Lo señalado hasta aquí ha intentado dar cuenta de que en el régimen de principado dirigido por Augusto hubo elementos de restauración, mantención y modificación. Según el autor, las razones para generar un consenso a este respecto fueron mayores que las discrepancias que existían, al menos, con una parte de los senadores.
Pero, el lector tiene el derecho a hacerse preguntas ante estas afirmaciones e identificar ciertos silencios significativos guardados por el emperador. Ronald Syme en su libro Revolución Romana señaló que la inscripción resultaba ilustrativa tanto por lo que decía como por aquello que omitía, al igual que lo señalaron Brunt y Moore en una de las ediciones de Res Gestae que ha tenido una mayor circulación: “Lo que se omite en una narración de este tipo puede ser tan informativo como lo que se señala, dado que esto indicará la forma en la cual el autor deseaba sesgar su narración”25.
Llegados hasta este punto, la mayor parte de los analistas relacionan los silencios con aquellas noticias que el emperador prefirió callar, dado que no concordaban con la orientación de su escrito o la contradecían directamente. Y, en efecto, hay varias omisiones importantes que se pueden anotar en este sentido. Por ejemplo, los cercanos y colaboradores de Augusto no aparecen, por lo general, mencionados en la inscripción –incluida la omisión del nombre de Julio César–26, salvo si son referidos a una acción relacionada de manera directa con el emperador, como son los casos de Marco Agripa27 y de Tiberio, quienes fueron muy cercanos a él y estuvieron relacionados con el régimen de manera muy profunda, además de los vínculos familiares que se establecieron. Esto le da a su obra el carácter de un gobernante solitario quien, en esa condición, decidió la marcha del Imperio de acuerdo a una profunda voluntad de servicio ajena a cualquier tipo de interés y ambición personal. He aquí una de las deducciones más claras que se pueden extraer de RGDA. y que parece haber sido una obsesión de Augusto. Paul Zanker señaló, a este respecto, que Augusto “Solo pretendía mostrar que era el más poderoso el único capaz de restaurar el orden en el Estado”; y Alison Cooley, por su parte, destaca que entre los mensajes más claros que se encuentran en la inscripción, figura aquel que destaca la obra de un hombre que había resuelto todos los problemas del Imperio y establecido un gobierno que representaba los intereses de todos, sin menoscabar la soberanía de las instituciones28.
Otra de las omisiones significativas se refiere a la cuestión sucesoria, aspecto en el cual el nuevo régimen había introducido un elemento nuevo y revolucionario con respecto a la tradición, puesto que en Roma las magistraturas no habían sido nunca hereditarias. Los miembros de la familia imperial que habían sido proyectados como sucesores de Augusto aparecen mencionados, pero no en esta clave, y nosotros podemos inferir esa condición más que percibirla de manera directa. Son las otras fuentes, aquellas tardías pero que recogieron noticias que se encontraban en aquellas que se perdieron, las que informan que el aspecto dinástico estuvo presente desde temprano en el ideario y gobierno de Augusto. La lista podría seguir aumentando y exaltando la contradicción entre las cosas dichas y hechas, dado que según señalara Luca Canali en su edición de RGDA. en 1982 “…cuánto más se consolida el poder monárquico de Augusto, tanto más Augusto habla de restauración republicana”29. Augusto, en suma, y según varios historiadores, habría sido un hipócrita político y su texto ejemplificaría de forma clara el punto.
Pero en Res Gestae hay otros silencios que llaman la atención y que se refieren a aquellos aspectos que bien podrían haber encontrado cabida en la inscripción y destacado elementos importantes del gobierno de Augusto. Sin embargo, fueron dejados de lado por algún motivo difícil de comprender. Nos referimos, a modo de ejemplo, a una buena parte de lo hecho por el gobierno de Augusto en la ciudad de Roma, aquella que encontró de ladrillos y dejó de mármol, según la famosa sentencia de Suetonio; la significativa promoción de libertos a cargos de importancia dentro de la administración30; su acción en las provincias, presentadas de manera casi exclusiva en su aspecto de pacificación; la promoción sostenida de artistas y escritores que llevaron a la vida cultural romana a uno de sus momentos mejor logrados, etc. Es cierto que todo esto habría ido en contra de la brevitas buscada y habría terminado por exceder los marcos exigidos para una inscripción, pero esto no deja de gene-rar curiosidad y cierta extrañeza respecto de los mecanismos de selección utilizados por el autor.
La historia de la inscripción
Res Gestae Divi Augusti ha tenido una vida accidentada y variada a lo largo del tiempo. Este proceso puede muy bien constituir un capítulo aparte que ilustra la forma en que un texto antiguo llega hasta nosotros y cómo resulta marcado de manera profunda por su travesía y las lecturas que distintas épocas han hecho de él. A continuación intentaremos reconstruir este camino en sus grandes trazos, identificar las interpretaciones y usos más significativos durante los siglos XIX y XX; esto es, a partir del momento en que fueron editados los contenidos de los restos antiguos que de manera progresiva habían sido transcritos, para finalmente intentar una aproximación a las lecturas actuales31. Un aspecto central de este recorrido consiste en que el autor de esta inscripción fue el emperador romano Augusto, una figura valorada de manera diversa a los largo de la historia, por lo cual la inscripción que él redactara ha estado siempre relacionada con el interés, o la falta de este, que en distintas épocas se ha hecho de su autor.
El proceso del descubrimiento progresivo de la inscripción a partir del siglo XVI en Ancyra (Turquía), bajo condiciones muy adversas marcadas por el deterioro del templo y de la inscripción en él contenida, tuvo un momento decisivo en la segunda parte del siglo XIX, cuando Georges Perrot y Edmond Guillaume, encargados por Napoleón, hicieron una serie de dibujos del templo donde se encontraba RGDA. y realizaron una copia de esta. Sobre estos fragmentos copiados, Theodor Mommsem realizó la primera edición de este documento en el año 1865. Diecisiete años más tarde, los investigadores de la Academia de Berlín sacaron a la luz la totalidad del texto griego, y el propio Mommsem realizó la segunda edición (1883)32. Hacia mediados de la década de 1930 cuando la inscripción fue completamente recuperada, pudo contarse con un texto establecido para su trabajo33.
Una labor especialmente importante fue la edición a cargo de Jean Gagé en 1935 y que publicó la editorial Belles Lettres. Esta fue considerada por la casi totalidad de los comentaristas como la heredera, en cuanto calidad y seriedad en el trabajo, de la segunda edición de Mommsen. En sus más de doscientas páginas, se encuentra una introducción extensa de unas 60 páginas, la inscripción en sus versiones latina y griega, comentarios a cada una de sus párrafos, además de apéndices útiles. La crítica especializada34 otorga a esta edición un carácter fundacional en relación con todo lo posterior que se hará en el siglo XX.
Hacia fines de la década de 1930 tuvieron lugar dos hechos externos que incidieron en las formas de utilizar y comprender Res Gestae Divi Augusti. En 1938 el gobierno fascista italiano instaló una copia de la inscripción en la base del podio que sostenía el recién excavado Altar de la Paz (Ara Pacis)35. Quedaban así unidas por primera vez dos piezas que originalmente habían nacido separadas, pero que el mencionado régimen puso en relación por cuanto representaban aquellos valores de la romanidad que se reivindicaban como sustento del régimen de Mussolini y de la proclamada nueva época que se estaría iniciando para el pueblo italiano. Esta actividad tuvo lugar en un contexto más amplio de recuperación y apropiación del gobierno de la experiencia romana antigua36. Como veremos en breve, esta situación marcó la lectura –o la no lectura– de RGDA. por varias décadas, pero antes debemos decir que hasta el día de hoy el Altar de la Paz y la inscripción augustea comparten un mismo espacio.