Derechos ambientales en perspectiva de integralidad : concepto y fundamentación de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el estado ambiental de derecho (Cuarta Edición)
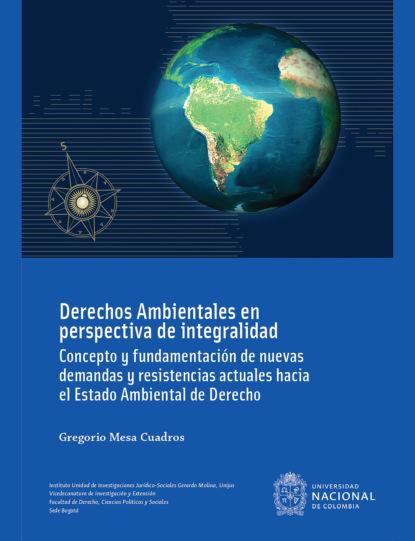
- -
- 100%
- +
Así mismo, se afirma con contundencia que la historia no sirve para fundamentar derechos, pero la historia de vejaciones y atentados contra la dignidad humana (que generan pobreza y miseria extremas, necesidades humanas desprotegidas, promesas no cumplidas, delegación del cumplimiento de los derechos en el futuro, no en el aquí y ahora de un presente que cada vez se escapa y es más lejano –como se hace a la manera del neoliberalismo que programa que algún día todos seremos tan ricos como el más rico, es decir, algún día todos tendremos derechos–, sumada a las fundamentaciones y legitimaciones que los soportan, son el sofisma de distracción liberal; es la indignación frente a lo intolerable de las injusticias, exclusiones, marginaciones y opresiones que sí deberían servir para fundamentar derechos, para que los que no tienen y no pueden, puedan tenerlos y, especialmente, verlos garantizados, protegidos y cumplidos efectivamente y no meramente consagrados.
Para profundizar en el debate sobre la integralidad de los derechos humanos en particular y los derechos ambientales en general hemos tomado en esta tesis los casos español y colombiano por varias razones; la primera, porque representan sistemas jurídicos cercanos en el origen y a la vez lejanos en muchos aspectos de su aplicación y concreción; la segunda, por las grandes diferencias entre lo formulado normativa y políticamente y lo efectivamente aplicado; la tercera, por ser sistemas en los cuales nosotros conocemos más en profundidad tanto los desarrollos doctrinarios como normativos y jurisprudenciales, y la cuarta, porque a pesar de similares previsiones constitucionales y legales, la diversidad étnica, cultural y natural, especialmente en un caso como el colombiano, no refleja las protecciones que podrían esperarse; es decir, podríamos creer que estos dos casos también indican buenos ejemplos, uno desde el Norte y otro desde el Sur, un país desarrollado y uno del Tercer Mundo, uno multiétnico y megadiverso, y otro más Estado-nación y una naturaleza más homogeneizada. Varias de estas razones también están relacionadas con el tratamiento y la referencia a estos dos países en otras partes de este trabajo.
Los anteriores enunciados son, en parte, el origen de este trabajo, que es también el resultado de un proceso que surge de otras diversas inquietudes sobre qué está sucediendo hoy en el mundo; en particular, ¿qué hay, qué pasa y qué pasará con los derechos ambientales? Tal proceso habría que empezar a responder desde el por qué, dónde, cuándo, quiénes y para qué del derecho y los “derechos ambientales” en un Estado de derecho y en la actual sociedad económicamente globalizada.
En el ¿por qué?, las palabras hambre, destrucción, depredación, deterioro, explotación, devastación, exterminio, pillaje, saqueo, despojo, injusticia, son una contradicción a los términos desarrollo, libre mercado, industrialización, progreso, nuevas tecnologías, capital, derechos. A la pregunta del por qué, este juego de palabras se puede convertir en una expresiva frase: “Los problemas de la sociedad contemporánea se deben esencialmente a la cada vez más creciente crisis ambiental y crisis civilizatoria, fruto a su vez del déficit político, democrático y de derechos, de una sociedad que tiene como estrategia de supervivencia actuar bajo un único modelo de desarrollo, el del capitalismo industrial y financiero, depredador, contaminador e injusto”, que requiere ser limitado aquí y ahora.
En ¿dónde? Casi siempre en los países del Sur, pero últimamente también en los Estados del Norte; se ha venido afirmando que los problemas ambientales tienen un carácter global, que todo cuanto se haga, más temprano que tarde afectará a “todo” el globo. Pero esta verdad de los principios ambientales, afirmados por los efectos globales acumulados de las últimas décadas, no excluye que los principales afectados por tales problemas sean los habitantes de las regiones empobrecidas del planeta, particularmente porque no tienen cómo ni con qué defenderse de tales agresiones, no poseen “escudos anti-depredación de sus recursos y cultivos”, “no pueden darse el lujo de comprar máscaras anticontaminación” o “emigrar una semana al mes” a confines del mundo menos contaminados para desinfectarse temporalmente de las consecuencias del modelo de desarrollo. Los conflictos y problemas ambientales globales originados principalmente en los países industrializados afectan a todo el mundo, pero paradójicamente sus efectos se sienten con mayor rigor entre los empobrecidos del planeta, el mejor ejemplo de ello son los cambios climáticos de origen antrópico, agenciados por la nueva era del capitaloceno3.
¿Quiénes? También se ha dicho mucho del papel de los ilustrados modernos y “posmodernos” como la “vanguardia” que asume el compromiso para cambiar el “estado” de cosas, pero casi siempre se olvida que son los pueblos, las comunidades y sociedades afectadas y negadas de los derechos, los que permanentemente se han alzado contra las agresiones económicas, políticas, militaristas, “pseudohumanitaristas” y ambientales. Por supuesto que en esta tarea estas sociedades han estado acompañadas por otros sectores y grupos organizados, que como en el caso de los derechos colectivos y ambientales, lo han sido los grupos y movimientos ecologistas y ambientalistas, quienes en las tres últimas décadas y media vienen trabajando en defensa del ambiente y de los más desfavorecidos, y que en los últimos diez años, en un hecho sin precedentes en la historia de las luchas sociales, han conformado el movimiento por una globalización alternativa, ampliamente criticado por la doctrina neoliberal, a quienes se acusa de sediciosos radicales opuestos a “todo”. Por supuesto, este “movimiento de movimientos” no dejará de ser el símbolo de la lucha contra el “todo”, que significa la globalización económica del único orden capitalista realmente existente.
¿Cuándo? Existe una opinión medianamente generalizada que afirma que sólo cuando se tiene tiempo y dinero suficiente para resolver las necesidades básicas, dispondremos de tiempo para pensar en problemas ambientales y en respuestas a tales problemas. Desde el Norte se ha creído que sólo los habitantes de las sociedades ricas se pueden dar el lujo de dedicarse a la defensa del ambiente; por tanto, sólo fue a finales de los años sesenta cuando la sociedad “occidental” del “estado del bienestar” se preocupó por los efectos de los problemas ambientales. Pero se olvida que desde hace mucho tiempo, siempre que un grupo o una sociedad humana ha tratado de imponerse o se impone a otro grupo o sociedad humana, los de abajo se han levantado para defender proactivamente lo que les es propio; un solo ejemplo, en el Sur, desde hace cinco siglos se reivindica el derecho a la supervivencia, y hoy como ayer, se defienden los territorios, la naturaleza, la madre tierra, el ambiente y sus ecosistemas, culturas e identidades. Por otra parte, para justificar las agresiones y el saqueo de las riquezas, el Norte no sólo ha hecho correr ríos de tinta, sino sobre todo, ríos de sangre.
¿Para qué? Son tantos y cada vez más los millones de seres humanos en el mundo que sufren las consecuencias y los efectos de ese modelo, que cada vez con mayor fuerza y número se levantan para reivindicar sus derechos, su dignidad y su identidad. Siguiendo al connotado jurista italiano, los nuevos derechos ambientales también estarían especialmente consagrados para proteger a los más débiles, excluidos y marginados.
Para indicar la manera como esta tesis ha sido desarrollada y está compuesta, quisiéramos empezar por señalar en primer lugar que lo ambiental ha sido uno de los temas sobre los que hemos venido trabajando desde hace más de dos décadas con indígenas, campesinos, afrocolombianos y otras comunidades marginadas en Colombia, compartiendo con ellos sus problemas y sus justas luchas por la reivindicación de sus territorios y sus ecosistemas, sus culturas e identidades. En segundo lugar, esta tesis, que es un paso importante en nuestro ejercicio profesional, no es un trabajo definitivo sino apenas una etapa dentro de un proceso de más largo empeño en la ruta por construir cotidiana y permanentemente acciones y afirmaciones teóricas y prácticas en defensa de la dignidad humana de seres humanos concretos y situados en espacios y tiempos concretos de la historia de las vejaciones humanas. Es un camino que quiere andarse desde perspectivas multidisciplinares, con el riesgo que esto implica, pero con énfasis en lo “ambiental” y lo “jurídico”, camino que se empezó a recorrer hace ya varios años en mi país, al que regresaremos pronto para continuar nuestras tareas en la Universidad y con los pueblos y las comunidades con quienes hemos venido trabajando desde hace varios años, para complementar y profundizar en el análisis de los problemas esbozados en este trabajo, concretarlos en la realidad latinoamericana y seguir avanzando en estas y otras posibles respuestas.
Por último, para la presentación de la tesis hemos realizado una agrupación temática en tres partes, las cuales están íntimamente relacionadas entre sí y presentan una cierta coherencia propia que les permiten “leerse” de manera independiente; además, pensamos que lo que ahora va como segunda parte, podría, si se quiere, leerse de primero. De manera deliberada se ha optado por este tratamiento, a partir de la consideración establecida por una crítica a la “especialización” en el conocimiento de la modernidad, que ha impedido hacer desarrollos de conjunto sobre temas y problemas mutuamente relacionados e interdependientes. Como indicamos, hemos querido presentar los contenidos de esta tesis en tres grandes partes; una primera, que consiste en el desarrollo de una perspectiva dinámica de los derechos humanos, nuevas subjetividades y nuevos derechos que se concretan en los derechos ambientales; la segunda, centrada en las ideas de fundamentación de los derechos, que partiendo de los antecedentes fácticos inscritos en los conflictos y la problemática ambiental global, recurren a las diversas razones en defensa de los derechos desde la ética, el pensamiento, las resistencias y la acción ambiental, y la tercera, que desde una nueva concepción de ciudadanía y democracia ambientales, recoge los elementos de fundamentación anteriores y que se han venido traduciendo en los elementos primordiales de un nuevo estadio en el largo proceso de desarrollo de la forma “Estado” y las ideas de los “derechos”, que en este trabajo denominamos Estado Ambiental de Derecho.
La primera parte es un acercamiento a la historia y al concepto de los derechos humanos, que permite tener un panorama básico de los momentos de los derechos humanos y profundiza en el desarrollo de nuevas subjetividades y nuevos derechos que confrontan la visión clásica liberal de los derechos individuales, defendiendo además la existencia de derechos colectivos para entrar de lleno en el nuevo momento de los derechos, los derechos ambientales, donde se explicitan sus elementos de concepto, clasificación, garantías y contenidos, especialmente desde el surgimiento, la constitucionalización y el desarrollo del derecho a un ambiente sano, las tendencias actuales en el mismo, la internacionalización de los nuevos derechos y las implicaciones que la nueva fase de privatización y erosión de los derechos viene ejerciendo sobre poblaciones humanas y ecosistemas, los cuales se pueden presentar en el ámbito estatal y global.
Insistiendo en que a pesar de su consagración en normas de diverso carácter, no se ha permitido la protección efectiva de los derechos ambientales, la segunda parte desarrolla en profundidad la idea de fundamentación de los derechos ambientales. Esta parte consta de dos capítulos centrales; el primero hace un análisis detallado de la crisis, conflictos y la problemática ambiental actual, sus relaciones con el pensamiento moderno, en particular el cartesiano, sus causas y consecuencias, y las estrechas conexiones con el tema de la población, la propiedad y los bienes comunes, los nuevos desarrollos de la biotecnología, la globalización económica y sus efectos sobre el ambiente (ecosistemas y sociedades), haciendo especial énfasis en la huella ambiental y la deuda ambiental. El segundo capítulo se centra, en un primer momento, en los elementos de fundamentación de los derechos ambientales desde los presupuestos básicos de la ética ambiental, y se inserta en la discusión sobre la necesidad de ampliación del ámbito moral a los no humanos, teniendo en cuenta la necesidad de un nuevo pensamiento de límites y responsabilidades de las acciones humanas conocido como imperativo ambiental, que precisa, además, los derechos de las futuras generaciones. En el segundo momento, y para culminar en las ideas centrales de la fundamentación a partir de la ideas de solidaridad, responsabilidad y justicia ambientales, se hace un análisis exhaustivo de las razones esgrimidas por la diversidad de expresiones del movimiento social popular en resistencia (ecologismo profundo, ecosocialismo, ecofeminismo, ecopacifismo y ambientalismo popular) contra las expresiones nada verdes (como el “medioambientalismo” o ecocapitalismo), las cuales orientan las tendencias actuales en el pensamiento y la acción ambiental como una de las expresiones más notables de los nuevos movimientos sociales, que, desde distintos lugares y con diverso tono, han venido reivindicando exigencias ambientales y sociales ante las empresas, el Estado y la comunidad internacional, para el mejoramiento del ambiente y la satisfacción de las necesidades básicas de las generaciones presentes y futuras frente a los atentados a los derechos de seres humanos y no humanos.
En la tercera parte se abordan dos temas centrales: los elementos fundantes para el tránsito hacia una nueva forma de Estado, el “Estado Ambiental de Derecho”, que busca superar las previsiones iniciales del “Estado social de derecho”, y permita concretar los derechos ambientales en general y los derechos humanos en particular, y las propuestas de acción y de cambio destinadas a la construcción de una nueva sociedad sostenible, el qué hacer, el cómo hacerlo y algunas de sus concreciones, en particular el debate sobre el ecodesarrollo y el desarrollo sostenible, como parte de los insumos posibles en la formulación y construcción del nuevo “Estado ambiental de derecho”, el cual se basa en una renovada idea de democracia y ciudadanía ambientales, que recoge y desarrolla los principios ambientales enunciados en la fundamentación y ligados especialmente a los límites concretos que precisan la justicia, la responsabilidad, la solidaridad y la seguridad ambientales.
Es posible, entonces, empezar a andar un camino difícil, pero contamos con algunas ventajas, especialmente con que algunos de los temas y las dificultades que encontraremos en el camino ya han sido recorridos y señalados por otras y otros, y sabiendo que nuevas dificultades siempre encontraremos, en ellos y ellas nos seguiremos apoyando, al igual que en todas aquellas y aquellos que desde distintos tiempos y lugares insisten y resisten proactivamente a los mandatos del poder y del capital, y que a pesar de las adversidades perseveran en reivindicar la vida, la diferencia, el cambio, el sentido, el límite, la solidaridad, la justicia y la responsabilidad concretas, para que, más allá del capital, ¡otros mundos sean posibles!
1 Desde las propuestas ambientalistas, por ejemplo, deberemos preguntarnos, respondernos y asumir responsablemente las consecuencias sobre nuestra manera de producir, intercambiar y consumir; sobre el modelo en general, pero también sobre mi modelo particular de vida: qué me pongo (de dónde y cómo han sido producidos los zapatos y la ropa que pienso usar, si es producida en un país empobrecido por mano de obra infantil o femenina semi-esclavizada), cómo alimento mi automovil (en dónde, cómo y con qué efectos han sido extraídos los hidrocarburos que pienso introducir en mi automovil); qué como y qué bebo (si la gaseosa que voy a tomar es fabricada por la gran transnacional que financia grupos armados), entre otros aspectos.
2 Desde un amplio abanico diverso de autores que partiendo de Santos y Herrera Flores, se apoya, entre otros, en Riechmann, Serrano Moreno, Martínez Alier y Fariñas Dulce, pasa por Shiva, Dobson, Ángel, Carrizoza, Palacio y González, entre otros y otras, hasta llegar a Ferrajoli, George y Ost, quienes han abordado los problemas de los derechos humanos en general y de los derechos ambientales en particular, y desde los cuales se ha desarrollado una sistemática revisión bibliográfica y análisis de la misma y son el soporte central de este trabajo.
3 El capitaloceno es un nuevo período en la historia ambiental de la Tierra, en la que unos individuos de una sola especie (la humana) con sus grandes actividades depredadoras y contaminadoras, están poniendo en peligro la diversidad e integridad ambiental (ecosistémica y cultural), es decir, tanto a las actuales y futuras generaciones de humanos, de otras especies, ecosistemas, culturas y procesos ecosistémicos presentes y futuros.
Primera parte
Sobre Derechos
Humanos y Ambientales
1. Caminos hacia los derechos
Los derechos fundamentales, como todos los fenómenos normativos, no son en definitiva otra cosa que significados socialmente compartidos. Como tales, no caen del cielo ni se afirman en un día, sino que son el resultado de largos procesos a través de los cuales sus enunciados normativos se sedimentan en la conciencia colectiva y antes que nada en la de las víctimas de sus violaciones.
Luigi Ferrajoli, Razones jurídicas del pacifismo, 2004: 123.
Los derechos humanos deben ser entendidos como procesos sociales, económicos, políticos y culturales que, por un lado, configuran materialmente –a través de procesos de autoimposición de deberes y de construcción de un sistema de garantías amplio, político y democrático– ese acto ético y político maduro y radical de creación de un orden nuevo, y, por otro, la matriz para la constitución de nuevas prácticas sociales, de nuevas subjetividades antagonistas, revolucionarias y subversivas de ese orden global opuesto absolutamente al conjunto inmanente de valores –libertad, fraternidad e igualdad– que tantas luchas y sacrificios han necesitado para su generalización, y no solamente normas jurídicas nacionales o internacionales, ni meras declaraciones idealistas o abstractas, sino procesos de lucha que se dirijan abiertamente contra el orden genocida y antidemocrático del neoliberalismo globalizado.
Joaquín Herrera Flores,
Los derechos humanos como productos culturales, 2005a: 266.
Las teorías, historia y prácticas de los derechos humanos contienen una serie de conceptualizaciones, justificaciones, sustentaciones, legitimaciones y fundamentaciones de los mismos respecto de su existencia, permanencia o desaparición en diversos espacios y períodos históricos, donde los distintos productores de “razones” sobre ellos han contribuido al establecimiento de todo aquello que permitirá precisarlos, circunscribirlos, limitarlos, ampliarlos o reducirlos, atacarlos o defenderlos, interpretarlos o formularles medios e instrumentos de concreción, garantía o protección.
Bastante se ha escrito sobre los derechos humanos desde hace mucho tiempo; este es un acercamiento desde la teoría crítica (desde el ambientalismo y el socialismo ambiental y los demás ejes y líneas de pensamiento alternativo que seguiremos enunciando en este escrito) a una manera diferente (que no nueva ni distinta) de concebir y fundamentar los derechos, derechos para la vida en general y, en concreto, para la vida digna de millones de seres que hoy viven en la indignidad, casi siempre con la complicidad de nosotros mismos.
Siendo diversas las maneras como conceptualizamos los derechos humanos, aquí creemos adecuado iniciar precisando que aquello que consideramos como “derechos humanos” puede ser entendido genéricamente como un conjunto dinámico de acciones-reacciones sociales y culturales surgidas de contextos concretos y precisos de relaciones que pretenden irrigarse por todo el globo desde hace ya más de cinco siglos, las cuales incorporan pautas, reglas, principios de acción y formas diversas de articulación de las acciones individuales y colectivas, pero frente a las cuales se puede y se debe reaccionar (ética, política, filosófica, social, económica y jurídicamente) para proponer y llevar a la acción nuevas prácticas sociales críticas y contra-hegemónicas que puedan ser la génesis de un nuevo orden social, político, jurídico, económico y ambiental.
Tales acciones y reacciones son el resultado de permanentes y persistentes formas transformadoras de resistencias sociales emancipatorias contra la imposición de una única verdad, un único modelo, una única forma de ver y entender el mundo e imponerse sobre el mundo, que en la última década se presenta como una especie de “globalización de las resistencias” por una concepción de la dignidad ambiental (humana y ecosistémica) situada y concreta a favor de todos aquellos que, en el tiempo y en el espacio, no tienen y no pueden; es decir, a favor de los marginados, excluidos, olvidados, desechados o “débiles” en el sentido de Ferrajoli (2004: 103)1. Esos débiles, en un tiempo histórico concreto, han sido solo una determinada clase de seres humanos, que posteriormente por las luchas y resistencias sociales se ha venido ampliando a muchos más, hasta precisarse hoy en cabeza de todos los seres humanos y, más recientemente, los animales y el ambiente en general o, en un último caso, los “públicos”, ya sean del nivel interno y de lo público global.
Por otra parte, no podemos olvidar que los derechos humanos son un producto cultural surgido en el ámbito de un espacio conocido como Occidente (Europa, o, al menos, una parte del mundo europeo), el cual, entre otras razones, necesitaba justificar y legitimar de una manera particular la expansión y apropiación colonial por una parte y, por otra, porque así mismo fueron surgiendo reacciones a las injusticias y opresiones que tal colonialismo fue generando a lo largo de los territorios y pueblos conquistados, además de a todos aquellos que no hacían parte como sujetos, en el absolutismo metropolitano realmente existente.
Así las cosas, en este trabajo reivindicamos una concepción de los derechos humanos como categorías situadas culturalmente, que a pesar que en ocasiones haya servido como discurso y acción legitimadora de esquemas de relación dominantes, son sobre todo y a la vez deberían servir (como han servido) como discurso y acción emancipadora y liberadora contra las diversas hegemonías impuestas por el capital, el neoliberalismo y el universalismo abstracto forjador de colonialismos e imperialismos.
Es variada la conceptualización de los derechos humanos, como variadas son las propuestas teóricas para su reivindicación, defensa, concreción y protección. Tales conceptualizaciones están ligadas o amparadas en concepciones más o menos amplias sobre el derecho, la política, la filosofía, la economía y las mismas ideologías. Para Santos (2000: 331), una primera acepción sobre el derecho2 (en sentido amplio3) es el conjunto de procesos regularizados y de principios normativos considerados justiciables en determinado grupo, que “contribuyen para la creación y prevención de disputas y para la resolución de éstas a través de un discurso argumentativo, de variable amplitud apoyado o no por la fuerza organizada”4.
Las formulaciones de Ferrajoli (1999) son especialmente importantes para nuestra argumentación, en la medida que nos parece adecuada una idea de los derechos humanos que se afirman como las “leyes del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regía y regiría en su ausencia”, y que encontramos a lo largo de la historia de las luchas de actores concretos por la “progresiva ampliación de la esfera pública de los derechos”, la cual se ha venido desarrollando en la historia de la humanidad, no como una historia teórica, sino social y política5.
Por tanto, los “derechos humanos” no son solo algo conseguido sino que son, en palabras de Herrera Flores (2005: 323), el término convencional a partir del cual se ha intentado resumir la ancestral lucha de los seres humanos por conseguir los bienes necesarios para una vida digna, y no únicamente las garantías jurídicas, muy importantes a la hora de defenderlos; es decir, los derechos humanos no son prima facie “derechos”, sino procesos de lucha por la dignidad humana que se materializan además en la “asunción interactiva de deberes para con los demás, para con nosotros mismos y para con la naturaleza [y] solo si tenemos suerte y, sobre todo, acceso a los procedimientos políticos y legislativos, estas luchas acabarán siendo garantizadas por los sistemas jurídicos”.

