Derechos ambientales en perspectiva de integralidad : concepto y fundamentación de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el estado ambiental de derecho (Cuarta Edición)
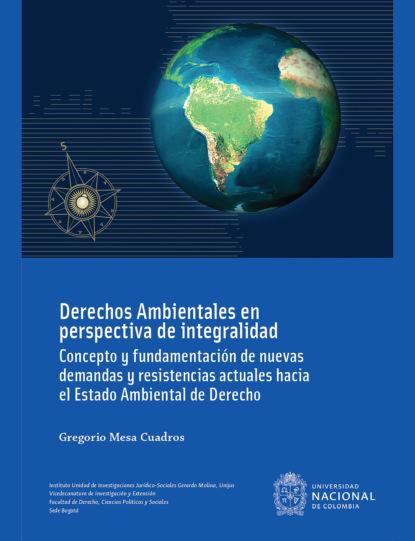
- -
- 100%
- +
En este procedimiento también recurrimos a la denominación de “derechos humanos ambientales” como derechos que pueden ser clasificados desde una perspectiva de gestación y formulación en espacios y tiempos concretos de la humanidad, pues coincidimos con autores de una visión como la que defiende Pérez Luño (1991: 217), quien ha expresado de manera coherente que las generaciones de derechos humanos no entrañan un proceso meramente cronológico y lineal, ya que en su trayectoria se producen constantes avances, retrocesos y contradicciones que configuran ese despliegue como un proceso dialéctico. De la misma manera, “una concepción generacional de los derechos humanos implica, en suma, reconocer que el catálogo de libertades nunca será una obra cerrada y acabada. Una sociedad libre y democrática deberá mostrarse siempre sensible y abierta a la aparición de nuevas necesidades, que fundamenten nuevos derechos”40.
Esta afirmación da respuestas a las críticas que sobre la visión generacional de los derechos se han venido haciendo frecuentemente, en particular, la eventual función que pudiera cumplir para la trivialización de la doctrina de los derechos humanos, y el servir de fachada para un uso únicamente retórico de los derechos existentes41. El profesor Pérez Luño (1999: 475) precisa que la “subjetivización” de la temática ambiental “bajo la forma del reconocimiento de un derecho a la calidad de vida de los ciudadanos evidencia la progresiva ampliación del catálogo de las libertades, acorde con la ampliación de las necesidades humanas que conforman su soporte antropológico. No en vano la calidad de vida es una de las manifestaciones emblemáticas de los denominados “derechos de tercera generación”. Aun así, nos parece que este autor asimila impropiamente el “derecho a un ambiente sano o adecuado” (uno de los derechos específicos de la amplia categoría de derechos ambientales) a la “calidad de vida”, olvidando que el primero, en una de sus acepciones, es la base material sobre la cual se construye la segunda.
Este nuevo momento de los derechos, los derechos humanos colectivos y ambientales o derechos de la solidaridad, hacen su aparición en una época relativamente reciente, a pesar de que podamos encontrar en diversos períodos históricos colectivos e individuos que reivindicaron la idea de protección, limitación, conservación de la naturaleza o los bienes ambientales (naturales y sociales) para la vida de los humanos. Se considera que entre finales de los años cincuenta y la década de los sesenta con el proceso de descolonización se dio un impulso fuerte para su formulación, en especial el que hace referencia al derecho al desarrollo. Por su parte, el derecho al ambiente sano surge a finales de los años sesenta y comienzos de los años setenta para responder a la necesidad de proteger a los humanos de un ambiente cada vez más contaminado.
La primera discusión sobre los derechos ambientales afirma la necesidad de precisar si son derechos o no. Como veremos a lo largo de este capítulo, para la gran mayoría de la doctrina que parte de una visión restrictiva, más que derechos son principios y obligaciones a cargo del Estado y, a lo más, son intereses difusos42. Por otra parte, un pequeño grupo considera que estas exigencias e intereses son verdaderos derechos, consagrados en variados textos internacionales de diverso alcance, así como exigibles ya en la mayoría de las legislaciones del mundo, a pesar de no contar con los instrumentos adecuados para su garantía y protección.
Aun en quienes no aceptan que los derechos ambientales sean derechos colectivos sino solamente principios o normas programáticas, subsiste la distinción por el carácter y exigibilidad de estos principios. Por ejemplo, para Rodas Monsalve (1995: 40), las normas programáticas, si bien señalan las competencias y actuaciones del Estado,
no determinan de manera inequívoca la actuación de los organismos públicos otorgándoles un amplio margen de intervención, pero no obstante ser incompletas no por ello dejan de ser vinculantes y de ofrecer protección al valor guía sobre el que se construyen. […] Estas normas pueden adquirir también la condición de normas finales, en cuanto prescriben la persecución de un fin o declaran un valor, sin especificar los medios con los cuales cumplir los objetivos o las situaciones en las que el valor debe ser realizado.
En este sentido, las normas programáticas pueden entenderse como enunciados políticos que reafirman los fines estatales propios del Estado social de derecho; por tanto, los principios constitucionales generales (y particulares en materia ambiental) no son meras “declaraciones” o “enunciados vagos carentes de fuerza vinculante”, sino que poseen una especial importancia para la búsqueda de condiciones reales o materiales de igualdad y libertad, así como para el establecimiento de contenidos específicos de actuación de los poderes públicos para su efectiva concreción43.
Como lo indicaremos en profundidad más adelante, tampoco somos partidarios de un concepto de los derechos ambientales reducido como “derechos medioambientales”, ya que esta formulación, propia de las propuestas liberales y neoliberales, no toma en serio lo que aquí denominamos como derechos ambientales, pues sólo trata de dar un “tinte verde” a las externalidades de la economía de mercado, sin comprometerse a establecer las condiciones mínimas y básicas para la existencia y realización material de los derechos ambientales en general y de los derechos humanos en particular; es decir, sólo ve al ambiente como instrumento o “medio”, cuando no, una porción más pequeña de sus aspiraciones (menos de un “cuarto” o un “quinto”) como podemos ver en la tendencia colombiana.
Una nueva idea de los derechos, que aquí denominamos teoría de los derechos ambientales, parte de una concepción según la cual todos los derechos son ambientales. Desde los principios de sistemicidad ambiental, interrelación dinámica, compleja e integral de todos los elementos que lo constituyen -en particular, sus dos principales subsistemas, las culturas y los ecosistemas y dentro de ellos otros subsistemas-, indica que un sistema no es más que un subsistema de uno mayor, del que depende, todos los cuales se interrelacionan íntimamente en conexiones de mayor complejidad.
Esta teoría integral de los derechos considera además que son colectivos e individuales. No solo son normas sino esencialmente procesos de lucha, demanda y reivindicación de la dignidad ambiental concreta, en tiempo y espacio concretos, usualmente resultado de la negación de los sujetos, que lleva a movilizaciones de pensamiento y acción colectivas, tanto para el beneficio de los pueblos y comunidades en el nivel local y regional, como para todos en el ámbito nacional, internacional y global.
En desarrollo del principio del holismo, los derechos del ambiente, la Madre Tierra o Pacha Mama -además de comprender los derechos humanos civiles y políticos, junto con los derechos humanos económicos, sociales, culturales y colectivos- los derechos ambientales integran los derechos de los ecosistemas, en general, y de uno o más de sus componentes, en particular (las aguas, las montañas, los bosques, los animales, etc.).
Por otra parte, son múltiples las formas de clasificar y agrupar los derechos44. Muchas de ellas tienen en cuenta la función de los derechos o el para qué sirven. Para el maestro Peces-Barba (1999: 198), los derechos cumplen una triple función. Además de servir como no interferencia y como prestación (siguiendo a Bobbio, serían los límites al poder y el reclamo de beneficios al poder), está la función de “compartir el poder, de extenderlo al mayor número de personas posibles, […] reservada hasta entonces a una minoría”.
La mayor parte de la doctrina coincide con la existencia de tres generaciones o momentos de derechos humanos (la primera, conformada por los derechos civiles y políticos; la segunda, por los derechos sociales, económicos y culturales, y la tercera, por los derechos humanos ambientales). A cada una de ellas correspondería una característica o principio esencial. Así, para los de primera generación es la libertad, para los de la segunda será la igualdad y para los de la tercera, la solidaridad. En el mismo sentido, se afirma que a los derechos de libertad corresponde una abstención o acción negativa por parte del Estado (no hacer); a los de igualdad, corresponderían obligaciones de hacer o actuaciones positivas del Estado (Bobbio, 1991: 18-19) para conseguir la protección efectiva de los segundos, y para los derechos de solidaridad, tanto acciones negativas como positivas del Estado y los particulares. Así mismo y como afirma Ricoeur (1985: 14, 28), si para los derechos civiles se requería una no interferencia del poder estatal y una protección de esos derechos, creando en consecuencia obligaciones negativas por parte de los Estados, para los derechos económicos, sociales y culturales se crean obligaciones positivas, en la medida en que sólo son realizables por medio de acciones sociales.
Para el trabajo que nos ocupa y con las precisiones conceptuales correspondientes, tanto en la formulación, conceptualización y fundamentación de los derechos ambientales, la perspectiva de los derechos humanos integrales hace que la distinción entre derechos humanos y fundamentales no sea de la mayor trascendencia, especialmente cuando todos ellos se predican en la forma Estado que desarrollaremos en su momento, para todas y para todos los sujetos sin distinción de pertenencia a un espacio y tiempo en particular; sin embargo, consideramos pertinente el llamado de atención que hace el profesor Herrera Flores (2005a: 180) sobre la dicotomía entre derechos humanos y derechos fundamentales, entre derechos en sentido fuerte y débil, entre la metáfora de las generaciones de derechos o la descripción de las generaciones de problemas, o entre derechos y deberes humanos45.
Por otra parte, aunque Habermas (1998: 188-189) no habla de generaciones o de momentos de los derechos, sí habla de la existencia de cinco categorías de derechos fundamentales, donde la primera tiene que ver con los derechos de libertad subjetiva de acción (dignidad, libertad, vida, integridad corporal, libertad de movimiento, libertad de elección de profesión, a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, entre otros); la segunda, con los que regulan la pertenencia a una determinada comunidad jurídica (derechos de nacionalidad y de ciudadanía, de emigración e inmigración); la tercera, hace relación a la garantía de los procedimientos jurídicos por los que cada persona que se sienta afectada en sus derechos pueda hacer valer sus pretensiones (incorporan los derechos básicos concernientes a la administración de justicia como el derecho al igual trato ante la ley, iguales derechos de audiencia, etc.). La cuarta expresa los derechos políticos fundamentales referidos a la participación de todos en todos los procesos de deliberación y decisión relevantes para la producción de normas, de modo que en ellos pueda hacerse valer por igual la libertad comunicativa de cada uno de posicionarse frente a pretensiones de validez susceptibles de crítica. Por último, la quinta hace referencia a aquellos derechos que garanticen condiciones de vida que vengan social, técnica y ecosistémicamente aseguradas en la medida en que ello fuere menester en cada caso para un disfrute en términos de igualdad de oportunidades de los derechos civiles mencionados en las categorías primera a cuarta.
En la consideración de Pérez Luño (1999), los derechos humanos ambientales harían parte de los derechos de una tercera generación, los cuales versarían sobre lo que él denomina “derechos de la sociedad tecnológica”46, incluyendo especialmente al habeas data y los demás derechos “informáticos” y estarían basados en un concepto de solidaridad que incorpora dos dimensiones mutuamente condicionantes: la ético-política (compartir e identificarse con las inquietudes y necesidades ajenas) y la jurídica (compromiso de todos los poderes públicos para hacer efectiva la igualdad material y sustrato de los derechos y deberes entre todos los miembros de la colectividad).
Siguiendo a la profesora Rodríguez Palop (2000: 447), una perspectiva como la histórica supone asumir que el recurso a la historia es imprescindible para explicar –que no fundamentar– la génesis y el desarrollo de los derechos. Aun así, hablar de generaciones de derechos, para esta autora, “no implica únicamente una forma de aproximación a su estudio en la que prevalece la perspectiva histórica, sino también una toma de postura por lo que se refiere a su justificación, fundamento y características, es decir, todo aquello que resulta determinante para elaborar una lista concreta de derechos”. Desde tal perspectiva, el catálogo de la nueva generación de derechos (que según ella, corresponden a la cuarta generación, pues los derechos políticos serían los de la segunda generación y los civiles los de la primera) estaría integrado por el “derecho al medio ambiente”, “derecho al desarrollo”, “derecho al patrimonio común de la humanidad”47, “derecho a la autodeterminación de los pueblos” y “derecho a la paz”, excluyendo acertadamente aquellas pretensiones que, como los derechos cotidianos surgieron en el mismo momento histórico, pero de las que no pueden predicarse las mismas características, fundamento y justificación. Para esta autora estos derechos son sólo facultades reconocidas a los individuos para poder provocar la efectiva realización de los derechos ya incorporados en las constituciones de los Estados sociales; por tanto “sólo serían instrumentos que permiten el ejercicio efectivo de los derechos y libertades ya reconocidos, a los que nada añaden”. Desde nuestra perspectiva, incluimos en este nuevo momento de los derechos principalmente el derecho al ambiente sano, el derecho al patrimonio común y el derecho al desarrollo48.
De otra parte, no siempre los derechos consagrados han sido debidamente protegidos o concretados, existiendo por ello la insistencia en el desarrollo de garantías de los derechos más allá de su incorporación formal en normas positivas. A pesar que los mecanismos, las técnicas y los instrumentos de protección de los derechos ambientales son amplios y variados, su consagración en algunos países no ha avanzado suficiente para su efectiva protección, y en otros, pese a su consagración, su protección material sigue siendo un deseo incumplido. Los mecanismos de garantía y protección en materia ambiental son tan diversos como pueden ser las posibilidades de su real concreción; la mayoría están consagradas en la ley y unas pocas han llegado al nivel constitucional, a la manera de los derechos o de los principios rectores de la política (económica, social o ambiental), y otras más están clasificadas en los aspectos meramente administrativos como parte de reglamentaciones sobre las políticas económicas de control de los efectos de las actividades productivas.
Por lo dicho anteriormente, las garantías, en palabras de Ferrajoli (1999: 25), son las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad, y por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos humanos y fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional. En tal sentido, reflejan la diversa estructura de los derechos fundamentales para cuya tutela o satisfacción han sido previstas: por una parte, las garantías liberales (dirigidas a asegurar la tutela de los derechos de libertad, consistiendo en técnicas de invalidación o de anulación de los actos prohibidos que las violan), y por otra, las garantías sociales (orientadas a asegurar la tutela de los derechos sociales y referidas a técnicas de coerción o sanción contra la omisión de las medidas obligatorias que las satisfacen).
Como precisa García Inda (2001: 15), los derechos no son tales realmente si no se protegen o desarrollan las condiciones sociales, políticas y culturales en las que cobran sentido esos mismos derechos, ya que “la privación fundamental en el terreno de los derechos no es sólo la de la libertad, sino la del ámbito o espacio en la que puede arraigar esa libertad: la privación de un hogar, es decir, un ‘lugar diferenciado’ en el mundo, en el que las opiniones cobran su significado y las elecciones puedan ser efectivas”, es decir, que la libertad es absolutamente inescindible de la identidad, o la pertenencia a una nación, grupo, colectivo o comunidad cultural.
Para Ferrajoli (1999: 64-65), son variadas las posibilidades de realización de los derechos sociales, económicos y culturales (y en el caso que nos ocupa, para los derechos ambientales). En primer lugar, en la técnica jurídica, por medio de prestaciones gratuitas, obligatorias e incluso automáticas; en el nivel internacional, regulación de ayudas económicas a los países pobres, reducción o eliminación de la deuda externa, establecimiento de un código penal internacional que incorpore como crímenes contra la humanidad los atentados al derecho al desarrollo propio, por la contaminación y depredación globales como atentatorios del derecho a la conservación del ambiente sano, la indisponibilidad del cuerpo humano o de sus partes, entre otros, así como el establecimiento de la respectiva jurisdicción universal. En segundo lugar, en la tutela judicial (como acciones reparatorias, medidas urgentes y similares) es viable y necesario ampliar los mecanismos para su desarrollo, ejercicio y protección. En tercer lugar, como principios informadores del sistema jurídico.
En el mismo sentido, las garantías de los derechos pueden ser descritas, siguiendo al maestro Peces-Barba (1999: 502), como un conjunto coherente de mecanismos de defensa, los cuales no se agotan en el ámbito de cada país, sino que tienen su continuación en otros, a través de diferentes instancias supranacionales. Estas garantías pueden distinguirse, por una parte, entre garantías generales, representadas por los principios que definen el Estado como Estado de derecho (limitaciones al poder, separación de poderes, principio de legalidad y gobierno de las leyes), Estado democrático (participación y pluralismo) y Estado social (actuaciones positivas del Estado para la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales, colectivos, y ambientales), y por otra, garantías específicas (de regulación, de control y fiscalización, de interpretación y las internas o propias de cada derecho)49.
Los “derechos humanos ambientales” como un todo no tienen garantías jurídicas específicas; sin embargo, es razonable pensar que las acciones populares en el nivel estatal serían el mecanismo jurídico-procesal mejor orientado a ese fin y aplicable a los distintos derechos ambientales. En el ámbito internacional subsiste el déficit de garantías exigibles, aunque los tribunales de los sistemas regionales de derechos humanos (Tribunal Europeo de los Derechos Humanos50 o Corte Interamericana de Derechos Humanos51) han producido algunas decisiones a favor de la protección de los derechos ambientales52, pero especialmente circunscritos o en conexión con otra clase de derechos fundamentales, ya sea la salud, la vida, la protección de la vida privada o la integridad física y cultural de pueblos indígenas.
Para Jordano Fraga (1995: 212), una de las clasificaciones más detalladas de estos mecanismos ha sido elaborada por Cardelus y Muñoz-Seca (1983), quien siguiendo a Rodríguez Ramos (1981) adopta la división entre instrumentos preventivos y represivos. Entre los primeros están las declaraciones con efectos específicos (dominio público, protección territorial, catálogos e inventarios y homologaciones); obligaciones (prohibiciones y limitaciones administrativas, suspensión y paralización temporal, obligaciones de hacer); potestad reglamentaria (directrices y recomendaciones, fijación de estándares, normas técnicas); actuación directa de la administración (inspección, control y policía ambiental, actividad técnica, actividad subsidiaria y restauradora de la administración, sistemas indirectos, redes de vigilancia y organización administrativa e institucional); instrumentos económicos (beneficios fiscales, subvenciones y ayudas, canon por vertido, tasas por acceso a dominio público, seguros ambientales, garantía obligatoria, ayudas en especie, conciertos, participación de las comunidades locales en el aprovechamiento de los recursos naturales, fondos de compensación); otros instrumentos (planificación, evaluaciones de impacto ambiental, autorizaciones y licencias, mecanismos de procedimiento, educación ambiental, investigación ambiental, convenios internacionales, mecanismos jurisdiccionales). Los instrumentos represivos pueden ser administrativos (sanciones, clausura de actividad, caducidad o revocación de la autorización, decomiso, restitución y reposición, indemnización), civiles (responsabilidad) y penales (delitos ambientales).
El “derecho a un ambiente sano o adecuado” es entre los derechos humanos ambientales el que tiene mayores garantías establecidas. Entre las garantías de protección, Martín Mateo (1991: 117-135) clasifica las técnicas y los instrumentos jurídicos en medidas preventivas (autorización, establecimiento de estándares, regulación de las características de las materias primas, homologaciones, imposición de niveles tecnológicos, evaluación de impacto ambiental); medidas represivas (sanciones administrativas, multas, suspensión de actividades, clausura de las instalaciones, y penales); medidas disuasorias (arbitrios no fiscales, tasas, restricciones a la importación de bienes obtenidos en circunstancias que se estima conveniente rectificar, o en la contratación con empresas contaminantes); medidas compensatorias, de tipo preventivo (tasas de vertido, y tributos y recargos fiscales de carácter finalista destinados a financiar instalaciones que eliminen o atenúen la contaminación) o de naturaleza reparadora (tasas destinadas a un fin específico y fondos compensatorios; medidas estimuladoras (tratamientos fiscales favorecedores para las empresas que adopten dispositivos anticontaminantes, subvenciones a fondo perdido y otorgamiento de subsidios); instrumentos económicos (tasas o impuestos ambientales, permisos de emisión negociables, sistemas de caución-reembolso, ayudas financieras y acuerdos industriales), y técnicas complementarias (educación e información).
Por su parte, son numerosos los instrumentos jurídicos de defensa del ambiente, ya que por ejemplo, en la previsión del Estado social de derecho en la Constitución Política de Colombia de 1991 y en la Constitución Española de 1978 y en las leyes que las desarrollan, se establecen diversos mecanismos (como la acción de tutela o recurso de amparo, las acciones populares, las acciones de clase o grupo, la acción de cumplimiento, el derecho de petición, la denuncia popular53, la acción penal ambiental, las audiencias públicas ambientales54, las consultas previas55, las licencias ambientales y las diversas acciones administrativas56), los cuales son, en parte, el reflejo de los graves problemas de desprotección y atentados contra el ambiente (ecosistemas y culturas) y los derechos de terceros, situación que explica, por un lado, las múltiples exigencias de sectores afectados, y por otro, las respuestas que se dan desde el Estado incorporándolos aunque sea formalmente en el catálogo de derechos y garantías, pues se discute su debida aplicación.
Frente a la acción de tutela (en Colombia) o amparo (en el caso español), ésta se da particularmente cuando, según lo ha establecido la Corte Constitucional colombiana, existe conexidad directa entre este derecho y los derechos fundamentales a la vida y a la salud (Sentencias de Tutela T-411/92; T-415/92; T-428/92; T-92/93; T-231/93; T-251/93 y Sentencias de Constitucionalidad C-328/95 y C-495/96). De otra parte, según Jordano Fraga (1995: 489), en el sistema constitucional español no se incluye prima facie el recurso de amparo para la garantía del derecho a disfrutar de un ambiente adecuado, sino que existe una “protección refleja” a través del recurso de amparo dirigido a la tutela de otros derechos y no como derecho autónomo (como el derecho a la vida y a la participación).
Las acciones populares son el mecanismo por el cual numerosos individuos que han sufrido un mal común interponen una acción como grupo, en lugar de presentar numerosas demandas como individuos, buscando proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente, el patrimonio público, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa o la libre competencia económica, estando legitimados para demandar en acción popular no sólo un miembro del grupo o los grupos o asociaciones representativas de un interés, sino así mismo un representante o apoderado, o las entidades públicas defensoras del interés común, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y los personeros municipales. La CE las prevé en el artículo 125.

