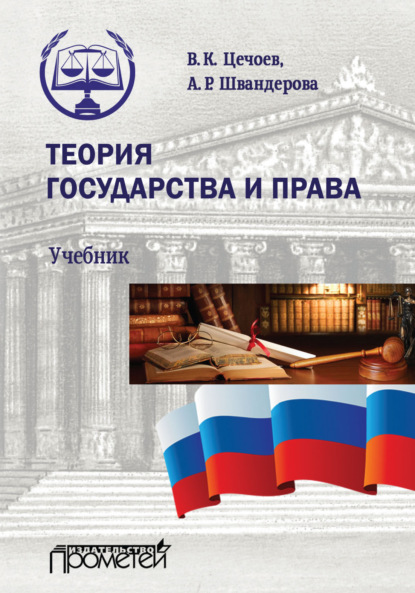La retórica discursiva de 1917: Acercamientos desde la historia, la cultura y el arte
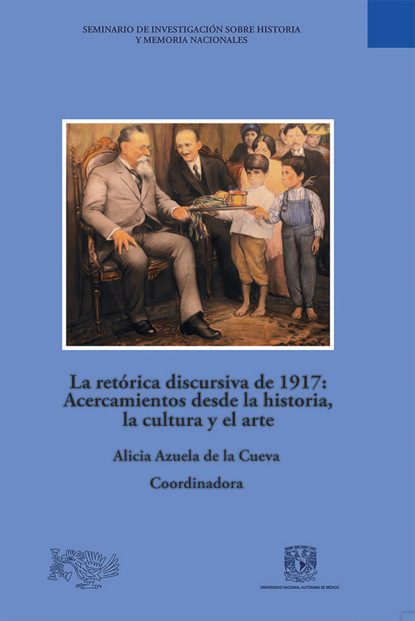
- -
- 100%
- +
Prosigue la autora diciendo que a causa de los enfrentamientos entre los grupos convencionistas y el presidente interino Eulalio Guzmán, Carranza traslada su gobierno al estado de Veracruz, entonces Macías como parte de colaboradores más cercanos, funge como presidente de la Comisión Legislativa donde interviene, entre otras cosas, en la redacción de la ley del 6 de enero de 1915. Esta acción, una vez, reinstaurado el gobierno carrancista, le abre las puertas para sumarse como uno de los autores principales de la redacción de la Constitución reformada que presenta el Presidente Carranza al Congreso, en la ciudad de Querétaro.
La siguiente parte nos da una idea muy clara de lo que sufre la UNAM a lo largo del carrancismo, precisamente durante la doble gestión de Macías en el rectorado de la Universidad (Julio 1915-noviembre 1916 con un interludio, por su participación en el Congreso Constituyente, y su regreso a la rectoría de 1917 a 1920). Alvarado analiza las graves decisiones que tiene que enfrentar Macías como autoridad universitaria, a raíz de la aplicación de las medidas referentes a la autonomía universitaria que el mismo aprobó siendo miembro del Consejo Universitario; la polémica que provoca en su primer período, el cobro de colegiaturas en las facultades y escuelas de la UNAM son temas abordados por la autora para la primera rectoría de Macías.
En su segundo ciclo, ante los lineamientos marcados en el artículo 14 transitorio de la constitución de 1917, que señalan la supresión de la Secretaría de Instrucción y Bellas Artes, y el establecimiento del Departamento Universitario de Bellas Artes, Macías tiene que enfrentar el descontento de los universitarios por la separación de la Preparatoria y su incorporación al Ayuntamiento de la Capital; le toca también llevar ante el Congreso la propuesta de la Autonomía Universitaria, aprobada en 1914, argumentando la importancia de su independencia del poder público, para protegerla de la “ fluctuaciones políticas” y de toda intervención de la burocracia oficial. Finalmente, señala Alvarado, no obstante su pertinencia, la Cámara de Diputados rechaza esta propuesta, arguyendo que al faltar presupuesto para la educación primaria no hay que favorecer a la universitaria. Además, se critica su falta de calidad y estar sujeta para sus contrataciones al favoritismo de Macías por parte de Carranza.
Alvarado concluye que a pesar de los múltiples conflictos y críticas que tuvo que enfrentar Macías por su cercanía con las políticas carrancistas, defendió sus creencias en el papel de la universidad respecto a la formación de individuos útiles a la sociedad, capaces de poner sus conocimientos al servicio del país, ciudadanos capaces de sacrificarse por la patria y políticos aptos, consientes de “la misión del Estado y sus funciones” y, capaces de sacrificarse por el bien público.
La última parte de este capítulo se dedica a la participación de Macías en el Constituyente, primero junto con Luis Manuel Rojas en la concepción del proyecto de Constitución reformada que Carranza presenta al Congreso constituyente en Querétaro, y luego, como parte del grupo de asesores voluntarios, encargados de revisar las enmiendas a la misma presentadas por la propia Cámara de Diputados. Si bien hubo oposición a su integración al Constitucionalista, por su coautoría en el proyecto, Macías participó activamente en el proceso de revisión de las propuestas más álgidas presentadas por los diputados Constitucionalistas, tal fue el caso, nos dice Alvarado, de “el artículo 5º y del título sobre trabajo y previsión social que se convirtió en el artículo 123°, el artículo 27° y, sobre todo, el 3º constitucional.
Con respecto a éste último, Macías formó parte del equipo en el que participaron Palavicini, Cravioto y Rojas, quienes se oponían a impedir la participación en la educación primaria de los ministros de culto en general y especialmente católicos, bajo la argumentación de que la educación religiosa impedía el desarrollo psicológico del niño. El ex diputado y ex rector atacó esas demandas las cuales consideraba dictatoriales, argumentando a favor de la libertad de enseñanza, contra la violación de las garantías individuales y a favor de restringir las acciones del clero pero no limitar la libertad de enseñanza para “que no desaparezca la libertad de la conciencia humana”.10
Alvarado atribuye también el triunfo de las propuestas “radicales a un revanchismo político“, contra el catolicismo que había apoyado el golpe contra Madero. Tales fueron los ataques que especialmente le dirigen a Macías y a Rojas, por su supuesto conservadurismo, que presentan una carta de renuncia a participar en cualquier actividad política. Sin embargo, Macías retoma sus funciones de rector, con todo y que se le acusa de ser “el incondicional” del presidente Carranza, conservador y reaccionario. Finalmente, el 6 de mayo de 1920, con el asesinato del Primer Jefe, Macías pidió una licencia de su cargo de rector, salió del país por exilio voluntario y, a su regreso, decidió apartarse de la actividad política aunque continuó con el ejercicio de su profesión como abogado de forma activa y exitosa. Como lo demuestra Alvarado, Macías fue una figura controvertida, hasta el final de sus días, mientras un sector lo tachaba de conservador y acomodaticio otros reconocieron su “profesionalismo como rector y como abogado” y sus profundos conocimientos constitucionalistas.
El ensayo de este libro a cargo de Fernando Curiel Deffosé se titula “El campo de las letras en 1917. Poco antes y poco después”, contiene una recapitulación de los acontecimientos más notables en el espacio de la producción literaria alrededor del año de 1917; además de señalar algunas referencias a los antecedentes y huellas que dejó a través del tiempo. La primera tesis que rebate en su escrito tiene que ver con el supuesto agotamiento, en 1911, de las tendencias positivista y modernista en el campo de la creación literaria. A lo largo del trabajo queda claro que “si bien la Revolución no cancela, complica sí, perturba sí, pero no cancela las poderosas fuerzas culturales”.11
Curiel nos da prueba de ello en su repaso de las tres generaciones literarias que dan sus primeros pasos, mientras tenía lugar la sangrienta “Decena Trágica”: los Siete Sabios, los Estridentistas y los Contemporáneos quienes, como ya se mencionó, marcarán los rumbos literarios de su tiempo y dejarán una huella imborrable en el futuro. Otra prueba más de la vitalidad cultural durante la lucha armada y, a pesar de las pugnas por el poder, son las revistas y periódicos que como el Excélsior en su sección cultural, difunden la prolija obra literaria que se produce entonces en México, distintiva por su “audacia creativa” y el compromiso social de sus autores.
El autor contra argumenta un segundo presupuesto que “reza que no es sino hasta el destierro republicano español de 1939, que nuestra cultura ingresa en la modernidad filosófica y literaria”.12 Al respecto, enumera Curiel en el México independiente, las migraciones a España de personajes tan notables como Antonio Riva Palacios o Amado Nervo; durante la Revolución a Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán y Diego Rivera, que si bien estaba ya fuera al estallido de la lucha armada ésta le impide volver hasta 1921. También señala como parte de la transculturalidad previa al exilio republicano, la fuerte influencia de la Segunda República en los ámbitos educativos vasconcelianos. Todos estos ejemplos, dice el autor, muestran que existía una brecha abierta entre México y España previa a la migración republicana de los años treinta, que le abrió paso a su fructífero impacto e interacción con México.
Un elemento más que prueba la vitalidad de la actividad literaria en 1917, es la subsistencia y apertura de casas editoriales como Porrúa y Robredo y el impulso de revistas literarias como La Nave. Prosigue Curiel diciendo que a pesar de la situación de violencia armada en México y en Europa, los intelectuales se mantenían en contacto, se leían y se comentaban entre ellos, ejemplo de ello es Julio Torri, Reyes, Enríquez Ureña. Además, Curiel incluye fragmentos de obras literarias escritas, a pesar de los acontecimientos de la Decena trágica o “el año del hambre (1915), dice el autor“, que “la cultura, la literatura, resisten”.
Por último, Curiel se refiere a la obra que Alfonso Reyes escribió en España y que incluye entre la obra mexicana por los temas que aborda, como ejemplos señala “El Suicida”, “Visión de Anáhuac” e incluye algunos fragmentos en su ensayo. Reyes, como lo muestra Curiel, con su obra y con su correspondencia nunca se ausenta de México por lo que debe contársele dentro del ambiente intelectual de la época.
Itzel Rodríguez Montellaro, cierra esta publicación con el artículo “Justicia y Constitución de 1917: el programa mural de José Clemente Orozco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1940-1941)”. Se trata de un ciclo pictórico compuesto por las obras tituladas: Las riquezas nacionales, Movimiento social de los trabajadores o La Lucha de los trabajadores y La Justicia. Uno de los conjuntos pictóricos del artista más controvertidos en su momento, por su crítica descarnada a la impartición de justicia en el país. De acuerdo con el análisis de la autora sobre la recepción de esta obra en la actualidad, su interpretación es parcial pues se deja de un lado solo la explicación global de la encomienda inicial de referirse a la constitución de 1917 y dos de sus más sonados artículos: el 27° y el 123° constitucional, y también, explica Rodríguez se saca la dimensión humanista y universal a la que eleva el pintor el sentido último de la justicia.
El texto se desarrolla en función de aclarar esta aparente contradicción entre el furor en la opinión pública que levantó la obra de Orozco en su inauguración y su lectura actual parcializada. La autora parte de considerar las condiciones generales de la relación entre el arte público y el poder político, que en el caso de Orozco, es de inicio delicada ya que quien lo contrata inicialmente y le da todo su apoyo, es el General Lázaro Cárdenas, pero la obra concluye en la administración de Manuel Ávila Camacho. Este mural recibió severas críticas sobre todo de los propios ministros de la Suprema Corte, por el lapidario sentido crítico que siempre distinguió al arte Orozquiano, y la preponderancia y visibilidad que se le da a su obra al designarle los muros de uno de los espacios más transitados del edificio: la escalera principal que desemboca al vestíbulo de la Sala del Pleno y la Primera y Segunda salas de Audiencia. Como consecuencia del descontento que causó el mural, bajo el gobierno de Avila Camacho se canceló el contrato, y de los 400 m2 que se debían pintar sólo se concluyeron 132 m2.
El segundo punto al que se refiere Itzel Rodríguez, trata de las contradicciones entre la densidad del mensaje y la expresión plástica del conjunto mural, y las expectativas de los usuarios del edificio, del público en general y del propio artista de que la obra fuera “legible y clara para el espectador”. A pesar del propósito inicial de Orozco de responder a la vocación didáctica del muralismo como una forma de arte público, fundamentada en símbolos claros, refe- rencias alegóricas familiares, accesibles al espectador común. Su obra sigue generando confusiones o lecturas recortadas.
Dice Rodríguez que Orozco, en estricto sentido, se ocupa en estos murales de la temática que se le solicitó, a saber: La Justicia y la Constitución política promulgada en 1917. Describe que en el tablero oriente, el artista se refiere de manera particular a los artículos 27° y 123° y en los tableros norte y sur del mural, alude a la Justicia, “castigando al que viola la Ley y al que se burla de ella”.13 Además las pinturas fueron de gran actualidad al referirse a dos cuestiones centrales del momento: la expropiación petrolera, de 1938, y el protagonismo del contingente obrero en el escenario político social. Cuestiones que no sólo le daban visibilidad al gobierno sino que registraban para la memoria pública, un hecho trascendental que hizo suyo el partido de Estado a la vez que una política pública que marcó entonces la vida laboral del país.
Como señala la autora, el artista cumple con el papel de concretar en el mural su reflexión sobre los acontecimientos políticos sociales y económicos del cardenismo; expresa su postura ético estética frente a hechos puntuales que rebasan el mandato constitucional. El mural de Orozco en su carácter de arte público, cumple con la obligada función de referirse a grandes temas, éticos, históricos, sociales y para ello hace referencia a nociones como patrimonio, riqueza, soberanía y trabajo conceptos con larga historia en el pensamiento jurídico, político e intelectual mexicano, así como en el imaginario colectivo.
La serie pictórica de Orozco busca transmitir un mensaje universal con “la centralidad del drama existencial del ser humano” e ir más allá de lo local inmediato o “anecdótico”. Por consiguiente, dice Rodríguez es lógico que se “apueste a la alegoría en sentido moderno”, es decir, como una forma de retórica que alcanza un valor poético en la ambigüedad, la indefinición y la complejidad significativa”.14
En las siguientes secciones del artículo, Itzel Rodríguez aplica parte de las anteriores consideraciones para describir e interpretar los paneles que conforman este ciclo mural. Al respecto, refiere que Orozco se vale de la alegoría y las referencias a los grandes mitos occidentales para darle una proyección universal a uno de los asuntos medulares de la constitución de 1917: La justicia. Cabe resaltar, para el caso de la representación del art. 27° el contraste “la gran plasticidad del texto constitucional en su enumeración de los bienes nacionales, con la interpretación plástica y conceptual que hace Orozco de ésta en este panel, en el que lo que aparece es “un sombrío paisaje que incluye una visión del suelo y el subsuelo” que propone una idea de la degradación humana a partir de la sucesión de las edades”, derivada de la mitología greco latina. Rodríguez también se detiene en la significación de un gran animal que reposa sobre el suelo, presumiblemente un jaguar, cobijado por un paño tricolor, el cual, al parecer, defiende y protege las riquezas nacionales.” Itzel descifra y describe esta alegoría pictórica con la que Orozco busca transmitir como artista una visión crítica y cuestionadora de las riquezas naturales y el uso que se les ha dado. Alejada de las expectativas del público y los patrocinadores del mural, el artista revierte “la noción económica de riqueza”.
A continuación, la autora analiza los murales ubicados en los muros norte y el sur de la Sala donde “conviven dos figuras retóricas, satírica y alegórica: la primera inspirada en la caricatura política de principios de siglo, que postula una crítica puntual y concreta”.15 Con personajes torvos participando en actos criminales o atemorizados, tratando de huir del castigo. En la otra alegoría se recurre a la iconografía griega para representar la justicia y la ley, pero en el mismo tono caricaturesco antes señalado.
En el análisis de la trama alegórica sobre la justicia en relación con el texto constitucional de 1917, la autora identifica una alusión al código legal representado por numerosos libros y fojas amontonadas en libreros o que son llevados en las manos de ministros, magistrados y jueces mostrados con rasgos caricaturescos. Esto junto a la alegoría bíblica de Jehová lanzando su rayo fulminante sobre el malhechor, de esta manera, se establece el contraste entre la justicia de los hombres y el ideal inalcanzable y, muestra que ante la imperfección de la ley, a veces inscrita sólo en papel por la corrupción de sus ejecutores, se ejerce la justicia fuera de un sistema legal pero dentro de una lógica de restitución moral. Itzel Rodríguez, contrasta la idea que Orozco plasma en sus murales de la justicia y la ley, con el encumbramiento de estas virtudes en los discursos oficiales del momento.
En la representación del artículo 123° se subraya el contraste entre la visión desoladora del mundo ejemplificado en el mural, por el mundo laboral, con los derechos y obligaciones del trabajador consignados en éste artículo. Se trata de una representación más, en la que el pintor trata con severidad el tema de los trabajadores como fuerza social, en los que pasa de la caricaturización del obrero como símbolo de vicios y decadencia moral, al sentido dramático de la explotación laboral que asocia con el dolor y el sacrificio humano. En el mural, los trabajadores aparecen como “cuerpos masculinos semidesnudos, extenuados y doblados sobre sí mismos”,16 víctimas de un drama existencial. Este fragmento del conjunto mural demuestra, más que ningún, otro la contradicción entre la vocación humanista e intención universalista del pintor con la demanda de claridad propia del arte público. Así, sus nociones de justicia al mismo tiempo que desmitifican los valores doctrinarios intrínsecos de la Constitución del 1917 y las bondades de su ejecución, demandan que la aplicación de la justicia debe rebasar la normatividad jurídica para alcanzar su verdadera dimensión.
Finalmente, después de argumentar sobre la legibilidad actual del mensaje que debía transmitir Orozco con relación a la constitución de 1917 y el ejercicio de la justicia por el poder judicial, queda abierta la pregunta sobre las posibles contradicciones entre el compromiso de Orozco de hacer una obra pública didáctica y, por consiguiente, legible en su lenguaje formal y sus contenidos, la vocación y compromiso del artista con las preocupaciones esenciales al ser humano. Esta misma capacidad de evidenciar las limitaciones de la constitución de 1917, no pasa ni debió pasar desapercibida a los impartidores de justicia de la SCJ, mas allá de la suspensión del contrato del pintor, debe manifestarse en la lectura parcial de la obra que hacen los propios guías oficiales que muestran el mural; sin dejar de lado, la falta de capital cultural de los visitantes, muchos de ellos ignorantes de la historia e inconscientes del sentido del civismo para la vida ciudadana de la nación.
Comentarios finales
Los trabajos reunidos en este libro La retórica discursiva de 1917: Acercamientos desde la historia, la cultura y el arte, nos permiten asegurar que la construcción de los objetos o lugares de memoria, ya sea por medio de discursos, fechas emblemáticas, rituales conmemorativos, personajes ilustres o espacios concretos, se fundamentan en enunciados esenciales como Revolución o Constitución. Estos conceptos, son capaces de arropar a los grupos en pugna por el poder y también son lo suficientemente flexibles, como para amoldarse a las demandas, las circunstancias y los giros políticos e ideológicos en juego, los cuales circundan la construcción de la legitimidad y el acceso al ejercicio y la conservación del poder gubernamental, e implican, necesariamente, las luchas simultáneas en el espacio simbólico y en el campo de batalla.
Por otro lado, vimos que la conjunción de intereses políticos, económicos o sociales entre las élites del país actuaban de manera simultánea, como lo muestra la concomitancia entre la inauguración del periódico Excélsior y la consagración de la Constitución en la ciudad de Querétaro en el año de 1917. De manera conjunta, pero en distintos espacios, se transmitió el mensaje de que la gobernabilidad derivada de un orden legal, el cual garantizaba la Constitución de 1917, y el mandato del grupo constitucionalista, se daba a la par de la prosperidad económica y la estabilidad en la vida diaria. Esta cotidianidad ideal se reflejaba, por ejemplo, en las páginas de sociales en los periódicos que daban cuenta de las bodas, los bautizos, entre otras ceremonias, y además ocupaba un importante espacio para la publicidad de la moda del momento.
En el mismo renglón de los medios de comunicación, queda clara la importancia de los registros cinematográficos de la Revolución, lo mismo como herramienta propagandística que como acervo documental. Las imágenes, que son registros directos de hechos reales, permiten contar con evidencias históricas fundamentales y, a su vez, legitimar interpretaciones acordes a la ideología y los intereses políticos del usuario. Es el caso de Erika Sánchez junto con Susi Ramírez y con Miguel Dorta señalan cómo al testimonio visual de las batallas se suma el registro paralelo del nacimiento del ritual que marca la memoria cívica, en que ésta, inicia con el homenaje a Madero, y cumple la función original de legitimar la participación como revolucionarios de los combatientes, más allá de sus particularidades.
En los capítulos dedicados a la vida cultural y a la creación artística, también encontramos evidencias del tipo de interacción que tenían estas manifestaciones con el campo del poder político. La manera como con sus propias herramientas, en escenarios como el universitario, se luchó por mantener la suficiente independencia como para desarrollar sus propios proyectos, también la manera y los agentes que intervinieron en las negociaciones y, finalmente, la forma en que estas discusiones y mediaciones impactaron en el terreno educativo con respecto a expresiones como las filias y las fobias en los espacios de gobierno, todos estos elementos que se abordan a lo largo de los textos de este volumen.
Por último, encontramos evidencias de la pervivencia e interacción entre distintas realidades, como la de la vida artística en tiempos de debacles políticos y sociales. La pervivencia de la creación y difusión literarias, el surgimiento de nuevas generaciones y las redes nacionales-internacionales entre los artistas y los intelectuales, permitieron su fortalecimiento ético y estético y, con ello, su propia subsistencia aún en el exilio. Las posibilidades de ejercer la libertad de expresión en la misma tribuna del adversario político, como fue el caso de José Clemente Orozco, da cuenta de la solidez ético-estética que es capaz de entrar e incidir en aquellos espacios a los que va dirigido el mensaje, más allá de las consecuentes reacciones de censura, velada o abierta, del ámbito político que se puso en cuestión.
1 Este artículo reproduce, una sección del libro de Guillermo Hurtado, La Revolución creadora. Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución mexicana, (México, Seminario de Investigación sobre Historia y Memoria Nacionales, UNAM, 2016).
2 Véase capítulo 2 de esta publicación: Virginia Guedea, “El Cincuentenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”.
3 Véase capítulo 4 de esta publicación: Miguel Felipe Dorta, “Entre epifanías maderistas y carrancistas. La pugna memorial en los años de la refundación del Estado mexicano”.
4 Véase capítulo 5 de esta publicación: Edwin Alcántara, el cual aborda “El nacimiento del Excélsior y la vida cotidiana en 1917”.
5 Véase capítulo 3 de esta publicación: Susi Ramírez, “El Congreso Constituyente de 1916-1917. Una reconstrucción de memorias revolucionarias y disputas territoriales”.
6 Véase capítulo 3 de esta publicación: Susi Ramírez, “El Congreso Constituyente de 1916-1917. Una reconstrucción de memorias revolucionarias y disputas territoriales”.
7 Véase capítulo 4 de esta publicación: Miguel Felipe Dorta, “Entre epifanías maderistas y carrancistas. La pugna memorial en los años de la refundación del Estado mexicano”.
8 Véase capítulo 5 de esta publicación: Edwin Alcántara, el cual aborda “El nacimiento del Excélsior y la vida cotidiana en 1917”.
9 Véase capítulo 6 de esta publicación: Erika Sánchez, titulado “Jesús H. Abitia. Fotógrafo constitucionalista”.
10 Véase capítulo 7 de esta publicación: Lourdes Alvarado titulado “José Natividad Macías, Rector de la Universidad Nacional de México y Diputado Constituyente (1915-1920)”.
11 Véase capítulo 8 de esta publicación: Fernando Curiel Defossé titulado “El campo de las letras en 1917. Poco antes y poco después”.
12 Véase capítulo 8 de esta publicación: Fernando Curiel Defossé titulado “El campo de las letras en 1917. Poco antes y poco después”.
13 Véase capítulo 9 de esta publicación: Itzel Rodríguez, titulado “Justicia y Constitución de 1917: el programa mural de José Clemente Orozco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1940-1941)”.
14 Véase capítulo 9 de esta publicación: Itzel Rodríguez, titulado “Justicia y Constitución de 1917: el programa mural de José Clemente Orozco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1940-1941)”.
15 Véase capítulo 9 de esta publicación: Itzel Rodríguez, titulado “Justicia y Constitución de 1917: el programa mural de José Clemente Orozco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1940-1941)”.