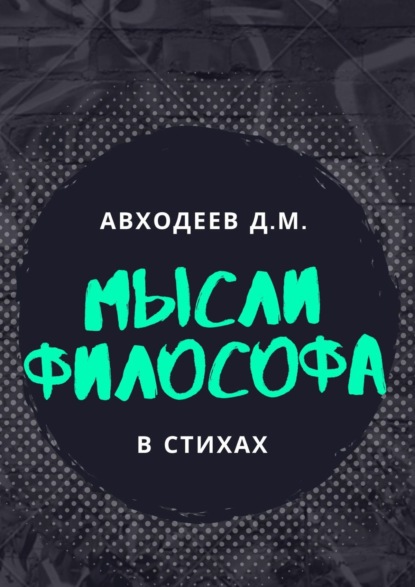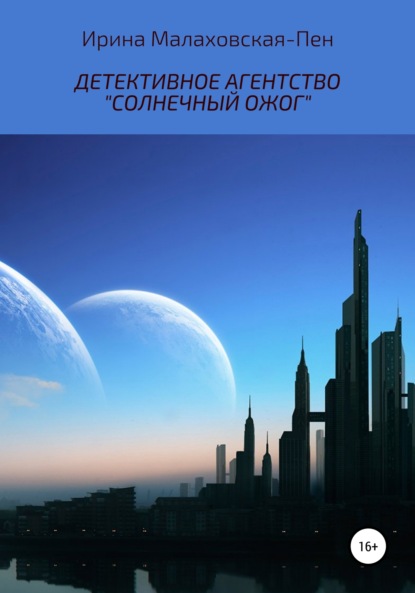La retórica discursiva de 1917: Acercamientos desde la historia, la cultura y el arte
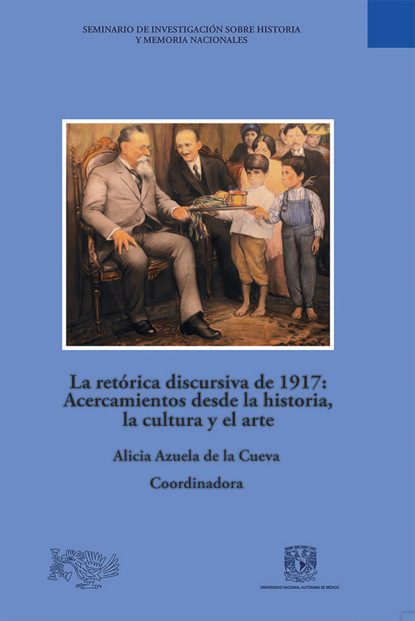
- -
- 100%
- +
Liberalismo social
Desde el gobierno de Carranza, pero sobre todo, desde el de Obregón, el discurso oficial sostuvo que el programa de la Revolución mexicana quedó plasmado en la Constitución de 1917, es decir, que en ella se encuentran expresados de manera sintética los fines de la Revolución mexicana y se ofrecen los medios que tendría que seguir el Estado nacional para alcanzarlos. Un oponente podría argumentar que la Constitución no puede describirse como el programa de la Revolución mexicana, puesto que en su deliberación no estuvieron representados todos los sectores de la Revolución, por lo que, a lo mucho, expresaría el pensamiento de los constituyentes, o sea, el de un grupo de varones, en su mayoría de clase media, profesionistas y, sobre todo, con impecables credenciales carrancistas. No obstante, podría responderse que en la Constitución quedaron plasmados los objetivos de otros actores que no estuvieron presentes en Querétaro: los liberales potosinos, los anarquistas magonistas, los sindicalistas católicos, los maderistas, los zapatistas, los villistas y los anarquistas de la Casa del Obrero Mundial. Por lo anterior, podemos afirmar que la Constitución de 1917 sí formuló de manera sintética el programa revolucionario. Pero aunque se conceda que la Constitución es el programa de la Revolución mexicana, se podría replicar que no todo programa merece ser descrito como una ideología. Por ejemplo, un grupo heterogéneo de individuos debe ponerse de acuerdo acerca de un programa político muy particular y de corto plazo sin que ello responda a una ideología compartida por ese grupo. Ese fue el caso, se nos diría, del Plan de Guadalupe, que si bien proponía metas políticas concretas, fundadas en principios generales, no estaba basado en una ideología particular.
Durante el sexenio del Presidente Adolfo López Mateos, en torno a la celebración del cincuentenario de la Revolución mexicana, se defendió desde el gobierno, la tesis fuerte de que la ideología de la Revolución mexicana quedó plasmada en el texto de Querétaro.38 Esta ideología revolucionaria, además, no le pedía nada a ninguna otra formulada antes o después. Es más, podía considerarse como un modelo para la transformación de otras naciones, ya que había sabido combinar armónicamente la libertad individual con la justicia social. De acuerdo con esta visión de la historia de México, que podría calificarse como “oficial” –por lo menos en ese periodo– la Constitución de 1917 había sido el resultado de muchos años de lucha del pueblo mexicano que, a manera de un autor colectivo, había logrado plasmar en la ley suprema sus aspiraciones más hondas. Éste es el leitmotiv de El liberalismo mexicano de Jesús Reyes Heroles: hay en la historia mexicana un largo proceso político, social e ideológico orientado hacia la obtención de la libertad y la realización de la justicia.39
La Independencia, la Reforma y la Revolución son tres momentos integrados de un mismo proceso ideológico y teleológico. Y la Constitución de 1917 es el documento que compendia esos ideales históricos o, dicho de otra manera, el texto más puro y concentrado de la identidad nacional que se había ido construyendo desde el 16 de septiembre de 1810. Reyes Heroles bautizó a esa ideología como liberalismo social. Este nombre combina las dos tendencias más destacadas de la Constitución de 1917, liberalismo y socialismo, y las ubica dentro del mapa político e ideológico de principios del siglo XX. Vista dentro de este mapa, la Constitución de 1917 estaría emparentada con el reformismo liberal propugnado en los primeros quince años del siglo XX en países como Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Este movimiento pretendía acabar con el laissez-faire del liberalismo clásico por medio de una legislación que protegiera a las clases trabajadoras de los efectos nocivos del capitalismo avanzado, pero sin por ello abandonar el núcleo básico de las libertades individuales. Esta fue la ideología que sirvió como base al llamado estado benefactor que más adelante se instauró en esos países y que, en el caso mexicano, inspiró la política social del Estado posrevolucionario hasta las reformas salinistas de los años noventa.
Sin embargo, me parece que el término liberalismo social no captura del todo un aspecto crucial de la Constitución de 1917. Los partidos reformistas que estaban en el poder durante el primer decenio del siglo XX, como el Liberal Party de Asquith en Inglaterra, el Parti Radical de Clemenceau en Francia o el Republican Party de Roosevelt en los Estados Unidos habían hecho suyas varias de las demandas de los partidos socialistas, como la jornada de ocho horas y el derecho de huelga. Además, impulsaban políticas públicas de educación y salud e incluso combatían a los monopolios, pero nunca pusieron en suspenso el derecho a la propiedad privada de la tierra. Esa fue la gran diferencia entre la Revolución mexicana y el liberalismo social de principios del siglo XX. Es por eso que el artículo 27 de la Constitución fue el único que preocupó desde un principio al gran capital nacional e internacional, que veía en aquél una seria amenaza a sus intereses. La expropiación petrolera de 1938 fue la comprobación de que la inquietud de las compañías extranjeras tenía fundamento. Si fuera sólo por el artículo 27, la ideología de la Constitución mexicana podría calificarse de socialismo liberal en vez de liberalismo social.
Más allá de los membretes, ¿podemos aceptar que lo que se conoce en México como el liberalismo social, inspirado en la Constitución de 1917, es la ideología de la Revolución mexicana? Esta cuestión es, en alguna medida, terminológica. Si por “ideología” se entiende un cuerpo de textos teóricos redactados por un grupo de políticos e intelectuales, hay que conceder que la Constitución de 1917 no es una ideología en ese sentido. Los constituyentes no se reunieron para formular una ideología, mucho menos para escribir un tratado sobre la sociedad y el ser humano, sino para redactar, y con muchas prisas, una Constitución revolucionaria. Aunque la Constitución de 1917 tiene entre sus antecedentes muchos planes, manifiestos y libros, no es claro que exista un conjunto bien definido de textos teóricos que hayan determinado de antemano su orientación. Las influencias fueron muy diversas y diferentes entre sí. Por ello, podría decirse que la Constitución de 1917 no expresa una ideología específica previa, pero tiene una dimensión ideológica en la que se combinan, de manera original, principios liberales con otros principios estatistas, socialistas, anticlericales y nacionalistas.40 Pero no me extenderé más. Aunque se concediera que no hubo una ideología en el sentido más estricto del término en la Constitución de 1917, eso no le resta importancia, ya que su dimensión ideológica fue muy rica e innovadora y ha sido la base para la posterior elaboración de todo un corpus de textos ideológicos.
Lo que no puede negarse, es que la Constitución de 1917 compendia las demandas y aspiraciones del movimiento revolucionario. Es evidente que el clima de ideas del Congreso de Querétaro ya no era el mismo del comienzo de la Revolución en 1910. En esos siete años, la Revolución amplió su mirada. Sin embargo, en algunos sectores del maderismo y del zapatismo ya estaban presentes gérmenes del socialismo y el nacionalismo que quedarían plasmados en la Constitución de 1917. Lo que no había en el entorno del maderismo ni en el zapatismo temprano eran las tendencias estatistas y anticlericales de la Constitución de Querétaro, que proceden, más bien, de algunas vertientes del carrancismo y del villismo posteriores a 1913.
Pocas historias nacionales, como la de México en el siglo XX, han estado tan ligadas a un texto constitucional. Tanto así, que en 1960 a nadie pareció extraño que el Presidente López Mateos declarara, como quien enuncia una fórmula mística, que “la Revolución es la Constitución”.41
17 Este artículo reproduce, con pequeños cambios, una sección de mi libro La Revolución creadora. Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución mexicana, (México: Seminario de Investigación sobre Historia y Memoria Nacionales, UNAM, 2016).
18 El 7 de junio de 1915, Villa expidió una ley agraria que decretaba que cada estado de la República determinaría cuál es la superficie máxima de tierra que puede ser poseída por un solo dueño. Las propiedades expropiadas se repartirían entre los campesinos para que pudieran convertirse en pequeños propietarios. El 18 de abril de 1916, la Convención dio a conocer un programa de reformas en temas agrarios, laborales, administrativos y políticos, entre lo que proponía la instauración de un régimen parlamentario y la desaparición de la vicepresidencia y el senado. Cfr. “Manifiesto a la Nación y Programa de reformas políticas y sociales de la Revolución aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria en Jojutla, Morelos”, en Javier Garciadiego, La Revolución mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios (México: UNAM, 2003), 329.
19 Venustiano Carranza, “Informe del Ciudadano Primer Jefe al hacer entrega del proyecto de Constitución reformada”, en Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, t. I (México: Ediciones de la Comisión Nacional para la celebración del Sesquicentenario de la proclamación de la Independencia Nacional y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1960), 260-270.
20 Sobre la historia del Congreso de Querétaro, vid. Félix Palavicini, Historia de la Constitución de 1917 (México: UNAM-INEHRM, 2014), y sobre su contenido jurídico, vid. Jorge Carpizo, La Constitución de 1917 (México: UNAM, 1969).
21 Molina Enríquez hizo una exposición de motivos del artículo 27° basado en el derecho de la monarquía española sobre el territorio, derecho que, según Molina, había sido transmitido a la Nación independiente. Sin embargo, no fue éste el razonamiento seguido por los redactores del artículo. De ello dio testamento Pastor Rouaix, quien encabezaba la comisión: “Seguramente, si los diputados que formamos el artículo hubiéramos dispuesto de tiempo bastante para redactar la exposición, no hubiéramos tomado como apoyo jurídico de nuestras reformas el derecho de conquista, que no había sido más que un despojo en suprema escala y que precisamente, eran sus efectos los que trataba de arrancar y destruir la revolución popular que representábamos en aquellos momentos.” Pastor Rouaix, Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917 (México: Comisión Federal de Electricidad, 1978), 148.
22 Sobre Alfonso Cravioto, vid. Miguel Ángel Granados Chapa, Alfonso Cravioto: un liberal hidalguense (México: Océano-Gobierno del Estado de Hidalgo, 1984).
23 Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, t. I, 718.
24 Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, t. I, 715.
25 Isaiah Berlin, “El socialismo y las teorías socialistas”, en El sentido de la realidad (Madrid: Taurus, 1998).
26 Vid. Abelardo Villegas, “La filosofía de la Revolución mexicana”, Anuario de Filosofía 1, (1961).
27 Sobre el rechazo explícito del comunismo y el anarquismo por parte de Zapata, véanse los testimonios al respecto que ofrece Antonio Díaz Soto y Gama en el capítulo séptimo de su libro La revolución agraria del sur y Emiliano Zapata, su caudillo (México: edición del autor, 1960).
28 Vid. Vicente Lombardo Toledano, “Balance de la Revolución, conferencia sustentada en el Anfiteatro Bolívar de la Universidad Nacional de México el 20 de noviembre de 1932,” en Vicente Lombardo Toledano, ideólogo de la Revolución mexicana, v. 1, comp. Marcela Lombardo (México: Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, 1988) 111-125.
29 “Constitución Política de la República Mexicana de 1857,” en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, t. VIII (México: edición oficial, 1877), 384.
30 Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, t. I, 532.
31 Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, t. I, 532.
32 Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, t. I, 534.
33 En el debate del 16 de diciembre, el diputado González Torres propuso que en vez de que la Constitución declarara a la educación como “laica”, debía declararla como “racional”, es decir, “científica”. Sin embargo, su propuesta no tuvo eco entre los demás congresistas. Vid. Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, t. I, 525.
34 V.I. Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo (Moscú: Editorial Progreso, 1973).
35 En un artículo publicado en los primeros días del régimen de López Mateos, Leopoldo Zea, afirmaba: “La Revolución que llamamos mexicana, es la revolución propia de los pueblos coloniales que ahora se acusan en revoluciones nacionalistas (…). Nuestra Revolución no es sino expresión, la primera expresión, de una revolución más amplia, más general y que corresponde a un proceso mundial de emancipación y lucha por alcanzar niveles de vida más altos, que no tienen por qué ser privativos de determinados pueblos y no de otros. Desde este punto de vista, la toma de conciencia de nuestra Revolución ha sido también la toma de conciencia de nuestra Humanidad, esto es, de nuestra estrecha relación con otros pueblos y otros hombres que aspiran lo mismo que nosotros”. Cf. Leopoldo Zea, “Tres interrogaciones sobre el presente y el futuro de México,” Cuadernos Americanos (enero-febrero 1959):74. En contra de la tesis de Zea de que la Revolución mexicana fue el primer movimiento anti-colonialista del siglo, se podría recordar que la revolución china de 1911, encabezada por Sun Yat-sen, fue contemporánea de la mexicana.
36 Sobre estos acontecimientos, véase José Jorge Gómez Izquierdo, El movimiento antichino en México, 1871-1934: Problemas del racismo y del nacionalismo durante la Revolución Mexicana (México: INAH, 1991); Claudio Lomnitz, El antisemitismo y la ideología de la Revolución mexicana (México: FCE, 2010).
37 Léanse los discursos de Francisco Múgica y de Rubén Martí en el debate del ٦ de enero de 1917 acerca de si se debía modificar la fracción I del artículo 00 para que los mexicanos por naturalización nacidos en países de América latina pudiesen ser diputados. Cf. Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, t. II, 127-158. La prueba de la división que hubo en el Congreso respecto a este punto radica en que se aprobó la versión final con 98 votos a favor y 55 en contra.
38 Vid. Virginia Guedea, La historia en el Sesquicentenario de la Independencia de México y en el Cincuentenario de la Revolución Mexicana (México: UNAM, 2014).
39 Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano (México: FCE, 2002).
40 Algunos de los discursos de mayor contenido ideológico del Congreso fueron recogidos en Jesús Castañon y Alberto Morales Jiménez, comps., 50 discursos doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución mexicana 1916-1917 (México: INEHRM, 1967).
41 “La lucha del pueblo”, El Nacional, 22 de noviembre de 1960, 1.
Fuentes
Prensa
Diario de los debates del Congreso Constituyente
El Nacional
Bibliografía
Berlin, Isaiah, 1998. “El socialismo y las teorías socialistas”, en El sentido de la realidad, Madrid: Taurus.
Castañon, Jesús y Morales Jiménez, Alberto, comps. 1967. 50 discursos doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución mexicana 1916-1917, México: INEHRM.
Díaz Soto y Gama, Antonio. 1960 La revolución agraria del sur y Emiliano Zapata, su caudillo, México: edición del autor.
Dublán, Manuel y Lozano, José María. 1877. Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, t. VIII, México: edición oficial.
Garciadiego, Javier. 2003. La Revolución mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios México: UNAM.
Granados Chapa, Miguel Ángel. 1984. Alfonso Cravioto: un liberal hidalguense, México: Océano-Gobierno del Estado de Hidalgo.
Gómez Izquierdo, José Jorge. 1991. El movimiento antichino en México, 1871-1934: Problemas del racismo y del nacionalismo durante la Revolución Mexicana, México: INAH.
Guedea, Virginia. 2014. La historia en el Sesquicentenario de la Independencia de México y en el Cincuentenario de la Revolución Mexicana, México: UNAM.
Lenin, V.I. 1973. El imperialismo, fase superior del capitalismo, Moscú: Editorial Progreso.
Lombardo Toledano, Vicente. 1988. ideólogo de la Revolución mexicana en, Marcela Lombardo, comp., México: Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano.
Lomnitz, Claudio. 2010. El antisemitismo y la ideología de la Revolución mexicana, México: FCE.
Palavicini, Félix F. 2014. Historia de la Constitución de 1917, t. 1. México: Biblioteca Constitucional INEHRM-Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Reyes Heroles, Jesús. 2002. El liberalismo mexicano, México: FCE
Rouaix, Pastor, 1978. Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, México: Comisión Federal de Electricidad.
Villegas, Abelardo. “La filosofía de la Revolución mexicana” en Anuario de Filosofía, 1 (1961).
Zea, Leopoldo. “Tres interrogaciones sobre el presente y el futuro de México” en Cuadernos Americanos (enero-febrero, 1959).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.