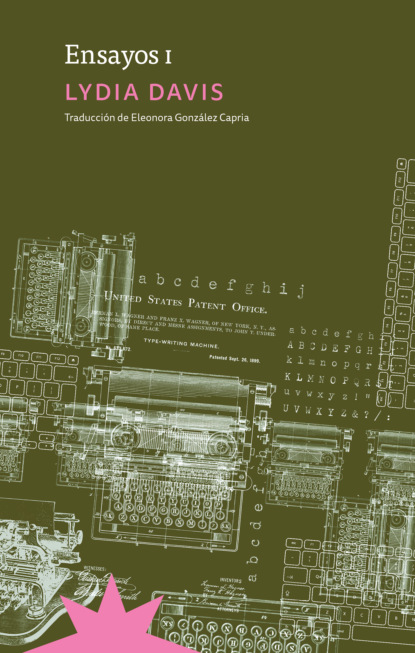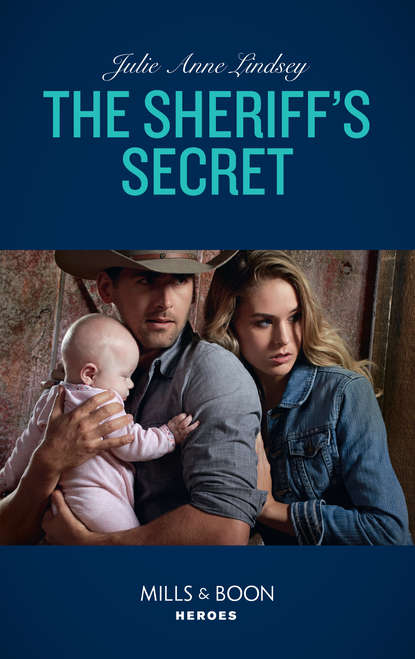- -
- 100%
- +
Un hombre viejo cruzó la calle adoquinada para contemplar la parrilla. Los manteles blancos relucían y algunos mozos con chaqueta blanca conversaban detrás de la barra. Recién anochecía: los comensales no empezarían a llegar hasta las nueve. Mientras miraba a través del cristal, los ojos del viejo se iluminaron un instante bajo las pobladas cejas. Poco a poco, se llevó las manos al cuello del abrigo y lo levantó. Ya lejos del cristal, apoyó las manos sobre los suaves flecos de su chal, hizo una breve pausa y retomó la marcha.
Qué cosa más difícil de decidir, se puso a pensar. No lo quiero en casa conmigo. No se queda quieto como un viejo, sino que come y toma mucho. Nunca se contentaría con tortilla y verduras. Frunció el ceño y luego se puso a pensar en otras cosas. ¿Debería tomar el té en la esquina o volver a casa y tomar un poco de maté? Caminaba solo a paso lento e imaginaba con detalle cada experiencia. Lo consolaba sostener el maté plateado entre las manos, remover las hojas con la larga bombilla plateada. Sentarse en silencio con sus reflexiones, con sus propios olores a humedad, con los sonidos a los que estaba acostumbrado, el ruido metálico de los ascensores al abrirse y cerrarse detrás de la puerta en el pasillo y un murmullo ocasional de voces, el tic tac de un pequeño reloj despertador en su habitación, las otras habitaciones en silencio. Podía sentarse a la mesa de la cocina con La Prensa plegada ante los ojos y volver a mirar la reseña de la primera aparición de Ricci en la ciudad. Estaba a gusto tomando la amarga bebida caliente mientras leía sobre la brillante cadencia que abría el concierto de Ginastera, mientras recordaba la perfecta entonación del violín. Ricci parecía solo al borde del escenario, con la orquesta silenciosa a su espalda. El viejo volvió a fruncir el ceño y se frotó los ojos; se sintió avergonzado, humillado por el ataque de tos. Quería escuchar cada secuencia y cada intervalo, pero resollaba y se atragantaba. Las otras tres mil personas estaban en silencio. Se dijo enojado a sí mismo: Soy un viejo ridículo, estoy arruinando la música.
Según recuerdo, no consideraba a Hemingway una de mis influencias, pero ahora noto las semejanzas: el lenguaje simple, la repetición, las descripciones concretas, la ambientación en un lugar foráneo de habla hispana, los nombres de las cosas en su lengua.
Aquí, a modo de comparación, está el primer párrafo de “Un lugar limpio y bien iluminado”, que, aunque suele incluirse en antologías y abordarse en la escuela o la universidad, no ha perdido para nada la eficacia a la hora de describir, con gran belleza, un lugar y tres personajes. La empatía con que Hemingway retrata al viejo puede haber inspirado incluso, en parte al menos, al viejo de mi cuento. Me pregunto si es posible (aunque se me acaba de ocurrir ahora, al analizar la conexión con Hemingway) que ciertos materiales narrativos o ambientaciones desencadenen en el escritor una reacción y se despierten recuerdos subliminales de reacciones anteriores a un texto importante que ha leído en el pasado. Es decir, ¿será que la ambientación exótica de Buenos Aires, el idioma español, la imagen de cierto tipo de hombres en la calle, en su conjunto, provocaron una conexión sináptica en mi cerebro que me llevó a “Un lugar limpio y bien iluminado”?
Era tarde y el único cliente que quedaba en el café era un viejo sentado a la sombra que las hojas del árbol proyectaban al interceptar la luz eléctrica. De día la calle estaba llena de polvo, pero por la noche el rocío impedía que el polvo se levantara, y al viejo le gustaba sentarse hasta tarde porque era sordo, y por la noche había silencio y él notaba la diferencia. Los dos camareros que había dentro del café sabían que el hombre estaba un poco borracho, y aunque era un buen cliente, sabían que si se emborrachaba demasiado se iría sin pagar, por lo que no le quitaban el ojo de encima.
Las diferencias también son evidentes, por supuesto. En el pasaje de Hemingway hay un uso más deliberado de la repetición: “Los dos camareros […] sabían que el hombre estaba […] borracho, y […] sabían que si se emborrachaba demasiado”; también está el uso atípico e intencional de las “y” reiteradas en el párrafo –“y al viejo le gustaba sentarse hasta tarde porque era sordo, y por la noche había silencio y él notaba la diferencia”–, al tiempo que resulta llamativa la ausencia de comas donde otro escritor podría incluirlas; además, se insiste a lo largo del cuento en ciertos elementos de la descripción física: la luz, las sombras, las hojas y el árbol, el polvo y el rocío, la tranquilidad. La recurrencia de las imágenes y la sencillez de la sintaxis se suman a la claridad con la que se imprimen en nuestra mente.
Unos cuantos años después de la universidad, cuando ya estaba instalada en Francia, escribí otro relato basado en mis experiencias en Buenos Aires. Necesito explicar, primero, que el departamento que mis padres subalquilaban incluía los servicios de una madre y una hija, cama adentro, que cocinaban y hacían los quehaceres domésticos. Y, como era tradicional en un gran departamento de lujo, sus habitaciones estaban al fondo de la cocina. El alquiler del departamento, incluidas la cocinera y la mucama, debía ser mucho más económico de lo que hubiera sido en Estados Unidos, porque, me apresuro a decirlo, no vivíamos así en casa. Al principio, los cuatro, y después los tres, vivíamos en un departamento bastante apretado pero bastante cómodo cerca de la Universidad de Columbia: cocina angosta, sofá cama, sin mucama, sin cocinera, sin balcón.
Si bien a mi madre un poco la cautivaba la vida lujosa, y en ese momento sin duda le gustaban las fiestas y tomarse unas largas vacaciones de la cocina familiar, al final se le escapó de las manos: no tenía idea de cómo supervisar el trabajo de las empleadas de casa, porque había crecido en una familia modesta encabezada por una maestra viuda y ahorrativa.
La cocinera argentina era una mujer corpulenta y segura de sus opiniones a la que le gustaba discutir enérgicamente con mi madre. La empleada joven, su hija, era ácida y colérica.
A pesar de lo desconcertante y frustrante que fue para mi madre, la situación me fascinó precisamente porque no se parecía en lo más mínimo a la vida que llevábamos. La madre y la hija desaparecían por la puerta de la cocina a la noche, y reaparecían a la mañana. Nunca vi sus habitaciones. También había una niña muy pequeña que vivía con ellas, de cabello oscuro y ojos oscuros, pero no estaba claro quién era la madre. La niña se escabullía en mi cuarto para verme tocar el violín. La mucama, bastante simplona y siempre de malhumor, venía a buscarla en algún momento: entraba a mi cuarto y la sacaba a la rastra por el bracito.
Al cabo de varios años, escribí un relato llamado “La criada”. Aunque la madre y la hija se basaban en las mujeres de Argentina, no estaba ambientado en un departamento de Buenos Aires, sino en una gran casa solariega de piedra como las que había visto entretanto en la campiña irlandesa, con un amplio pasillo de losas y depósitos encalados en el sótano, y arriba, una sucesión de salones formales vacíos, ventosos y de techos altos. La madre y la hija del relato cuidaban de un hombre solitario llamado Mr. Martin, de quien la hija estaba enamorada a su manera. Es posible que el personaje de Mr. Martin se haya inspirado en el ejecutivo británico que les había subalquilado el departamento de Buenos Aires a mis padres. Pero por sus acciones se parecía más a un protagonista de Edgar Allan Poe, extrañamente silencioso y sombrío. Quizás, aquí también, el personaje elegido se relacionaba con las lecciones que había aprendido al leer a Poe.
Así comienza “La criada”:
Ya sé que no soy linda. Tengo el pelo castaño y muy corto, y es tan escaso que apenas me oculta el cuero cabelludo. Camino con paso veloz y torcido, como si fuera renga de una pierna. Cuando me compré los anteojos pensé que eran elegantes (el marco es negro, con forma de alas de mariposa), pero ya entendí que no me favorecen y debo resignarme, porque no tengo dinero para comprarme un par nuevo. Tengo la piel color panza de sapo y los labios finos. Pero no soy, ni de lejos, tan fea como mi madre, que es mucho más vieja. Tiene la cara pequeña y arrugada, negra como una ciruela pasa, y la dentadura se le mueve en la boca. Apenas soporto sentarme frente a ella durante la cena y me doy cuenta, por su expresión, de que ella siente lo mismo al verme.
Hace años vivimos juntas en el sótano. Ella es la cocinera; yo soy la criada. No somos buenas sirvientas, pero nadie nos despide porque igual trabajamos mejor que la mayoría. Mi madre sueña con ahorrar el dinero suficiente algún día para dejarme e irse a vivir a la campiña. Yo sueño prácticamente lo mismo, aunque cuando estoy enojada y triste la veo sentada al otro lado de la mesa con las manos como garras, y espero que se atragante con la comida y se muera. Así, ya nadie podría impedirme que le revisara el armario para abrirle la alcancía a la fuerza. […]
Siempre que imagino esas cosas, sentada sola en la cocina bien entrada la noche, al día siguiente caigo enferma. Y es mi madre quien me cuida, quien me da de beber agua y me abanica con un matamoscas, sin cumplir con todas las tareas de la cocina, y yo me esfuerzo para convencerme de que no se alegra en silencio por mi debilidad.
Las cosas no siempre fueron así. Cuando Mr. Martin vivía arriba del sótano, éramos más felices, aunque casi nunca nos dirigíamos la palabra.
Y de los últimos párrafos:
Esta es una casa de alquiler. Mi madre y yo venimos con la renta. La gente va y viene, y cada un par de años hay un inquilino nuevo. Tendría que haber sabido que Mr. Martin también se marcharía algún día.
Al releer el cuento, noto que también expresa la típica ambivalencia de una adolescente hacia su madre: puede que le guarde resentimiento, puede que albergue fantasías violentas, pero luego, en tiempos de enfermedad o desesperación, a menudo termina recurriendo a esa misma madre en busca de ayuda.
Décadas después, tras la muerte de mi madre, encontré una carpeta guardada entre sus cosas, donde registraba los problemas que había tenido con la cocinera y la mucama en Argentina. Incluía copias de cartas para amigos y borradores de cartas para la cocinera. A veces le resultaba más fácil poner sus ideas por escrito que tener una conversación directa, fuera su antagonista la cocinera o, de hecho, su propia hija adolescente. Encontré varias hojas en las que había anotado oraciones aisladas en español para usar en la siguiente pelea, junto con las correcciones hechas por una amiga suya, hispanoparlante.
Los materiales que había encontrado me conmovieron y causaron gracia a la vez. Como tantas veces sucedió, mi cuento se inspiró en una mezcla de patetismo y humor, a la que se suma el papel que tiene la lengua, en este caso, las dificultades de mi madre para expresar sus deseos y problemas en español.
Pero, pasadas tantas décadas, mi método para abordar los materiales era ya muy diferente al de “La criada”. En aquel cuento, había tratado de seguir el consejo que se suele dar a los escritores jóvenes: recurre a materiales que conozcas para crear personajes de ficción y una situación ficcional con una trama que surja naturalmente de los personajes y la situación.
En cambio, en esta ocasión no quería procesar los materiales primero y luego crear un cuento tradicional, como había hecho antes: quería preservar los materiales intactos en su mayoría, con su fragmentariedad. Vislumbré la posibilidad de una forma que reflejara la naturaleza intermitente y continua de la batalla de voluntades tal como había sido en la realidad. No inventé nada, simplemente reorganicé lo que había encontrado. Digo “simplemente”, pero desde ya la organización fue un proceso largo: seleccionar, ordenar, recortar, hacer mínimas modificaciones, releer, decidir cuánto del español dejar sin traducir, decidir si usar cursiva para los diálogos, dejar todo reposar un rato y volver a reorganizar.
Al cuento le puse el título “Las mucamas odiosas”, que era como mi madre las había empezado a llamar en cierto momento, aunque no a la cara, por supuesto.
Lo escribí en pasajes muy breves, y uno de los más largos se encuentra cerca del comienzo:
Son mujeres de Bolivia muy rígidas, obstinadas. Resisten y sabotean siempre que pueden.
Vinieron con el departamento. Fue una ganga porque el coeficiente intelectual de Adela es bajo. Es tontísima.
Al principio, les dije: “Me alegra mucho que puedan quedarse, y estoy segura de que nos llevaremos muy bien”.
He aquí un ejemplo de los problemas que tenemos últimamente. El incidente que acaba de ocurrir es típico. Tenía que cortar una medida de hilo y no encontraba la tijera. Abordé a Adela y le expliqué que no encontraba la tijera. Alegó que no la había visto. Fui con ella a la cocina y le pregunté a Luisa si podía cortar el hilo por mí. Me preguntó por qué no lo cortaba con los dientes y ya. Le dije que no iba a poder enhebrar la aguja si lo cortaba con los dientes. Le pedí que por favor buscara alguna de las tijeras y lo cortara, de inmediato. Le dijo a Adela que fuera a buscar la tijera de la señora Brodie, y yo la seguí al estudio para ver dónde la guardaba. La sacó de una caja. De pronto, vi un cordel largo y destejido prendido a la caja y le pregunté por qué no recortaba el extremo deshilachado, ya que tenía la tijera en la mano. Me gritó que de ninguna manera. Quizás algún día hubiera que usar el cordel para atar la caja. Admito que me reí. Le saqué la tijera y lo corté yo. Adela chilló. Su madre se apareció por detrás. Me reí otra vez y entonces chillaron las dos. Y enseguida se callaron.
Ya les dije varias veces: “Por favor, no hagan las tostadas hasta que les pidamos el desayuno. No nos gustan las tostadas tan secas como a los ingleses”.
Ya les dije varias veces: “Por las mañanas, cuando hago sonar la campanilla, por favor tráiganos el agua mineral de inmediato. Después, hagan las tostadas y al mismo tiempo preparen el café con leche. Preferimos el ‘Franja Blanca’ o el ‘Cinta Azul’ de Bonafide”.
Me dirigí a Luisa con amabilidad cuando vino a traer el agua mineral antes del desayuno. Pero cuando le recordé las tostadas, soltó un sermón: ¿cómo se me ocurría que ella iba a dejar que la tostada se enfriara o se endureciera? Pero casi siempre estaba fría y dura.
Ya les dijimos varias veces: “Preferimos que compren siempre leche ‘Las Tres Niñas’ o ‘Germa’ de Kasdorf”.
Adela no sabe hablar sin gritar. Ya le pedí varias veces que hable despacio y que me diga señora, pero jamás me hace caso. También hablan muy fuerte entre ellas cuando están en la cocina.
Muchas veces, antes de que termine de decir dos palabras, Adela me grita: “¡Sí…, sí sí sí…!”, y se marcha del cuarto. La verdad, no sé si podré aguantar más.
Había ensayado algo parecido antes, mucho antes incluso: usar materiales encontrados y dejarlos casi intactos. Las historias de “Los viajes de lord Royston” y “Extractos de una vida” estaban compuestas por textos de otras personas, pero editados y reorganizados con un propósito muy distinto. La primera tenía su origen en una serie de cartas enviadas a Inglaterra por el joven lord Royston desde los lugares exóticos que recorría. La segunda abrevaba de un libro autobiográfico de Shinichi Suzuki, lectura obligatoria para los padres cuyos niños estudiaban un instrumento según el método Suzuki. El elemento de ficción ingresa, en el caso de “Los viajes de lord Royston”, con la transformación de una serie de cartas en texto narrativo único y sin interrupciones y, en el caso de Shinichi Suzuki, con la transformación de una autobiografía de lo más sencilla, escrita en primera persona, a una narración estilizada en primera persona a cargo de un personaje ficticio (ficticio porque ha dejado de ser Suzuki). A su vez, mi intervención (además del cambio de forma: de la narración continua a secciones cortas, con título, casi epigramáticas) modificaba la personalidad y la mirada del narrador.
También usé materiales encontrados, reorganizados y con intervenciones insignificantes, hace muy poco, cuando escribí varios cuentos a partir de las anécdotas que figuran en las cartas de Gustave Flaubert, pero volveré sobre eso más adelante.
Además de esos dos cuentos, “La criada” y “Las mucamas odiosas”, hay un tercer cuento, bastante chiquito, que se inspira en lo que sucedió en Buenos Aires con la cocinera y la mucama. Mientras revisaba el material de la carpeta, vi que uno de los textos podía ser una historia que constara de unas pocas líneas. Por su brevedad, el efecto que produce se aleja mucho de aquel del cuento tradicional y cohesivo “La criada” y del más fragmentario y extenso “Las mucamas odiosas”:
EL PROBLEMA CON LA ASPIRADORA
Un cura está por venir a visitarnos, o quizás sean dos.
Pero la mucama dejó la aspiradora en el recibidor, justo frente a la puerta de entrada.
Ya le pedí dos veces que la sacara de ahí, pero no hace caso.
Y yo no pienso hacerlo.
Uno de los curas, lo sé, es el rector de Patagonia.
Ya es hora de trasladarse a otro país, a otra ambientación, a otra época, mucho después de mi experiencia en Argentina. En los años que siguieron, fui a la universidad, pero también viví en Francia e Irlanda, durante períodos más largos o más cortos. Después, cuando tenía veintiocho, me volví a instalar en Estados Unidos. Viajé a Canadá un mes o dos y me quedé en una casa prestada. Los días transcurrían igual que en Francia e Irlanda: me sentaba en el escritorio para trabajar en un encargo de traducción y, además, en alguna tarea que me había inventado, por lo general escribir algún texto pero también estudiar intermitentemente el alemán, otra constante en mi vida, aunque sin un objetivo inmediato. Me sentaba en el escritorio y miraba por la ventana de vez en cuando. Siempre tengo un cuaderno al lado cuando estoy trabajando o tratando de trabajar, y se convierte en el depósito de cuanta idea o descripción aleatoria se me ocurra. Y trato de registrarlas todas. En aquellos años usaba mucho el cuaderno porque estaba nerviosa: si tenía problemas con un texto (y los tenía a menudo), al menos podía escribir algo en el cuaderno. Aunque sea podía registrar en el cuaderno cuántos problemas tenía con lo que estaba tratando de escribir. O podía anotar una idea para otro cuento, como acostumbraba a hacer Kafka en sus cuadernos. A veces no avanzaba con el cuento, a veces avanzaba enseguida o después. Otras veces el cuaderno albergaba el germen de una idea que más tarde se colaba en un cuento, sin que yo me diera cuenta de que había venido de allí.
Copio aquí una de esas anotaciones de cuaderno o de diario, que data de 1975, y luego dos cuentos a los que dio origen muchos años después. Primero, la entrada del diario, que es relativamente poco distinguida. (Aunque debo hacer una digresión aquí para decir que me parecía muy importante que la entrada estuviera bien escrita, y si la releía, siempre corregía detalles hasta que fuera tan buena como era posible, sin importar su valor. Sigo haciendo lo mismo).
Mi entrada de diario, bastante crítica, consta solo de un par de oraciones largas (decidí cambiar el apellido de la familia en nombre de la discreción):
Una mezcladora de cemento va y viene de la casa de al lado, donde viven los Charray, que están construyendo una cava como la gente porque, con la cava de ahora, les cuesta muy caro el seguro contra incendios para las miles de botellas de vino que tienen. Tienen vinos muy buenos y algunos cuadros extraordinarios (muchos de Riopelle y uno de Joan), pero en lo que hace a la ropa, los muebles y al estilo de vida son aburridos, mediocres, bien de clase media.
Quién diría que una observación tan acotada podía servir para algo, pero cuando la releí años, o más bien décadas, después, debe haberme sorprendido. Tal vez por el tono crítico: aunque yo era joven y muy poco excepcional, tenía una opinión muy definida y me sentía en condiciones de juzgar. Quizás también por la idea de la vecina chismosa, o de cualquier vecino, que espía por la ventana y mira a la familia de al lado, e incluso de a ratos vive su vida por intermedio de esa familia. Tal vez también por lo absurdo y extravagante de la situación, si bien lo absurdo viene determinado por el punto de vista o por la situación de cada personaje: a los ojos de la joven observadora sin mucho dinero y sin carrera, construir una cava nueva resultaba absurdo; en cambio, en el contexto del médico exitoso con ingresos altos y una buena colección de vinos, construir una cava nueva tenía mucho sentido.
Al cabo de unos treinta años, la entrada de diario se convirtió en este cuento:
CÓMO REDUCIR GASTOS
Es un problema que podría tener cualquiera en algún momento. Es el problema que tuvo una pareja que conozco. Él es médico, pero no sé a qué se dedica ella. No los conozco muy bien. Es más, ya ni los conozco. Pasó hace años. Me tenía cansada una excavadora de la casa de al lado que iba y venía, así que averigüé lo que estaba sucediendo. El problema era que el seguro contra incendios les costaba mucho dinero. Querían pagar menos por las primas del seguro. Era una buena idea. No conviene tener gastos fijos muy altos, o más altos de lo necesario. Por ejemplo, no conviene comprar una propiedad con impuestos muy altos, porque no hay manera de reducir el costo y habrá que pagarlos siempre. Trato de tenerlo siempre presente. Cualquiera puede comprender el problema de esta pareja, incluso quienes no gastan mucho dinero en el seguro contra incendios. Aunque no hayamos tenido exactamente el mismo problema, algún día podríamos encontrarnos en un problema parecido, con gastos fijos que aumentan demasiado. Y el seguro les costaba mucho porque tenían una gran colección de vinos muy buenos. El problema no era tanto la colección en sí, sino dónde la guardaban. En realidad, tenían miles de botellas de vino muy bueno y de vino excelente. Las guardaban en la cava, que sin duda era la decisión correcta. Tenían una cava en su casa, sí. Pero el problema era que la cava no era óptima o era demasiado chica. Nunca la vi, aunque una vez vi otra que era muy chica. Era del tamaño de un armario, pero igual me impresionó. Eso sí: probé algunos de sus vinos. Sin embargo, no distingo entre una botella de vino que cuesta 100 dólares, o incluso 30, y una que cuesta 500. En esa cena quizás hayan servido vinos más costosos todavía. No por mí en particular, sino por alguno de los otros invitados. Estoy convencida de que la mayoría de la gente, incluida yo misma, no sabe apreciar los vinos muy caros. En ese momento, yo era muy joven, pero creo que ahora tampoco sabría apreciar un vino costoso. La pareja se enteró de que si ampliaban la cava y le hacían mejoras, pagarían menos por las primas del seguro. Les pareció una buena idea, aunque en principio hacer las mejoras también representaría un gasto. Por lo que vi desde la ventana del lugar donde yo vivía entonces, una casa que me había prestado una amistad en común, la excavadora y otras máquinas y los obreros debían de costar miles de dólares, pero estoy segura de que recuperarían el dinero gastado en unos pocos años, o incluso en un año, con lo que ahorraran en las primas. Así que me pareció una decisión inteligente de su parte. Era una estrategia que se podría aplicar a otros asuntos, y no necesariamente a una cava. Toda mejora que a la larga sirva para ahorrar es una buena idea. De esto ya pasó mucho tiempo. Deben haber ahorrado mucho dinero en total, a lo largo de los años, gracias a las refacciones que hicieron. Ya pasaron muchos años, igualmente, y ya habrán vendido la casa. Quizás con la nueva cava haya subido el precio de venta de la casa y hayan ganado dinero. Yo no era joven sino muy joven cuando vi la excavadora por la ventana. El ruido era lo que me tenía cansada, porque me molestaban muchas otras cosas siempre que me ponía a trabajar. De hecho, quizás me alegraba al ver la excavadora. Estaba impresionada por el vino, y los cuadros excelentes que tenían. Eran agradables y simpáticos, pero no me gustaban ni su ropa ni sus muebles. Pasaba mucho tiempo mirando por la ventana y pensando en ellos. No sé para qué. Probablemente fuera una pérdida de tiempo. Ahora soy mucho mayor. Pero aquí estoy, todavía pensando en ellos. Me olvidé de muchas cosas, pero no de la pareja ni de su seguro contra incendios. Debo haber pensado que podía aprender algo de ellos.