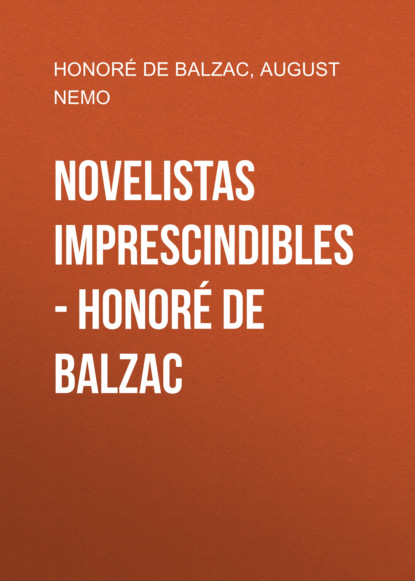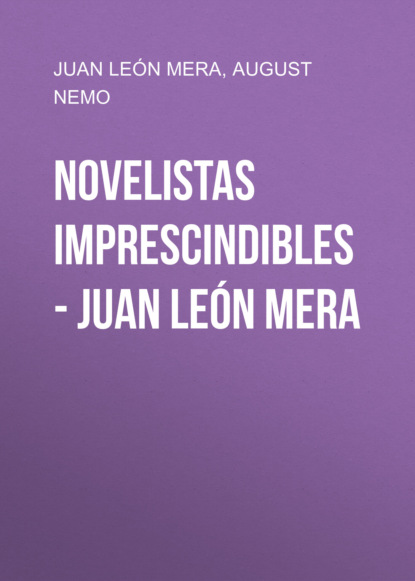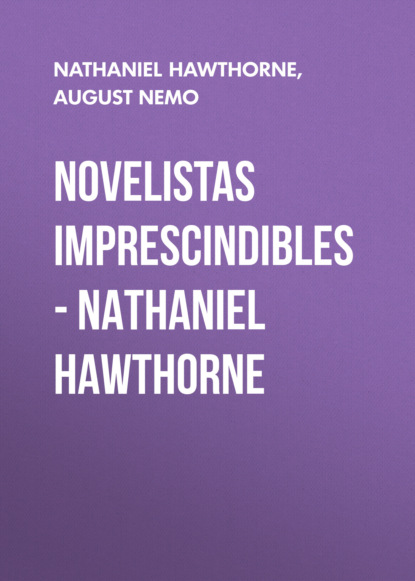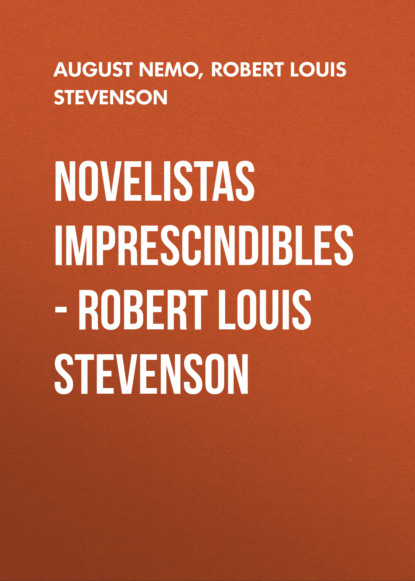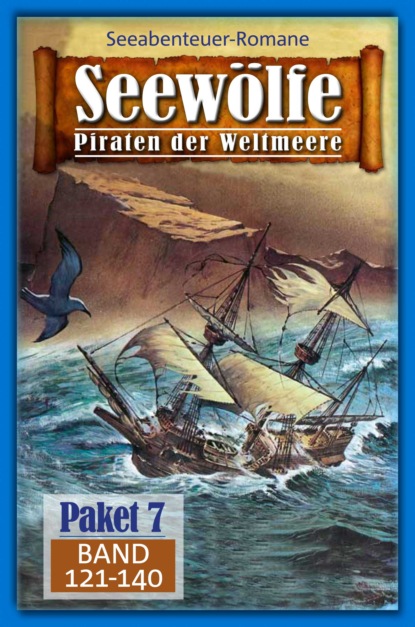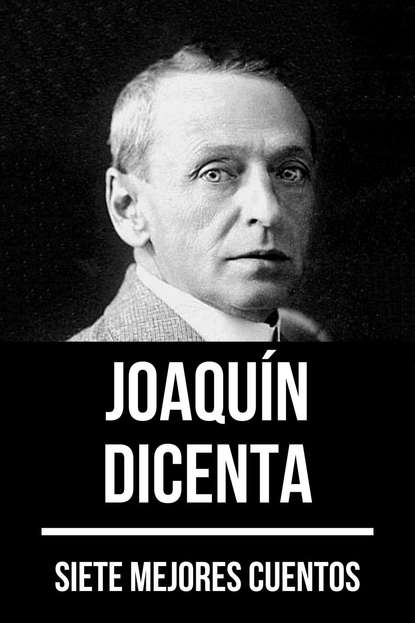Novelistas Imprescindibles - Joaquín Dicenta
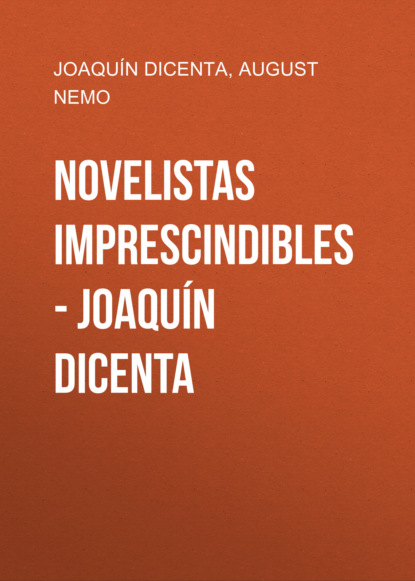
Bienvenidos a la serie de libros Novelistas Imprescindibles, donde les presentamos las mejores obras de autores notables.
Para este libro, el crítico literario August Nemo ha elegido las dos novelas más importantes y significativas de Joaquín Dicenta que son El pasaporte amarillo y Caballería maleante.
Joaquín Dicenta fué periodista, dramaturgo del neorromanticismo, poeta y narrador naturalista español, padre del dramaturgo y poeta del mismo nombre y del actor Manuel Dicenta.
Novelas seleccionadas para este libro:
<br/>
– El pasaporte amarillo.
– Caballería maleante.Este es uno de los muchos libros de la serie Novelistas Imprescindibles. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la serie, estamos seguros de que te gustarán algunos de los autores.