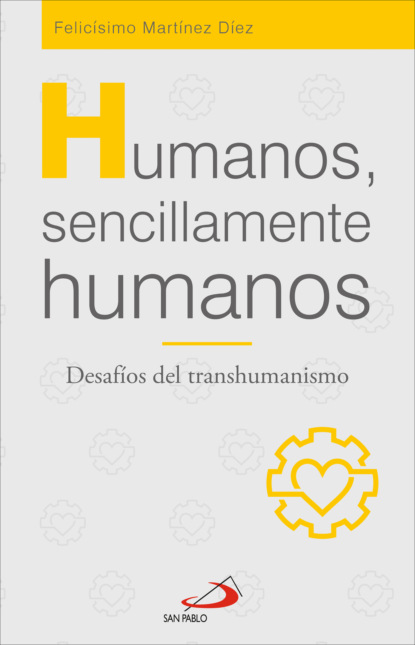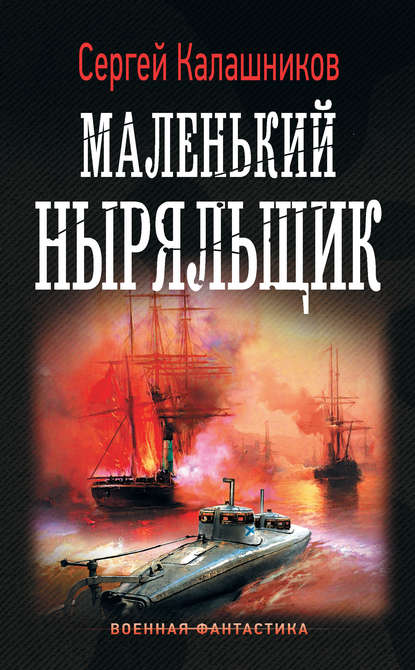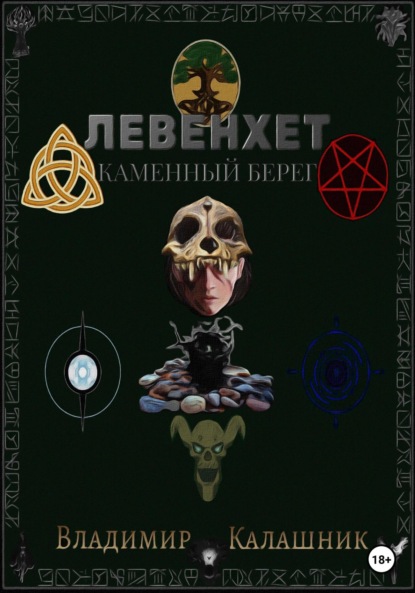- -
- 100%
- +
El transhumanismo procura profundizar en el conocimiento del cerebro humano como base para dichas mejoras. Mediante la intervención en las conexiones neuronales las nuevas tecnologías pretenden mejorar y elevar las capacidades físicas y mentales. Pese a que la mayoría de los transhumanistas se declaran materialistas no creyentes, consideran que la neurociencia será capaz incluso de gestionar la dimensión espiritual de las personas. Permitirá incluso el control de los estados alterados de conciencia y la gestión de una nueva espiritualidad para la humanidad. Olvidan con frecuencia que la mente humana es más que cerebro o conexiones neuronales. En la mente humana confluyen infinidad de factores: razones, intenciones, creencias, experiencias, historia personal... La psicología abarca un campo mucho más amplio que el que puede abarcar la neurología, aunque no se debe olvidar, por supuesto, la base neurológica.
Lo que ya están realizando los fármacos con respecto a la capacidad física, especialmente entre los deportistas, se podrá conseguir también a nivel psíquico mediante intervenciones tecnológicas. El transhumanismo pronostica intervenciones tecnológicas para mejorar y elevar las capacidades de conocimiento y de memoria. La terminal de esta carrera será una «inteligencia artificial» –una inteligencia posthumana– que supere la inteligencia humana. Será la máquina capaz de vencer al ser humano. El triunfo de la supercomputadora de IBM llamada Deep Blue sobre el gran campeón de ajedrez Garry Kaspárov supuso un serio aviso. A medida que se vayan consiguiendo esos estadios, el transhumanismo estará dando paso al posthumanismo.
La farmacología será un factor importante para la consecución de los objetivos transhumanistas. Potentes fármacos se han venido usando ya, sobre todo en el campo del deporte, para mejorar el desempeño físico de las personas. Pero también la psicología y la psiquiatría han recurrido cada vez más a los fármacos para la terapia y la mejora de la psique y de los estados de ánimo de las personas. Por este camino el transhumanismo promete garantizar a las personas una felicidad cada vez más plena, pues la ciencia y la tecnología estarán en condiciones de moldear la psicología humana hasta el punto de eliminar «toda psicología indeseable y el sufrimiento», en expresión del Manifiesto transhumanista.
Hoy existen fármacos muy potentes capaces de provocar cambios profundos en la psicología humana. Se trata sobre todo de drogas utilizadas para proporcionar a las personas estados anímicos de felicidad y satisfacción personal. Cuadran bien con una cultura en la que prevalece la aspiración a «sentirse bien». Lo importante son las sensaciones placenteras, confortables. Se ha llegado a hablar del nuevo «sentimentalismo químico». Se consideran fármacos legítimos y convenientes en la medida que contribuyen a facilitar estas sensaciones placenteras. Porque lo que importa es sentirse bien. Importa menos la bondad o la maldad intrínseca de las vivencias, de las acciones. Las emociones y los estados de bienestar cuentan más que los grandes valores de la bondad, la verdad y la belleza. Pero suele suceder que muchos fármacos disuelven los problemas de la existencia humana; no los resuelven. Aquí late una versión muy rebajada de la ética utilitarista. Stuart Mill tenía una idea mucho más exigente de la felicidad humana.
El transhumanismo no solo promete eliminar el envejecimiento y garantizar una supervida e incluso una inmortalidad terrena. También promete garantizar calidad de esa vida tan prolongada. Gracias al desarrollo científico y tecnológico promete prácticamente asegurar la felicidad total eliminando todos los recuerdos negativos y dolorosos. Resulta paradójico ese doble intento: por una parte, ampliar la memoria; por otra, eliminar los recuerdos dolorosos. ¿Cómo conseguirá discernir y separar los recuerdos positivos y negativos? Mediante fármacos asegura también controlar todos los sentimientos, pasiones y emociones que pueden perturbar el bienestar psicológico de las personas: la ira, la rabia, el pesimismo, la desesperanza, la nostalgia, la tristeza, la depresión...
Esta es la mejora que, según los humanistas, conducirá a la felicidad plena. A esto lo llama el Manifiesto transhumanista «rediseñar la condición humana». Estos objetivos recuerdan la famosa novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Allí se describe un mundo en el que la felicidad se consigue mediante un fármaco llamado «soma». Que el fármaco se llame «soma» (cuerpo) es un dato significativo. Aldous Huxley, por cierto, era hermano de Julian Huxley, uno de los precursores y representantes del transhumanismo. Aquí está en juego un interrogante trascendental para la persona humana: ¿En qué consiste la verdadera y duradera felicidad?
Tenemos pues enfrentadas dos formas de procurar la mejora de la humanidad: mediante la educación y mediante el progreso científico-técnico, mediante la modulación del alma humana y mediante la intervención en el cuerpo (soma). Queda pendiente una meditación sobre la gran pregunta: ¿Qué camino es más directo y más eficaz para llegar al núcleo de la identidad de la persona? ¿Cuál ofrece una felicidad más certera y auténtica? Para llegar a la raíz de la identidad humana, al hondón de la conciencia, a la fuente de los sentimientos y las emociones, a la raíz de las pasiones y las virtudes, ¿basta la educación o hay que acudir a la tecnología?, ¿es suficiente la tecnología o se necesita la educación de las personas?
El transhumanismo marca otro punto de inflexión en el intento de mejora de la humanidad. Este punto consiste en el enorme poderío de la ciencia y la tecnología. La aceleración y el poderío son los dos rasgos más destacados del progreso científico-tecnológico. Cada nuevo descubrimiento en la historia de la humanidad significó un paso hacia delante en la búsqueda de la mejora humana. Cada nueva herramienta o nueva técnica descubierta supuso también un avance en la mejora de la humanidad. Ahorró trabajo humano o hizo más eficaz el esfuerzo de las personas. Pero nunca se consiguieron descubrimientos tan trascendentales como los descubrimientos científicos que están teniendo lugar en este momento. Basta pensar en la nanotecnología, la ingeniería genética, la informática... Nunca tuvieron lugar tecnologías tan poderosas como las que se están desarrollando en este momento en todos los ámbitos de la vida.
Pero la aceleración y el poderío del progreso científicotécnico plantean nuevos problemas a la humanidad.
La aceleración del progreso desborda nuestra capacidad psicológica, nuestro ritmo personal. A sus 95 años contemplaba mi padre una máquina escalando la montaña más alta de su pueblo, a la que no llegaban carreteras de asfalto ni caminos de tierra. Se trata de una pendiente que él había escalado muchas veces con sudor y fatiga. Este fue su comentario: «Este mundo se está volviendo loco, no hay quien lo entienda». El cambio ciertamente en las últimas décadas ha sido tan radical que a las personas no les resulta fácil asimilar tantas transformaciones, tan profundas y tan aceleradas.
Por su parte, el poderío de las nuevas tecnologías no conoce precedentes en la historia. Es como si encontrara a la humanidad sin preparación ni recursos para controlar tanto poderío. El progreso científico y el poderío tecnológico parecen haberse vuelto autónomos o haber escapado al control humano. Científicos y técnicos se consideran sujetos del desarrollo, pero ya no están seguros de mantener el control sobre las consecuencias de sus inventos y sus experimentos. Se escucha con frecuencia este lamento: «No tenemos ética para tanta técnica». Es como si en una competición a toda velocidad la ciencia y la técnica hubieran adelantado a la ética. De esta forma la ciencia y la técnica se quedan sin dirección. Y la ética se queda sin capacidad de orientar y dirigir la historia humana.
La innata tendencia de la ciencia y la técnica hacia la desmesura hace más necesaria la ética en nuestro tiempo. Y ya no basta la mera ética personal; es necesaria la ética política y ecológica. Para potenciar esta ética es importante tomar en cuenta el terror creciente que invade a la humanidad y promover la cultura de la austeridad y la moderación. H. Jonas advierte que la renuncia a la libertad absoluta se hará necesaria en proporción al crecimiento del poder científico y tecnológico. Científicos y técnicos han de ser los primeros en el ejercicio de la autocensura en nombre de la responsabilidad.
En semejante situación las propuestas del transhumanismo plantean serias preguntas sobre el futuro de la humanidad e invitan a una seria meditación sobre el sentido y las consecuencias del actual progreso científico y del desarrollo tecnológico. Tales preguntas y tal meditación deben prestar especial atención a las cuestiones éticas. Es preciso recuperar unos valores y unos criterios éticos suficientes para orientar y mantener bajo control el acelerado y poderoso progreso científico-tecnológico.
Ante este fenómeno del desarrollo científico-técnico, en muchos científicos y técnicos e incluso en algunos representantes destacados del transhumanismo va apareciendo la preocupación por responder a tres preguntas fundamentales. En primer lugar, si todos los avances científico-técnicos que pronostica el transhumanismo a corto y medio plazo son viables. Algunos ya han dejado de pertenecer a la ciencia ficción, pero otros quizá aún pertenezcan al mundo de la ficción. Está en juego el importante asunto de la verdad. En el campo de la ciencia y de la técnica es exigencia ética no ocultar la verdad, no engañar al público. En segundo lugar, es importante plantearse la cuestión ética sobre su licitud, si verdaderamente son lícitos y justificados los proyectos científico-técnicos que ya son posibles. Están en juego valores tan importantes como la justicia, la libertad, la dignidad humana y los derechos humanos. En tercer lugar, es decisivo para científicos y técnicos adelantarse a las consecuencias de sus inventos y sus prácticas preguntándose si son verdaderamente convenientes para la mejora de la humanidad. Está en juego la sabiduría humana y en algunos casos hasta la misma supervivencia de la humanidad.
Son tres preguntas fundamentales para meditar sobre las propuestas transhumanistas: si son viables, si son lícitas y si son convenientes. No todo lo propuesto es viable. No todo lo viable es éticamente lícito, incluso aunque sea legítimo. Y no todo lo que es lícito es conveniente. Lo decía san Pablo en sus cartas ya en el siglo primero: «Todo es lícito, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica» (1Cor 10,23). Lo subrayó con fuerza Erich Fromm en su libro La revolución de la esperanza. Hacia una tecnología humanizada, en pleno siglo XX, cuando aún no se hablaba de transhumanismo.
Es quizá este último punto el que resulta más difícil de asimilar a algunos científicos y técnicos. La curiosidad en el campo de la investigación y de la experimentación es una tentación demasiado grande para ellos. La carrera del progreso científico y técnico empuja cada vez con más fuerza hacia delante. Una vez iniciada la carrera, es muy complicado echar el freno. A la curiosidad cuasi connatural del ser humano se añade la competición. Nadie quiere quedarse atrás. Todo el mundo pretende hoy ser puntero en ciencia y tecnología. Por aquello que desde Bacon se repite sin cesar: «El conocimiento es poder». Y nadie quiere quedarse atrás en el poder. El hombre moderno renuncia con frecuencia al sentido con tal de conquistar el poder.
Pero el problema ético adquiere hoy una nueva dimensión ante las nuevas propuestas hechas por el transhumanismo. Como hemos advertido ya, no basta la ética individual, la reacción ética a nivel individual para afrontar los grandes retos que presentan las propuestas más atrevidas del transhumanismo. Un científico o un técnico puede oponerse a determinados experimentos científicos y proyectos tecnológicos aduciendo objeción de conciencia. Un médico puede oponerse a determinados experimentos y programas relativos a la salud. Pero las instituciones son más poderosas que los individuos. Los intereses de las multinacionales farmacéuticas pueden más que la ética individual de los farmacéuticos. Los intereses políticos y económicos se imponen con frecuencia sobre la conciencia individual, orillando los valores éticos. Resuena aquí la severa pregunta de E. Fromm pensando en una sociedad cuyos fines son producir y consumir: «¿Hemos de producir gente enferma para tener una economía sana?». Los experimentos científicos y las prácticas tecnológicas son hoy de tal calibre y sus consecuencias de tal trascendencia que la ética individual ya no es suficiente para gestionarlos.
Las propuestas transhumanistas están reclamando una ética política. Aquí cobra especial importancia la ética de las instituciones políticas, económicas, sociales, educativas... Los líderes de estas instituciones tienen hoy la especial responsabilidad de mantener un diálogo permanente con científicos y técnicos y un diálogo entre ellos para tomar decisiones firmes sobre lo que es lícito y lo que es conveniente para la humanidad en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Si este diálogo ha de estar respaldado verdaderamente por una ética política, debe situarse por encima de intereses meramente económicos o de simple poder. No les resulta fácil a los líderes mundiales acudir al diálogo despojados de intereses partidistas, de criterios prioritariamente económicos o de políticas de corto alcance. Las luces cortas de los propios intereses prevalecen sobre las luces largas de la ética política.
Termina aquí esta primera meditación sobre los distintos caminos que han precedido al transhumanismo en la búsqueda de la mejora humana, sobre las propuestas de mejora humana hechas por el transhumanismo y sus consecuencias y sobre los desafíos que estas propuestas presentan a la humanidad.
2
Ni tecnofilia ni tecnofobia
El punto número cinco del Manifiesto transhumanista denuncia los riesgos de la tecnofobia y de la tecnofilia. Dice así: «De cara al futuro, es obligatorio tener en cuenta la posibilidad de un progreso tecnológico dramático. Sería trágico si no se materializaran los potenciales beneficios a causa de una tecnofobia injustificada y prohibiciones innecesarias. Por otra parte, también sería trágico que se extinguiera la vida inteligente a causa de algún desastre o guerra ocasionados por las tecnologías avanzadas». Son advertencias muy sensatas que invitan a adoptar una postura ecuánime y prudente sobre el progreso científico y el desarrollo tecnológico.
Ni la tecnofilia exagerada ni la tecnofobia apocalíptica son buenas para la mejora de la humanidad, que es lo que todos deseamos, transhumanistas y no transhumanistas. La tecnofilia puede convertirse en una idolatría o una fe absoluta en la ciencia y la técnica, cual si fueran la única vía de salvación para la humanidad. Paradójicamente E. Fromm considera que la fascinación por lo mecánico es una especie de necrofilia, de aprecio por la muerte. Por su parte, la tecnofobia puede convertirse en un rechazo absoluto de todo progreso científico-técnico, renunciando a mejoras legítimas, necesarias y convenientes para la humanidad. Refiriéndose concretamente a las propuestas transhumanistas, Luc Ferry cuestiona por igual el miedo apocalíptico y el optimismo exagerado. Escribe: «Hablar de la pesadilla transhumanista es tan profundamente estúpido como hablar de la salvación transhumanista».
El transhumanismo ofrece, a través de la ciencia y la tecnología, mejoras de la vida humana que otras tradiciones culturales y religiosas han ofrecido con otros medios y otros criterios. Un ejemplo singular es la oferta de una inmortalidad terrena. Esta propuesta transhumanista evoca la permanente búsqueda de la planta de la eterna juventud o de la inmortalidad. Evoca el esfuerzo de diversos sistemas filosóficos por diseñar un paraíso terreno. Evoca, por supuesto, la promesa de inmortalidad hecha por la mayoría de las religiones en forma de inmortalidad del alma, reencarnación, resurrección...
De alguna forma el transhumanismo promete solventar los fallos de la modernidad. Ciertamente esta ha dejado cuentas pendientes. Desde Descartes prometió un conocimiento basado en la certeza y la evidencia absoluta, pero a la larga ha ido creciendo el relativismo. Prometió igualdad y paz basadas en la democracia y ha cosechado profundas desigualdades y dramáticas violencias. Prometió progreso científico y técnico y ha cosechado un peligroso cambio climático, entre otros riesgos mayores. La lógica del mercado y los intereses políticos tienen mucho que ver con estos fallos. Pero, ¿se podrán solventar solo a golpe de ciencia y técnica?
Como he indicado en el capítulo anterior, hace algunos años publiqué un libro titulado Creer en el ser humano, vivir humanamente. Antropología en los evangelios. Allí se hablaba, por supuesto, de la propuesta de mejora humana que hace la antropología cristiana. Lo escribí sin referencia alguna a las propuestas posthumanistas. Me pregunto qué habrán pensado algunos posthumanistas si han tenido la paciencia de leerlo. Yo, por mi parte, tras varios meses dedicado a leer sobre el posthumanismo, podría añadir algunas reflexiones a lo que entonces escribí, pero no cambiaría demasiado lo escrito. Ciertamente, tendría que relacionar muchos de los temas allí tratados con las propuestas transhumanistas.
Hace apenas un año elaboraba un ensayo sobre la salvación desde la teología cristiana. Ha sido publicado con el escueto título La salvación (San Pablo, 2020). Al escribir estas meditaciones con motivo del transhumanismo no puedo menos de comparar aquel ensayo sobre la salvación cristiana con las propuestas del transhumanismo sobre la mejora de la humanidad. En cierto modo, ambos ensayos giran en torno a la categoría salvación, aunque sea con diferentes lenguajes. Ambos ensayos intentan apurar el tema de la mejora de la humanidad, uno desde la perspectiva religiosa, el otro desde la perspectiva científico-técnica. Se trata de dos perspectivas muy distintas sobre la salvación: la perspectiva religiosa y la perspectiva secular.
De entrada, ambos ensayos parten en una dirección similar y tienen un objetivo análogo: la mejora humana, la búsqueda de la plenitud. Ambos discurren en un principio por vías paralelas buscando la mejora de la salud física, psíquica e incluso espiritual de las personas. Ambos persiguen el ideal de la felicidad y la eliminación del dolor, del sufrimiento, de la muerte. E incluso se mantienen cerca en el intento de eliminar el sentimiento de culpa bien sea por la vía del perdón o bien por la terapia psicológica.
Los itinerarios se distancian cuando en el ensayo religioso sobre la salvación aparecen las categorías de pecado, redención, justificación. Aquí comienza la confusión de lenguas entre la religión y la ciencia, entre teólogos y científicos. Vuelve a suceder aquí lo que sucedió ya en la famosa historia de la torre de Babel. El relato bíblico subraya la confusión de lenguas como la expresión suprema del caos social. El fenómeno se repite hoy: hay una confusión de lenguajes cuando la teología y el transhumanismo hablan de mejora humana, de salvación, de inmortalidad.
El divorcio de los dos ensayos se va intensificando a medida que aparecen las cuestiones sobre lo que significa el ser humano, la mejora humana, la calidad de vida, la verdadera felicidad. Pero el divorcio es casi total cuando se trata de abordar el desafío de la muerte o de hacer propuestas sobre la vida más allá de esta vida. La diferencia entre la inmortalidad terrena preconizada por algunos representantes del transhumanismo y la resurrección confesada por las iglesias cristianas es muy grande. Esta distancia es un desafío para el diálogo entre la razón y la fe, la ciencia y la religión. Aquí el salto es verdaderamente cualitativo.
Hoy es frecuente hablar de «giro copernicano» en referencia a los cambios radicales que se están produciendo en la ciencia y la tecnología y, por consiguiente, en la sociedad. Se trata de cambios tan radicales que cuestionan tradiciones seculares y visiones del mundo otrora consagradas. Dichos cambios dan lugar de forma casi inmediata e insensible a nuevas visiones de la realidad, a nuevas cosmovisiones. Debido al progreso científico y al desarrollo de las nuevas tecnologías está teniendo lugar un verdadero «giro copernicano» en la visión de la realidad, sobre todo, en la visión de la identidad humana.
La teoría heliocéntrica de Copérnico ha dado nombre a la expresión «giro copernicano». Efectivamente, fue un punto de inflexión en la historia de la ciencia, punto de arranque para la astronomía moderna. Cambió la visión del mundo, supuso una verdadera revolución científica. Fue un giro radical de la ciencia. Desde entonces una revolución científica, un giro radical en el conocimiento y en la ciencia se suele calificar como «giro copernicano». Así se calificó a la filosofía de E. Kant, porque suponía un salto cualitativo en el pensamiento filosófico occidental, en la interpretación del conocimiento y de la realidad. En el prólogo a su Crítica de la razón pura, el mismo E. Kant compara el giro que supone su obra en filosofía al giro que supuso la teoría heliocéntrica de Copérnico en la astronomía.
Siguiendo con la misma metáfora, es razonable afirmar que las propuestas del transhumanismo deben ser consideradas como un verdadero «giro copernicano». Suponen una interpretación teórica y práctica radicalmente nueva del ser humano y de la realidad que lo rodea. Este giro no es el resultado de altas elucubraciones metafísicas; es resultado de acelerados y profundos cambios en el conocimiento científico y en el desarrollo tecnológico. De ahí la necesidad de tomar una postura adecuada frente a la ciencia y frente a la técnica. Ni tecnofilia ni tecnofobia.
Hoy se habla también con frecuencia de «un punto de inflexión» cuando las cosas toman un giro totalmente nuevo. La expresión puede referirse a una simple conversación, cuando se cambia de tema o de tono de forma violenta. Puede referirse –y esto es más serio– a la vida de una persona, cuando las circunstancias o la propia orientación de la vida experimentan un cambio radical. Puede referirse a la marcha política, social, económica de un país, de un continente o de este mundo global, cuando los cambios atacan a los fundamentos de la cultura. Entonces el punto de inflexión se convierte en un verdadero giro copernicano. Un punto de inflexión de este tipo lo preconizan quienes conocen a fondo o simplemente se asoman a los postulados y las promesas del transhumanismo. Lo que se preconiza es un posthumanismo.
Cuando tienen lugar cambios tan radicales en la vida de las personas y de la sociedad, cuando tienen lugar verdaderos giros copernicanos, aparecen toda clase de reacciones. Lo estamos comprobando a medida que se va expandiendo la información sobre el transhumanismo y el posthumanismo. Aparece en algunas personas –científicos o no– el entusiasmo desbordado y la seguridad de que, al fin, el paraíso está a las puertas y la conquista de la felicidad plena es cuestión de días. En otras personas aparece el miedo y hasta el pánico irracional pensando que el fin del mundo está próximo y que la catástrofe apocalíptica es inevitable. Y otras personas reaccionan con prudencia y procuran mantener la calma. Saben por la historia que todos los descubrimientos han tenido su lado positivo de progreso y su lado negativo de riesgos. Y saben que, de alguna forma, el hecho de que prevalezcan los beneficios del verdadero progreso o las fatales consecuencias de los riesgos que el progreso lleva consigo, depende, en definitiva, del ejercicio responsable de la libertad humana.
Eso sí, desde ahora conviene decir que el giro copernicano del que estamos hablando es tan profundo y radical que no es comparable a ninguno de los anteriores en la historia. El progreso de la ciencia y el desarrollo de la tecnología están adquiriendo tal poderío que la propia libertad humana, la propia responsabilidad, parecen incapaces de controlar tales procesos. Crece la convicción de que no tenemos ética para tanta ciencia y tanta técnica. Quizá lo más nuevo de la situación consiste precisamente en que los descubrimientos de la ciencia y el desarrollo de la tecnología están traspasando los límites de la libertad. Son de tal poderío y trascendencia que traspasan con mucho el ámbito de la libertad y de la responsabilidad de las personas. Quienes se asoman a los postulados y a las promesas del transhumanismo y del posthumanismo presienten que la ética ya no da de sí para gestionar esta situación, que no tenemos ética para tanta técnica, que no podemos prever ni controlar las consecuencias de estos descubrimientos científicos y de estas posibilidades tecnológicas. Y no por falta de voluntad, sino por falta de capacidad.