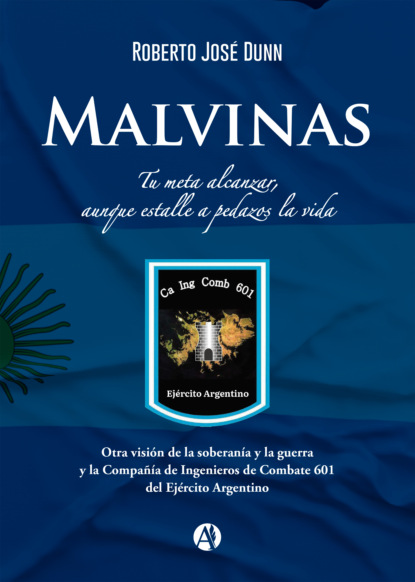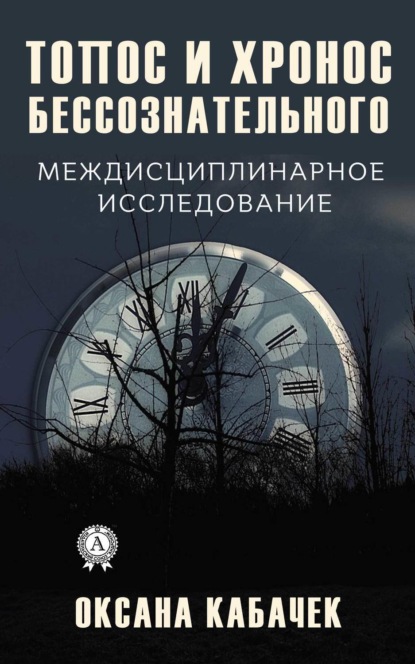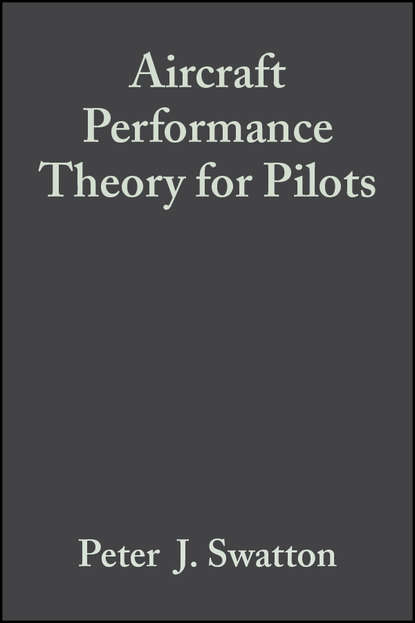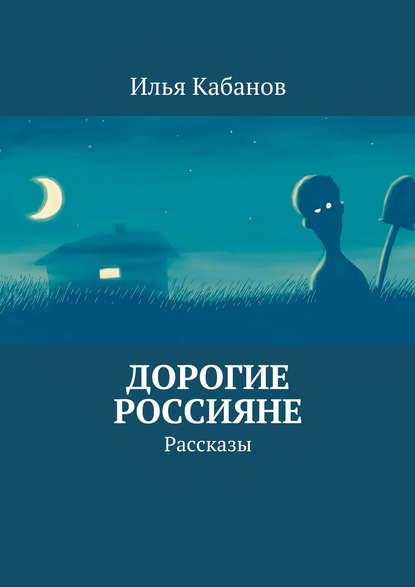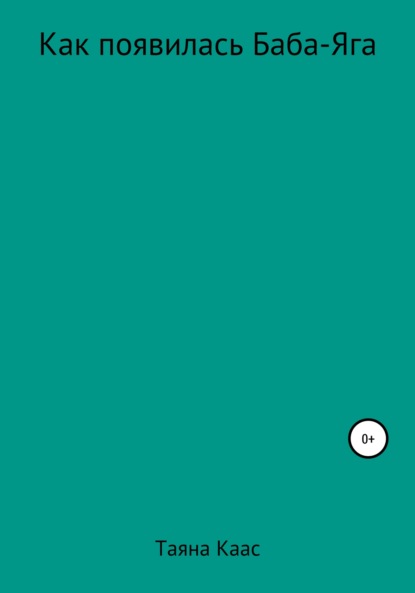- -
- 100%
- +
La Carta de las Naciones Unidas en su capítulo XI no había sido precisa acerca de cuál debería ser el fin último del proceso de descolonización. Cabe notar, al respecto, que el referido capítulo, que contiene solo 2 artículos (73 y 74), constituye una Declaración Relativa a Territorios No Autónomos, pero no establece obligaciones específicas para las potencias coloniales respecto de esos territorios, con la excepción del compromiso de informar al secretario general.
Esa omisión de la Carta fue subsanada de manera progresiva por la Asamblea General que, como fue manifestado precedentemente, desde las postrimerías de la década de los cincuenta y con mayor intensidad a partir de 1960, fijó las pautas del proceso de descolonización y estableció una serie de obligaciones y de pasos para seguir para poner fin al colonialismo. Esto impactó de manera evidente también en el tratamiento de la Cuestión Malvinas.
Es en ese marco en que las discusiones en el Comité Especial creado en 1961 y en la Cuarta Comisión se complejizaron, reflejando los desarrollos normativos en el seno de las Naciones Unidas, resultando cada vez más evidente la necesidad de realizar una distinción entre la mayoría de las cuestiones coloniales en las que existía un pueblo sometido a la dominación colonial de una potencia metropolitana y situaciones específicas en las que no existía un pueblo diferenciado de la metrópolis y en las que subyacían disputas de soberanía entre dos Estados miembros de las Naciones Unidas.
La resolución 1514 (XV) realizaba precisamente esa distinción al referirse a pueblos sujetos a subyugación, dominación y explotación extranjeras y no a cualquier población de un territorio colonial, reconociendo a los pueblos así definidos el derecho a la libre determinación (párrafo operativo 2), a la vez que reconocía que “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” (párrafo operativo 6).
Es en ese contexto en que, entre 1960 y 1964, las argumentaciones argentinas en el marco de las Naciones Unidas comenzaron a reflejar este debate doctrinario, realizando una distinción entre las situaciones coloniales tradicionales, en las que los pueblos sometidos a la relación colonial son un sujeto activo titular del derecho a la autodeterminación, de otras situaciones particulares como es el caso de la Cuestión de las islas Malvinas, que involucran disputas de soberanía y a las que la libre determinación no se aplica.
3. La resolución 2065 (XX) y subsiguientes pronunciamientos sobre la Cuestión Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas (1965-1988)
Las recomendaciones del Subcomité III, creado para analizar estas cuestiones, que inmediatamente hizo suyas el Comité Especial de Descolonización, sirvieron de base para que la Asamblea General tomase acción sobre la Cuestión de las islas Malvinas y estableciese la doctrina de las Naciones Unidas sobre la cuestión, que se encuentra vigente hasta nuestros días.
En septiembre de 1965, el canciller Zavala Ortiz, anunció a la Asamblea General que se presentaría un proyecto de resolución, recogiendo los principales elementos de las recomendaciones del Comité de Descolonización.
En tal sentido, el 18 de noviembre de 1965 la Cuarta Comisión adoptó un proyecto de resolución que elevó para consideración de la Asamblea General y el 16 de diciembre de 1965 la AGNU (Asamblea General De Naciones Unidas) adoptó por 94 votos, contra ninguno y 14 abstenciones su primera resolución sobre esta cuestión (resolución 2065 (XX).
Esta resolución establece claramente los parámetros del tratamiento de la Cuestión Malvinas en el seno de las Naciones Unidas, entre los que se destacan los siguientes:
La Cuestión de las islas Malvinas es un caso colonial especial y particular al que se aplica la resolución 1514 (XV).
Se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido.
Se determina que la forma de poner fin a esta situación colonial es a través de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido para resolver la disputa de soberanía.
En la búsqueda de dicha solución a la disputa, se deben tomar en consideración los intereses de la población de las islas. Al referirse a los “intereses” de la población y no a sus “deseos”, la Asamblea descartó que en esta Cuestión existiese un “pueblo” sujeto del derecho a la libre determinación, por lo que determinó de manera taxativa que el único camino para la descolonización del territorio eran las negociaciones bilaterales entre los dos Estados concernidos.
El efecto inmediato de la resolución fue el inicio de las negociaciones sustantivas entre la Argentina y el Reino Unido en 1966, cuyo desarrollo excede los objetivos de este artículo y que lamentablemente no condujeron a la solución pacífica y definitiva de la disputa de soberanía como se requería en dicha Resolución.
Este pronunciamiento fue sucedido de otras nueve resoluciones de la Asamblea General, dos previas al conflicto de 1982 (resoluciones 3160 XXV) de 1973 y 31/49 de 1976) y 6 posteriores al mismo (37/9 de 1982, 38/12 de 1983, 39/6 de 1984, 40/21 de 1985, 41/40 de 1986, 42/19 de 1987 y 43/25 de 1988).
En cada uno de estos documentos, la Asamblea General reafirmó los principios de la resolución 2065 (XX) y confirmó los mismos parámetros de solución de la situación colonial referida a la Cuestión de las islas Malvinas y en algún caso recomendó medidas adicionales dictadas por las circunstancias del momento, como es el caso del pedido a las dos partes para que no tomasen medidas unilaterales en la zona en disputa, consagrada en la resolución 31/49, o la solicitud al secretario general de emprender una misión renovada de buenos oficios, reflejada en la resolución 37/9 y subsiguientes.
A pesar de que el Reino Unido durante este período argumentó que el derecho de libre determinación debía guiar el proceso de descolonización en la Cuestión Malvinas, la Asamblea General en ninguna ocasión se hizo eco de dicha posición y en 1985 la descartó de manera tajante, al rechazar por amplias mayorías dos enmiendas británicas que procuraban introducir en el proyecto de resolución referencias a dicho principio.
Como fuera manifestado precedentemente, las 10 resoluciones de la Asamblea General adoptadas durante este período constituyen el cuerpo principal de la doctrina de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de las islas Malvinas, diferenciando esta cuestión colonial de otras situaciones cuya vía de solución es la libre determinación del pueblo sometido a la dominación colonial.
Respecto del principio de libre determinación y a su aplicabilidad en el proceso de descolonización, cabe notar inconsistencias evidentes entre la declamada posición británica en relación con la cuestión Malvinas y su apoyo a la aplicación de dicho principio a otras situaciones.
Naciones Unidas continuó tratando casos de descolonización y mientras que el Reino Unido votó en contra o se abstuvo en la mayoría de las resoluciones vinculadas con la aplicación de la libre determinación a casos particulares de descolonización que no le convenían, la Argentina votó a favor de ellas en los casos en que la Asamblea General determinó que dicho principio era aplicable.
4. Tratamiento de la Cuestión Malvinas en el Comité Especial de Descolonización desde 1989
Como fue expresado, la última resolución adoptada por la Asamblea General sobre la Cuestión de las islas Malvinas fue la 43/25 de 1988. A partir de ese año, el tratamiento sustantivo del tema quedó circunscripto al Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, que siguió adoptando año tras año resoluciones específicas y realizando debates anuales sobre la Cuestión.
Desde 1993 los sucesivos cancilleres argentinos presentaron en dicho órgano los principales elementos de la posición nacional, participando en el debate numerosos Estados, miembros y no miembros del Comité y peticionarios. Cabe notar, sin embargo, que el Reino Unido no ha participado en estos debates, ya que desde hace muchos años ha decidido no cooperar formalmente con el Comité y ha asumido una posición muy crítica a su trabajo.
Los pronunciamientos del Comité de los 24 han sido de carácter similar a los de la Asamblea General, es decir que recogen los principales elementos de la doctrina de las Naciones Unidas sobre esta Cuestión, solicitando a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a que reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.
Desde 1983 hasta la actualidad, el Comité Especial adoptó 36 resoluciones sobre la Cuestión Malvinas, cuyos llamamientos a las negociaciones fueron desoídos por el Reino Unido de manera sistemática. Desde 1993 dichas resoluciones se adoptaron por consenso.
Un reducido número de países, entre los que se encuentran algunas de las potencias administradoras con más territorios coloniales bajo su responsabilidad, consideran que el Comité de los 24 ha perdido vigencia y que a la luz de la falta de progresos en el proceso de descolonización y a la rigidez de los enfoques adoptados por el órgano, resultaría conveniente disolverlo y poner fin a su mandato.
No obstante, la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentra la Argentina, sigue considerando que el órgano mantiene su vigencia, ya que el mandato establecido por la resolución 1654 (XVI) no ha sido cumplimentado, quedando todavía 17 territorios a los que se aplica la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, cuyo proceso de descolonización se encuentra inconcluso.
CAPÍTULO III
PERSPECTIVAS ACTUALES
Si bien es cierto que a pesar de que desde los años 90 se declararon tres décadas para la eliminación del colonialismo y que, al margen de la independencia de Timor-Leste, en 2002, no se lograron avances sustantivos en materia de descolonización, no se debe perder de vista la gran contribución realizada por el Comité Especial y por la Asamblea General para concretar la descolonización de decenas de territorios coloniales que hoy son miembros de las Naciones Unidas.
Dicha contribución ha sido reconocida recientemente por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva del 25 de febrero de 2019 sobre las “Consecuencias jurídicas de la separación de archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965”.
En la referida Opinión Consultiva, la Corte ha destacado de manera contundente el rol crucial que la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización en la supervisión de la implementación de las obligaciones que incumben a las potencias administradoras, las modalidades necesarias para garantizar que los procesos de descolonización sean debidamente cumplimentados, como también en la definición de en qué casos corresponde y cómo debe llevarse a cabo el ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos.
En tal sentido, la CIJ (Corte Internacional de Justicia) reafirma la validez de las resoluciones adoptadas por la AGNU sobre la descolonización de Mauricio y destaca que, a pesar del tiempo transcurrido, estas siguen teniendo validez.
En 2021 se cumplirán 60 años desde la adopción de la resolución de creación del “Comité Especial de Descolonización”, por lo que sería conveniente que las Naciones Unidas renueven su compromiso con el proceso de descolonización. La Argentina indudablemente acompañará la renovación de ese compromiso, tal como hizo en 1960 votando a favor de la adopción de la Declaración sobre la concesión de la independencia a países y pueblos coloniales y apoyando las labores del Comité Especial de Descolonización.
1. La última resolución de Naciones Unidas (5/8/2020)
Tras la resolución del Comité Especial de Descolonización de la ONU, del 5 de agosto de 2020, la Argentina instó a Londres a sentarse a dialogar de soberanía y con las leyes que sancionó el Congreso, la Cancillería apuesta a reforzar el reclamo. Ahora le toca a la Organización de Naciones Unidas, dictar una resolución al respecto. A partir de ese momento, veremos si Gran Bretaña acepta dialogar sobre la soberanía, o continúa en su postura de hacer caso omiso. Más adelante, profundizaremos un poco más este tema y nos referiremos a la ampliación de nuestra plataforma continental y a las nuevas leyes argentinas aprobadas al respecto, durante 2020.
Nuestro país debe continuar insistiendo y continuar bien atento con el planteo de “libre determinación de los pueblos” y para que la AGNU renueve en forma permanente su llamamiento para que la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sea resuelta de manera pacífica y definitiva, tal como ha sido solicitado por la propia AGNU a través de 10 resoluciones y 37 pronunciamientos de su Comité Especial de Descolonización.
Es importante también saber que hay “Resoluciones” de la Asamblea General de Naciones Unidas, las que depende cómo se hayan redactado, pueden o no llegar a ser cumplidas por un país; tal ha sido el caso de Gran Bretaña, que ha ignorado todas las Resoluciones anteriores, respecto a tratar con nuestro país las cuestiones de soberanía. Menos aún ha cumplido con las Recomendaciones. Las Resoluciones que normalmente son de “cumplimiento obligatorio” son las adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dicho Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros; 10 miembros son elegidos por períodos, y 5 miembros son permanentes. Los 5 miembros permanentes son: China, Estados Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. De los 10 miembros no permanentes, 5 finalizan su mandato a fines de 2020 y otros 5 en 2021, por lo que no vale la pena mencionarlos ahora. De los 10 no permanentes, se eligen todos los años 5 y por distintas regiones, los que duran 2 años en sus funciones.
Para obtener “Resolución favorable” aquí, hay que contar con la mayoría de los votos.
(Ver: Página digital Oficial de Naciones Unidas y Mateo Estremé, 5 abril de 2020, Nodal, noticias de América Latina y el Caribe. Diplomático. Exsubsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Exdirector de Organismos Internacionales. Exrepresentante permanente alterno ante las Naciones Unidas. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).
CAPÍTULO IV
EL IMPERIO BRITÁNICO
Para tener una visión un poco más amplia del enemigo al que nos enfrentamos en esta guerra y también quizás vislumbrar cómo puede evolucionar esta disputa por las islas Malvinas, hemos considerado conveniente recordar en forma resumida una parte de la historia del Imperio británico y en particular la referida a su antiguo accionar colonialista.
Previamente, nos parece conveniente aclarar o bien recordar las diferencias que existen cuando se habla de Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido. Inglaterra territorialmente es la parte de la isla que corresponde al dominio histórico inicial de los ingleses. Gran Bretaña es la totalidad de la isla, que incluye a Inglaterra, Escocia y Gales, y el Reino Unido, incluye Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Nosotros luchamos contra el Imperio británico, por eso en Malvinas había tropas escocesas y galesas. Además, también participaron tropas gurkas y los mercenarios nepaleses, que desde hace muchos años tienen contratados; desde la época de la dominación británica en la India, la que también incluyó a Nepal.
CAPÍTULO V
LA PATENTE DE CORSO, EL CORSARIO Y LOS PIRATAS
El período comprendido entre mediados del siglo XVI hasta fines del siglo XVIII, desde el punto de vista del control de los mares, fue conocido como el período de los corsarios y la piratería y también fue conocido como la Edad de oro de la piratería entre 1620 y 1795. En ese lapso Inglaterra fue paulatinamente creciendo en el dominio de los mares a través de la instrumentación de un sistema, que al principio denominaron Patente de Corso y Corsarios.
Estos barcos ingleses llevaban su bandera inglesa y, para quienes tienen dudas, los piratas tales como Morgan, Barbanegra, y otros más, no son una fábula, existieron en realidad, y prestaron en su momento importantes servicios a la Corona británica
Esto comenzó con la rivalidad entre Isabel I de Inglaterra y Felipe II de España, quien dominaba gran parte del mudo y fomentó la aparición de los corsarios ingleses. La reina otorgó numerosas patentes de corso que la beneficiaban a ella y también a comerciantes de Londres.
Estos corsarios, a la vez que enriquecían a la reina, debilitaban a España. Esta situación provocó que España gastara importantes sumas de dinero para mantener una enorme flota naval, la cual era necesaria para vigilar los mares y poder defender sus colonias e incluso sus propias costas.
Se creó entonces una figura jurídica llamada Patente de Corso. Consistía básicamente en un documento que otorgaban los gobiernos para autorizar a embarcaciones privadas a actuar en su nombre para atacar, robar y hasta hundir navíos enemigos. De esta forma, los beneficiarios de estos documentos se convertían en parte del ejército naval del país expendedor de la Patente de Corso.
Tuvieron su auge en países en expansión como Inglaterra, Francia y también en España en la época de las colonias, ya que sus flotas no podían llegar a controlar todos sus territorios y un apoyo naval “motivado” les fue especialmente conveniente. En el caso de Inglaterra las patentes eran otorgadas por la reina Isabel I, durante su reinado desde 1558 hasta 1603.
Para obtenerla era necesario ser propietario de una embarcación que debía reunir las condiciones exigidas y disponer de una tripulación adecuada, entonces se le instalaban los cañones y se les proporcionaba el armamento necesario como para cumplir con su rol de corsarios.
La Patente de Corso no era ni más ni menos que un contrato comercial, en el que se fijaban las obligaciones y derechos de cada parte y especialmente sobre los botines obtenidos. Tenían libertad absoluta de movimiento y capacidad de atacar, apropiarse y hasta esclavizar otras naves, puertos e incluso ciudades y llevaban la bandera inglesa. El que disponía de dicha patente se denominaba corsario.
De esta forma, la Patente de Corso se convirtió en sinónimo de “licencia para saquear”, luego con el tiempo, en el caso particular de Inglaterra surgieron divergencias entre los corsarios y los monarcas, con el planteo de los corsarios, quienes argumentaban que arriesgaban mucho, entregaban demasiados botines a la Corona y recibían poco. Lo expresado, sumado a que los corsarios vislumbraron que podían hacer su propio negocio, desembocó en que se transformaran en piratas y continuaran con el negocio por cuenta propia; es decir, atacar embarcaciones y también apoderarse de territorios y quedarse con la totalidad de los botines obtenidos.
Ante tal situación la Corona inglesa dispuso el envío de embarcaciones de su flota para capturar a los rebeldes piratas, en particular en la zona de las islas del Caribe, en donde se obtenían los mejores botines que provenían del actual territorio de Estados Unidos, en barcos mayormente españoles que eran atacados en las islas que se encontraban en sus rutas de navegación, tales como Bahamas, Turk, Caicos, Bermuda, Jamaica, Santo Domingo, etc.
Algunos piratas fueron atrapados y colgados, otros decapitados como Morgan, otros escaparon para operar en otras zonas y otros fueron hechos prisioneros.
Los corsarios y los piratas reconvenidos en servidores de la Corona, con los importante botines que aportaron, el producido de los territorios capturados y además con su experiencia, fueron la base para la creación y el desarrollo de la Royal Navy (Marina Real).
Algunos de los corsarios y piratas ingleses más conocidos fueron:
John Hawkins (1532-1595)
Francis Drake (1540-1596)
Thomas Cavendish (1555-1592)
Walter Raleigh (1554-1618)
Henry Morgan (1635-1688)
Jack Rackham (1680-1720)
Edward Teach (Barbanegra) (1680-1718)
CAPÍTULO VI
LOS OTROS INTENTOS BRITÁNICOS
1. Las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807
Antes de la usurpación de nuestras islas Malvinas, hubo otros intentos ingleses de dominar esta parte del Atlántico Sur, apoderándose del entonces virreinato del Río de la Plata, estos fueron sus dos fallidas invasiones de 1806 y 1807.
Para tener una acertada y fidedigna idea de cómo se gestaron estas Invasiones a Buenos Aires, y en particular respecto a los intereses que motivaron la decisión de la Corona inglesa de llevarlas adelante, y para quien además se interese en profundizar este tema con mayor claridad en los aspectos político, económico y militar, aconsejamos consultar la publicación La real dimensión de una agresión, publicada por el Círculo Militar en 1983, de autoría del entonces capitán de Ingenieros José Luis Speroni, hoy coronel retirado y doctor en Ciencia Política.
2. El bloqueo anglofrancés del Río de la Plata
Debemos también recordar que nuestro país sufrió el bloqueo naval anglofrancés del puerto de Buenos Aires y luego la incursión de esta flota combinada, que remontó el río Paraná hacia el norte, tratando de navegar y comerciar libremente por nuestro río y los territorios de las provincias adyacentes. Tuvimos un enfrentamiento conocido como el combate de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre 1845, en el paraje del mismo nombre ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Posteriormente el gobierno británico, como se encontraba aislado internacionalmente respecto a este hecho y enfrentando los firmes reclamos de nuestro gobierno sobre los derechos soberanos de navegación de nuestros ríos, decidió, al igual que Francia, replegar sus fuerzas navales.
CAPÍTULO VII
LA NUEVA RED DE PIRATERÍA BRITÁNICA
El paraíso existe en la Tierra. De hecho, hay más de uno. Nos referimos a los “paraísos fiscales”. Si tuviéramos que encontrarlos, habría que ir en primer lugar a las dependencias británicas, cuyo origen se remonta a la época colonial e imperial y son los territorios que encabezan el último ranking de la plataforma Tax Justice Network, que ha hecho público su estudio en la materia.
Las islas Vírgenes Británicas, Bermuda, islas Caimán, islas Bahamas, islas Seychelles, etc., son la superficie más visible de un iceberg que absorbe cada año el 40% de las inversiones transfronterizas del mundo. En concreto, hay unos 18 billones de dólares que viajan por el planeta hasta encontrar su sitio, en una lista de países donde el impuesto corporativo es del 3% o menos (hasta el 0%).
Las grandes corporaciones y depositantes extranjeros, a través de ellas, evitan pagar al año sus impuestos. “El Reino Unido se lleva la parte del león, en asumir esta responsabilidad, gracias a su red de jurisdicciones satélites. Estas han minado de forma agresiva la capacidad de los gobiernos alrededor del mundo de aplicar impuestos a las multinacionales”. (Ver: “Los territorios británicos se afianzan como los mayores paraísos fiscales del mundo”. Informe de Tax Justice, 2019).
Por ejemplo, las islas Bahamas deben su condición de “paraíso fiscal” a la legislación y tributación favorable para los inversores extranjeros. Esto se debe a que los ciudadanos de las islas, así como los residentes extranjeros, no pagan impuestos sobre los ingresos personales, herencias, donaciones u otras adquisiciones de capital. Además, las Bahamas se erigen como un centro internacional de importantes actividades bancarias, que atrae a las instituciones financieras extranjeras debido a su gran estabilidad tanto política como económica. La democracia parlamentaria lleva instaurada desde hace casi tres siglos y el dólar de las Bahamas posee el mismo valor que la divisa estadounidense.
Más de 250 bancos y sociedades fiduciarias de 25 nacionalidades poseen la correspondiente licencia para operar en Bahamas. La legislación de las islas protege el derecho a la confidencialidad de los clientes de sus bancos.
Seychelles, un conjunto de islas en el océano Índico al este de África, es uno de los tantos estados que se conocen con la denominación de “paraísos fiscales” en el que, por ejemplo, se cierran hoteles por la visita de algún magnate árabe.