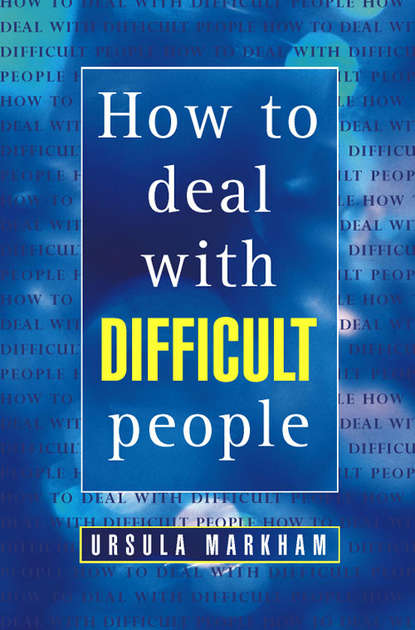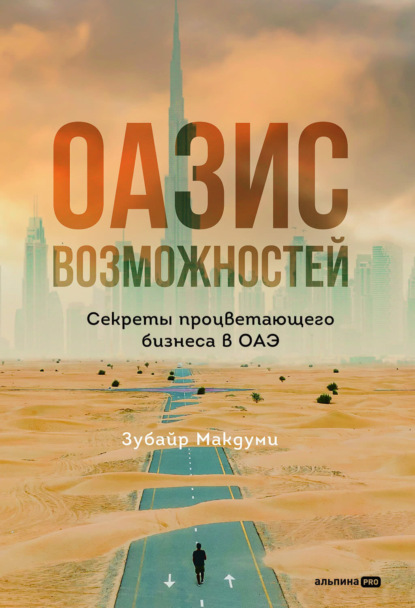- -
- 100%
- +
El abuso infantil por parte del clero es la punta de un iceberg. No se sostiene por sí solo (…). Por más difícil de aceptar, las estructuras jerárquicas y de poder debajo de la superficie, son parte de un mundo secreto que apoya el abuso. Estas fuerzas ocultas son mucho más peligrosas para la salud sexual y el bienestar de la religión que las que ya podemos ver. Este es el rostro de un sistema moralmente corrupto37.
El objetivo de este libro es el de esbozar una reflexión que pueda discernir cuáles son algunos de los principales factores psicológicos, teológicos y espirituales —a nivel individual y colectivo estructural— que puedan haberse conjugado para propiciar la crisis actual. Es decir, intentaré analizar las múltiples “cabezas” de la sombra de la Iglesia, intentando generar una narrativa explicativa que señale como es que ella llegó a adquirir este carácter destructivo y monstruoso. Considero que, como primer paso, debiéramos tener la capacidad de conocer, analizar y reflexionar respecto de cada uno de los factores que están a la base del problema de los abusos sexuales eclesiales, con la esperanza que de dicho conocimiento puedan surgir las acciones y cambios necesarios para que se interrumpan las relaciones de violencia y abuso, produciendo la tan anhelada transformación de dicha institución.
Para llevar a cabo esta empresa el Capítulo I realiza una introducción al concepto de la sombra, tal y como es entendida en el pensamiento de la psicología analítica. En ello se discuten algunas tesis fundantes del pensamiento junguiano, como la noción de lo inconsciente, la multiplicidad del alma y una introducción a la teoría de los complejos. Se describe el complejo de la sombra, nombrando su etiología y la forma como ella se manifiesta fenomenológicamente. Se discute, por último, el problema de la proyección de lo sombrío. Al final del capítulo se reelabora la tesis de que el problema de los abusos sexuales eclesiales expresaría sintomáticamente la configuración anímica escindida que implica la represión de la sombra de Iglesia.
En el Capítulo II se aborda el problema del perfil psicológico de los sacerdotes que han cometido abuso sexual. Se describen los hallazgos de varias investigaciones respecto de las configuraciones de personalidad presentes en los abusadores clericales. Como idea central del capítulo se describe la tesis de que el factor psicológico del narcisismo, como rasgo de personalidad preponderante, sería trasversal en los perfiles de sacerdotes pederastas. Recurriendo al mito griego sobre Narciso se discuten las características de personalidad principales de dicha configuración psicológica, presentando las discusiones teóricas contemporáneas en psicología al respecto. El capítulo cierra con una elaboración mitológico-simbólica de la psicodinámica del abuso sexual, desde la perspectiva del mito de Narciso, en relación con las configuraciones de personalidad y patrones familiares frecuentes en la vida de religiosos y sacerdotes.
El Capítulo III del libro plantea la hipótesis de un acople patológico entre un clero en cuya psicología predominan configuraciones narcisistas de la personalidad, con un cultura eclesial de tipo clericalista. Para ello se describe y explica que se comprende por clericalismo, cuáles son sus características principales y las formas como se manifiesta en la vida de la Iglesia. Se desarrolla una perspectiva histórica eclesiológica para comprender como se fue instaurando una cultura clerical en la Iglesia. Para eso, se recurre a cuatro hitos paradigmáticos del desarrollo de la Iglesia: la Iglesia temprana, la adopción del Imperio romano de la religión católica como culto principal, la reforma y la entrada de la Iglesia a la modernidad y, finalmente, el Concilio Vaticano II. Por último, se describen algunos síntomas del comportamiento de la Iglesia para afrontar la crisis que coinciden con la hipótesis de un narcisismo clerical, a saber, la obsesión con la autoimagen y la evitación del escándalo, la dificultad para considerar el sufrimiento y perspectiva de las víctimas, la devaluación de las víctimas, una relación paranoide y autovictimizante con la cultura (prensa), y el problema de la “psicología de elite”.
El Capítulo IV introduce y describe el problema del “bypass espiritual”, nombrando cuáles son sus principales características y formas de manifestación. Se plantea que el problema del bypass espiritual se encuentra presente de dos formas en la crisis: en la espiritualización del problema de los abusos y en el perfil psicológico del clero. Respecto del primer punto se describe y ejemplifica como parte considerable de los modos de enfrentamiento del problema de los abusos sexuales ha conllevado un enfoque espiritual-romántico que postula que la crisis se explica por “una falta de fe”. Discuto al respecto algunos escritos de Juan Pablo II y Benedicto XVI que ilustran dicha posición, describiendo cuáles son sus aspectos problemáticos. Por otra parte, desde la perspectiva de la investigación actual sobre la configuración de personalidad del clero, se plantean cuáles son los problemas de integración y coherencia psicológica más frecuentes en ellos, y como se ha usado un lenguaje espiritualizado para ocultar y no enfrentar dichos problemas. Se ilustra esa situación describiendo patrones frecuentes en la relación que suele establecer el clero con la emoción de la rabia, con los impulsos erótico-sexuales y con el enmascaramiento de las consecuencias del trauma relacional temprano.
El Capítulo V aborda el problema del lado oscuro del poder en las relaciones pastorales, postulando la tesis de que el clero tiene una falta de conocimiento, formación y supervisión respecto de las dinámicas inconscientes relacionales que se manifiestan en los vínculos de acompañamiento que desarrollan cotidianamente. Para ello se explica que se entiende por transferencia y contratransferencia y como se manifiesta ese tipo de procesos inconscientes en las distintas relaciones de ayuda, incluidas las de tipo pastoral, acentuando los aspectos problemáticos de que no haya una formación y supervisión eclesial al respecto. Así mismo se postula la tesis de que el lado oscuro del poder implica una partición del “arquetipo del sanador/herido”, y se explica cómo personas con vulnerabilidades narcisistas están en una posición particularmente precaria para enfrentar dicha configuración relacional sombría. Por último, el capítulo plantea la tesis de la transferencia arquetípica, se la describe clínicamente y se abordan formas problemáticas en que religiosos y sacerdotes pueden relacionarse con ella, y como esas formas de vinculación pueden gatillar distintas trasgresiones en la relación de ayuda.
En el Capítulo VI se desarrolla el problema de la negación y represión de las dimensiones humanas vulnerables de sacerdotes y religiosos tanto en su formación, en su acompañamiento cotidiano, y en la forma como estructuran su rutina diaria. Se plantea la existencia de una cultura de expectativas desmedidas —soberbia— respecto la vida psicosocial del clero, lo que implica fomentar un clima cotidiano atravesado por una alta carga de estrés laboral y burnout. Se postula la hipótesis de un cruce entre tres factores distintos que configuran ese escenario. Primero una dimensión psicológica relacionada con cómo personas religiosas que cuentan con un precario grado de cohesión interna pueden experimentar de forma patológica el problema de los ideales del self. Segundo, un nivel institucional en que se alienta una cultura de falta de autocuidado, soledad y estrés, que crea situaciones psíquicas riesgosas para sus miembros, afirmando que existe evidencia suficiente de estudios que apuntan a la relevancia de estos factores para propiciar la ocurrencia de abusos sexuales. Por último, se plantea la hipótesis de que el escenario anterior se acoplaría problemáticamente con un imaginario simbólico, de algunos miembros del clero, en los que habría una cristología predominante que, de facto, negaría o minimizaría la dimensión humana de Jesús. Es decir, a los desmedidos ideales del self y al clima de exigencia institucional se le sumaría un imaginario espiritual dominado simbólicamente por una “cristología desde arriba”.
El Capítulo VII reflexiona en torno al factor de la vida sexual sombría, secreta y oscura del clero, vinculándola con los aspectos problemáticos del celibato obligatorio para intentar discernir como dicha configuración influenciaría la crisis de los abusos sexuales. Para ello se estructura el capítulo en cinco momentos. Primero, un breve esbozo histórico de como la Iglesia ha intentado normar la vida erótica sexual de sacerdotes y religiosos e imponer la obligatoriedad del celibato, de forma tal que dicha perspectiva pueda dar un contexto adecuado al escenario en que se levantan los cuestionamientos y reflexiones actuales. Segundo, se aborda cual es la racionalidad del celibato, es decir, cuáles son los argumentos y razones que se esgrimen para afirmar la necesidad de tener un celibato obligatorio en el clero. Se revisan en ello tanto en las razones explícitas constructivas, como las motivaciones “sombrías” implícitas. Tercero, se aborda el problema de la teología católica que está detrás de los argumentos que afirman la necesidad de llevar una vida célibe, es decir, las ideas religiosas respecto al lugar del cuerpo, lo erótico y el placer en el universo simbólico espiritual católico. Cuarto se discuten algunos de los estudios e investigaciones más relevantes a la fecha que han intentado dilucidar la posible relación causal —directa e indirecta— entre el celibato y el problema de los abusos sexuales. Por último, el capítulo cierra con una reflexión sobre la tensión entre celibato ideal y el celibato real del clero, es decir, sobre el problema de cómo es vivida en realidad la vida sexual del mundo religioso católico —más allá del problema de los abusos— y las consecuencias psicológicas y culturales que dicha tensión provoca.
Finalmente, en el Capítulo VIII se aborda el minimizado problema de los abusos a las mujeres en la Iglesia, planteando algunas hipótesis explicativas respecto de este fenómeno. Para ello se elaboran tres perspectivas confluyentes de tipo cultural-teológico en el universo católico. Primero, se describe el problema de la misoginia en el universo simbólico espiritual católico, planteando la perspectiva que ha sido una cultura religiosa que, históricamente, ha estado dominada por un discurso de tipo patriarcal, el cual ha rechazado a lo femenino, equiparándolo simbólicamente a lo maligno/demoníaco. Segundo, se discute la posible relación entre la teología de la cruz, la romantización e idealización del sufrimiento como camino redentivo y la aceptación de dinámicas abusivas de parte de las mujeres en la Iglesia. Para ello se esbozan las principales teologías de la cruz y se elabora la crítica de las teologías feministas al respecto. Por último, el capítulo cierra discutiendo sobre el problemático encuentro de una espiritualidad religiosa femenina de un marcado acento kenótico con ambientes y climas institucionales gobernados por dinámicas de tipo abusivo.
CONSIDERACIONES FINALES
Estoy consciente de que la agenda de este libro es, de cierta manera, ambiciosa. El intento de pensar sistémicamente, desde distintos niveles lógicos, y bajo perspectivas disciplinares y teóricas disimiles para abordar la crisis de la Iglesia conlleva, en sí mismo, cierta “confianza narcisista” en la posibilidad de realizar semejante empresa. De alguna forma, hacerle frente a la gigantesca oscuridad destructiva que la sombra de la Iglesia ha develado convoca algo de un espíritu épico. Sin embargo, si hemos de tomar seriamente el patrón mítico subyacente a la presente reflexión —la historia del encuentro con la Hidra—, eso debiera alertarnos de que esta no es una bestia que se le pueda hacer frente en soledad y aislamiento, sino que un trabajo comunitario y colectivo es requerido como condición mínima para tener alguna posibilidad de éxito (tal y como lúcidamente lo intuye Heracles en el mito). En ese sentido, se debe entender que las reflexiones que ofreceré a continuación tienen un carácter provisorio e incompleto, y que estarán llenas de puntos ciegos, errores y limitaciones comprensivas. Personalmente, es mi esperanza que ellas puedan ser corregidas y mejoradas por otros con mayor lucidez sobre este problema.
Una segunda limitación de mi trabajo también se relaciona con mi particular experticia y formación académica. Aunque he insistido en la necesidad de poder abrazar un enfoque “multisistémico e interdisciplinario” para abordar la crisis, ello no significa que personalmente esté en las condiciones de realizar dicho cruce de perspectivas con completo éxito. Como podrá resultarle evidente al lector respecto de la presentación de capítulos recién realizada, mi principal abordaje disciplinar está anclado en la psicología clínica, específicamente —aunque no limitada a ella— dentro del ámbito de la psicología analítica. Aunque mi formación académica tiene una naturaleza híbrida, la que incluye los campos de la teología y la espiritualidad, mi vertiente principal es, sin duda, la psicológica. Es decir, pienso, leo e interpreto la realidad fundamentalmente desde esa perspectiva específica, y desde allí hago cruces, establezco puentes y genero diálogos con otras tradiciones académicas. En ese sentido, sea una advertencia para que el lector especializado no espere encontrar un libro nacido de una reflexividad teológica pura. Por tanto, lo “multisistémico” e “interdisciplinario” de mi reflexión va a estar seriamente limitada por los sesgos y predominancia de mi tradición madre, la psicología profunda.
Otra aclaración para los colegas provenientes del campo académico clínico. Cuando he hablado de la necesidad de generar un “diagnóstico definido y claro” sobre el problema de los abusos sexuales en la Iglesia, no tengo en mente la necesidad de realizar un juicio “cientificista clásico”, lleno de rotulo psiquiátricos y/o clasificaciones de manual de salud mental. Más bien, cuando he usado el concepto de “diagnosticar” tengo en mente el intento de comprender reflexivamente, es decir, la posibilidad de ofrecer ciertas narrativa interpretativas que puedan dar cuenta de la abismal oscuridad de los abusos y torturas que han sufrido nuestros niños, niñas y jóvenes al interior de la Iglesia.
En el campo de la psicología profunda se considera que la psique tiene una función mito-poética —término acuñado inicialmente por Fredrick Myers en la segunda mitad del siglo XIX— que le es innata y que se refiere a la capacidad de la mente humana de expresarse en fantasías e imágenes simbólicas que contienen un patrón estructural subyacente de tipo mitológico38. Esto significa que las historias, los relatos y los mitos son el lenguaje principal de la psique, y que estos pueden ayudar a comprendernos de forma más plena y transformadora que un idioma propio de manual de diagnóstico clínico. En ese sentido, considero que el lenguaje y marco conceptual que ofrece la psicología analítica para referirse a los problemas del Alma —y específicamente al problema del mal a través de su concepto de “la sombra”—, pueden ser un aporte que estimule nuestra comprensión e imaginación simbólica respecto de lo acaecido en la Iglesia.
Como el mismo Carl Gustav Jung lo afirmó muchas veces en sus escritos, uno de los problemas que produce el encuentro con el mal es que suele devenir un estado de profundo aturdimiento, perplejidad y desorientación existencial. Y si la caja de Pandora de los abusos sexuales en la Iglesia se ha abierto de una vez por todas, debemos construir un relato, una mirada simbólica compresiva, un nuevo lenguaje sobre el Alma y sus conflictos psicoreligiosos, que nos ayude a vincularnos e integrar —esperemos— este tsunami de oscuridad que nos ha explotado encima desde la cotidianidad de nuestras iglesias, colegios y comunidades.
Por último, la final aclaración se desprende del anterior punto, y tiene que ver con una “corrección” que es necesaria de realizar respecto del mito de la Hidra recién señalado para describir el aspecto monstruoso y multicausado de la crisis de la Iglesia. Pues mi personal posicionamiento respecto del problema de la sombra de la Iglesia, como espero que quede claro durante este trabajo, está gobernado no por un ánimo heroico-bélico sino por uno dialógico-comprensivo. Es decir, a diferencia de la historia tradicional de la Hidra en que Heracles y Yolao terminan “matando a la bestia”, mi perspectiva personal será más bien la de intentar describir, comprender y, por sobre todo, la de hacer el esfuerzo de sentarnos a dialogar con este gigantesco monstruo de la sombra eclesial. Esto significa, en lo concreto, que no me guía ánimo triunfalista alguno respecto de un supuesto escenario escatológico en que logremos una “erradicación definitiva de lo sombrío” del mundo católico —en rigor, de ningún mundo humano—, sino más bien la fe y confianza de que en el encuentro con el lado oscuro de la naturaleza humana, tal y como se ha manifestado en la crisis de la Iglesia, podamos aprender algo que resulte valioso y fundamental para nuestro caminar colectivo.
I LA SOMBRA
En el año 1886, el escritor escocés Robert Louis Stevenson se encontraba sumergido en profundas cavilaciones referidas a una de sus mayores y más frecuentes preocupaciones existenciales, a saber, el problema del bien y el mal en el alma humana y la dolorosa tensión que dicha dualidad le producía; cuando fue sacudido por un sueño, o, en rigor, por una pesadilla. Fue tal el impacto que le ocasionó ese sueño que en los días siguientes se vio impelido a trabajar febrilmente en la que sería una de sus grandes producciones literarias: El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde. Al parecer, el contenido de su pesadilla habría inspirado muchas escenas relevantes de su novela, incluida, por cierto, la primera metamorfosis de su personaje el doctor Jekyll en el siniestro y despreciable mister Hyde1.
El argumento de la novela de Stevenson es conocido. Doctor Jekyll, un ciudadano victoriano londinense ejemplar, atormentado por la dualidad de su ser, intenta desarrollar un brebaje capaz de dividir las dos naturalezas que habitan en su interior: el ser civilizado que se inclina por el bien y la virtud; y la bestia primitiva, egoísta, amoral e impulsiva. Según el razonamiento de Jekyll, es insufrible que estas dos naturalezas habiten en cada ser humano y que se tenga que cargar con la culpa y el remordimiento que cada tanto produce la emergencia del lado oscuro de la personalidad. Si cada aspecto fuera por una senda distinta y separada, pensaba él, la vida podría hacerse más llevadera. Finalmente Jekyll consigue exitosamente cumplir con su deseo, y a través del brebaje creado permite que aflore separadamente mister Hyde, un ser despreciable, misántropo y malvado, el que no solo ostentaba una personalidad psíquica completamente inversa a la de doctor Jekyll, sino que incluso adquiría una nueva apariencia física, la cual se volvía grotesca y afeada. La gran tensión y conflicto que comienza a emerger en la relación de Jekyll y Hyde termina por ser de naturaleza destructiva y, como es sabido, la historia finaliza en la tragedia de la autodestrucción.
La novela de Stevenson se convirtió rápidamente en un clásico, teniendo un gran impacto en el imaginario colectivo de nuestra cultura, incluso hasta nuestros días. El libro fue llevado en varias ocasiones al cine y al teatro, y ha servido como una matriz simbólica para leer algunas psicopatologías (como el trastorno de personalidad múltiple), fenómenos culturales y sociales, e incluso también para dar cuenta de tensiones propias de la psicología de personas “comunes” o “normales”. Por otra parte, no han sido pocos los académicos que han sugerido que Stevenson se adelantó veinte años al surgimiento de la psicología contemporánea, y que parte de su imaginación literaria podría ser particularmente dialogante con algunas de la ideas de Sigmund Freud y Carl Jung. Con respecto a este último hay un temática explicita que la tensión de Jekyll/Hyde convoca de forma directa, a saber, el problema de la relación entre el yo y la sombra. Permítame hacer una breve introducción explicativa al respecto para poder ilustrar bien el punto.
Muy tempranamente en su carrera Jung había afirmado una de las nociones centrales de su psicología: según él la psique tendría un carácter altamente disociable —tendiente a la fragmentación y escisión interna— lo que tiene como consecuencia que el alma humana fuera en último término de naturaleza múltiple. Dicho en sencillo, Jung afirmó que la noción de que somos un individuo —que proviene de individuus, es decir, indivisible— es una completa ilusión, y que, en último término, todas las personas tenemos distintas “partes” que conforman nuestra personalidad, las cuales pueden estar más o menos armónicas entre sí. Aunque esta sea una idea que en la actualidad es bien aceptada y esparcida en nuestra cultura en términos cotidianos, ciertamente fue motivo de polémica y controversia para la época, dado que desafiaba el imaginario racional-unitario de la antroplogía dominante de la modernidad científica.
Me explico. Hoy en día nadie se sorprendería mucho si en una conversación cotidiana entre dos amigos en un bar uno le dijera al otro: “Mira, mi problema es que creo que hay una parte de mí que quiere conservar este trabajo y forma de vida por la responsabilidad que tengo respecto a mi familia, pero otra parte de mí, muy profunda y auténtica, se siente hastiada y me llama a hacer algo más auténtico con mi vida… quizás algo de naturaleza artística; y, finalmente, hay otra parte que juzga esa intuición como un simple capricho infantil”.
Ciertamente, a comienzos del siglo pasado, esta era una conversación que tenía mucho menos posibilidad de suceder en ambientes sintonizados con la cultura dominante, debido a la noción de ser humano que primaba. De hecho, la concepción que el ser humano “normal y saludable” puede tener muchas partes o aspectos en su personalidad (que el sí mismo [self ] es una especie de crisol discontinuo y variable, compuesto de diferentes estados, tonos emocionales y dimensiones, diríamos en lenguaje contemporáneo), era una idea que bien podía llegar a ser ofensiva o delirante. El implícito dado por la cultura de la modernidad era que somos seres racionales únicos e indivisibles, y que en el ejercicio de nuestra soberana voluntad y otras facultades conscientes, podíamos lograr llevar una vida plena, autogobernada y completa. La idea de que los seres humanos tenemos distintas partes y que incluso no conocemos muchas de ellas fue una idea profundamente revolucionaria introducida por la naciente psicología contemporánea. Idea que, ciertamente, desafió todo el proyecto e imaginario cultural de la modernidad.
A comienzos de su carrera profesional, cuando se desempeñaba en el Hospital Mental de Burghölzli en Zúrich, Jung descubrió que incluso en sujetos “normales”, se puede detectar la presencia de lo que él denominó complejos. Los complejos serían partes del aparato psíquico, que se diferencian del yo central y al cual pueden incluso oponérsele. Los complejos generalmente son de carácter inconsciente y, además, cuentan con una fuerte autonomía, un tono emocional especifico en torno al cual están estructurados, y tienen la posibilidad de influenciar directamente al yo. Jung creía que los complejos suelen funcionar como especies de sub personalidades, que ante determinadas situaciones vitales emergen (en lenguaje junguiano diríamos “se constelan”) y dominan parcialmente al yo, el cual sufre de lapsos de tiempo, más o menos transitorios, en que experimenta una relativa pérdida de libertad. En aquellos momentos en que uno está dominado por una fuerte emoción, y que se comporta de una forma particularmente obstinada, caprichosa o irracional, incluso a sabiendas de que se está realizando algo poco provechoso —y que, sin embargo, en el mejor de los casos, uno simplemente puede tener algo de consciencia que se está comportando de forma inadecuada sin lograr detenerse— se puede reconocer la influencia de un complejo. Robert Stevenson pone en voz de Jekyll un lúcido y profético insight respecto una temática que la psicología contemporánea del siglo xx llegaría a estudiar en profundidad:
De esta manera me fui acercando todos los días, y desde ambos extremos de mi inteligencia, a la verdad cuyo parcial descubrimiento me ha arrastrado a un naufragio tan espantoso: que el hombre no es realmente uno, sino dos. Y digo dos, porque al punto a que han llegado mis conocimientos no puede pasar de esa cifra. Otros me seguirán, otros vendrán que me dejarán atrás en ese mismo camino; y me arriesgo a barruntar que acabará por descubrirse que el hombre es una simple comunidad organizada de personalidades independientes, contradictorias y variadas 2.