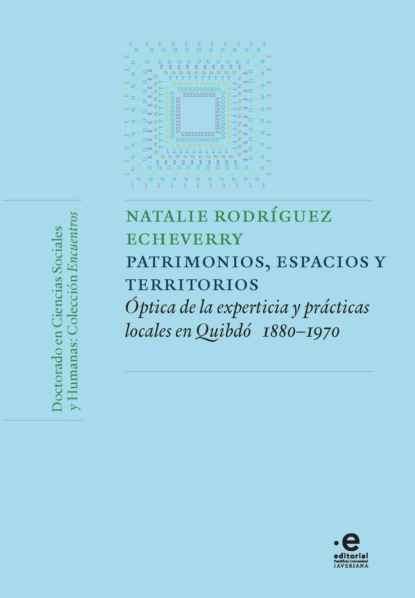- -
- 100%
- +
Estas prácticas se denuncian como un obstáculo de los misioneros para adelantar la labor religiosa, dada la actitud y el proceder de los habitantes; por lo tanto, dicho accionar es tildado como respuesta negativa y como falta de receptividad frente a los esfuerzos de los religiosos. Así, se afirma que
el pueblo no corresponde a los esfuerzos de los misioneros y no pueden conseguir que vayan a la iglesia. Todos echan la culpa a la loma, y por eso pretenden que los PP. bajen al pueblo y allí habiliten una capilla donde puedan decir misa y ejercer el ministerio los días ordinarios, dejando la parroquia sólo para las funciones de los domingos y días festivos. (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 57)
Sin embargo, se testifica que, en las ocasiones eventuales en las cuales se logra que asistan a los actos religiosos, la mayoría de las veces su actitud es de ausencia, desconocimiento19 y desinterés, situaciones que buscan mitigarse mediante estrategias de contrarrestación de prácticas locales, esto es, a través de mecanismos de atracción como la música y la repartición de dinero, entre otros. Al respecto se narra que
sobre la fiesta con que hemos honrado en este año a nuestra Madre la Virgen María. Desafiando a los aguaceros que tan impetuosos suelen venir casi todas las tardes, comenzamos nuestra novena, precediendo a este acto el Smo. Rosario —las Letanías cantadas—; los primeros días no se veían en la capilla más que cuatro o cinco devotas; poco a poco fue aumentando el número, y la gente, atraída en parte por la música y en parte por la plática que diariamente se les hacía, fue llenando los vacíos de la reducida capilla. (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 58)
Si bien se llama la atención acerca de la poca afluencia a los actos litúrgicos, las procesiones se distinguen por ser actos con la capacidad de congregar y, por tanto, contar con mayor presencia en las poblaciones. Los contextos en los que acontecen y se enmarcan los eventos procesionales facilitan este contacto: espacios abiertos a manera de plazas y vías interiores que recrean calles, de las cuales forman parte los inmuebles que conforman el perfil, acentuando componentes como balcones, puertas y ventanas, unos y otros escenarios que se constituyen como elementos de relación con el exterior y desde los que se pueden apreciar y hacerse partícipes los habitantes en las festividades. Se distingue entonces la importancia del espacio donde acontecen las procesiones, las manifestaciones, los eventos y las conglomeraciones, como escenarios de relación, algunos de estos dispuestos y engalanados para albergar dichas funciones, y en donde se elaboran preparativos enmarcados en la limpieza general de los espacios exteriores, así como la ornamentación de las calles y las fachadas; disposiciones en directa relación con las espacialidades, como las fiestas de los Santos Patronos, de las cuales se afirma que se preparan con antelación y cuentan con el apoyo de los “Síndicos y Mayordomos de fábrica”, inspectores de policía y sacristanes, quienes apoyan —respectivamente— con la recolección de limosnas, el arreglo y la decoración de calles, y en menesteres al interior de la iglesia (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 47-48).
Como parte de los preparativos para las celebraciones patronales, al igual que de la dinámica acontecida en dichas solemnidades, los relatos del arribo y permanencia del padre misionero para acompañar algunos de estos actos destacan la afluencia de personas, la música de tambores y clarinetes, los bailes y sonidos de cañones y la presencia de bebidas y licores, entre algunas acciones de las fiestas. Respecto al consumo de licores —se anota desde estos informes misionales— acrecentarse la actividad económica relacionada con su venta, afirmándose que estos eran
días de cita para los comerciantes de los centros para acudir a sus negocios y, sobre todo, para el expendio de licores, con la circunstancia de que dicho expendio constituía una renta intendencial y el fisco tenía mucho interés en explotarla en esos días, con el consiguiente desorden de borracheras, riñas y, a veces, heridos y muertos efecto todo del abuso del licor a que es muy dado el chocoano. (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 255)
Todos estos actos son tildados como conductas que suscitan desórdenes y peleas, frente a las cuales el misionero atestigua no contar con mando para evitarlo (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 255).
Estas son representaciones de un territorio, de sus gentes y sus dinámicas sociales que descalifican lo encontrado y observado. Imágenes negativas tanto de las condiciones geográficas y ambientales como de los espacios físicos en los cuales se desarrollan las prácticas culturales y sociales, ya sean en relación con el río o las viviendas. Territorio que se vislumbra a partir de la narrativa proveniente desde la óptica de la experticia y que, por lo tanto, no es o no se corresponde con el territorio que se genera de las relaciones entre el espacio y sus pobladores locales. Escenificaciones territoriales que deben ser reflexionadas en el contexto de las relaciones de fuerza en las que se producen y ordenan, así como entendidas en el marco que le da sustento y del cual se derivan dichas relaciones de poder, es decir, el de las instituciones que las ejercen. Relaciones, por ende, tendientes a la construcción de territorio por parte de la óptica experta y externa, pero que también son dirigidas a la población que habita en este, al igual que a producir y establecer su conocimiento, entendimiento y aproximación.
ESCENARIOS Y RETRATOS EN TONO DE ATRASO MATERIAL, MORAL Y ESPIRITUAL
El informe misional que rinde el Prefecto Apostólico del Chocó (1928) a la delegación Apostólica, en la primera década del siglo XX, consigna que, aunque sea el Chocó “un territorio” de “inmensas riquezas”, se encuentra “en la triste y vergonzosa noche que envuelve a los países salvajes” (6), además de hallarse en un estado de “atraso lamentable”. Si bien las condiciones naturales, geográficas y ambientales, como el clima, la lluvia, la topografía, la selva, entre otras, se consideran características que endurecen la estancia y permanencia en la zona chocoana; así mismo, se estiman como unas de sus principales barreras, de las cuales se afirman que “se opondrán al progreso rápido de esta región” (6). En efecto, representaciones del Chocó que corresponden a imágenes de zonas aisladas y lejanas del resto del país y habitadas por “seres” considerados “semisalvajes” (Prefecto Apostólico del Chocó 1924, 167-168), grupos poblacionales en condiciones inferiores.
En este sentido, para comienzos de dicho siglo XX, se hace referencia a la existencia en la región chocoana de entre ochenta mil y cien mil habitantes entre negros, indios, blancos y mulatos, cifras que variaban entre las diferentes aproximaciones, pero que otorgaban el mayor número y porcentaje a los de “raza de color”; así, se apunta que había aproximadamente “cincuenta mil” almas o fieles sometidos. De los habitantes blancos se afirma que “hay bastantes” en Quibdó, Istmina y Tadó, que estos han estado abandonados y que, si no fuera porque algunos no viven casados, estos serían modelos cristianos (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 46). Del indígena se dice que en épocas de la conquista habitaban los “indios caribes en sus tres ramas de citaraes en el alto Atrato, nonamaes en la hoya del San Juan y los chocoes en el medio y bajo Atrato y hoya del Baudó” y que estos “han disminuido espantosamente y tienden a desaparecer” (Relación de Algunas Excursiones Apostólicas en la Misión del Chocó 1924, 10; Prefecto Apostólico del Chocó 1929, 24). Por su parte, de los también llamados negros se dice que “el sesenta o setenta por ciento de los habitantes chocoanos, descienden de los que fueron importados por los colonizadores para el laboreo de las minas” (Bodas de Plata Misionales de la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María en el Chocó 1909-1934, 10). De las relaciones que se establecen entre los indígenas y los negros, se afirma que se soportan en luchas y tensiones que derivan en distanciamientos; así, el indígena “vive en las cabeceras de los ríos, retirado del trato de los que él llama racionales, que son los negros y los blancos” (Relación de Algunas Excursiones Apostólicas en la Misión del Chocó 1924, 10); en efecto, el Chocó se configura como una región con diversos habitantes, donde las tensiones entre estos, así como la permanencia y la disputa de sus territorios, se constituye en una constante (tabla 1). En este orden de ideas, se anota:
La raza india fue abocada en su día a una lucha a muerte, por su existencia con la raza negra; ésta, por la fuerza era importada al Chocó para la exploración de su riqueza minera de oro y platino y para cuya explotación el indio era inepto o inútil a los dueños de las minas; y la raza negra tenía más resistencia, por haber sido traída de los climas tropicales del África, y un espíritu de sujeción a su voluntad, por su condición de esclavos. Ambas razas debían convivir en el suelo chocoano. Por distintas causas, la raza india, en lucha con la raza negra, fue decreciendo en número y se retiró, con un odio instintivo a la raza negra, a ciertos centros de las selvas y a las cabeceras o nacimientos de distintos ríos, quedando la raza negra casi dueña del solar chocoano, patrimonio de los indios durante muchos siglos. (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 10)
Tabla 1. Número de habitantes en la región del Chocó, al inicio de la Prefectura Apostólica del Chocó
Informe/habitantes Blancos Mulatos Negros Indios Total Informe Oficial del erudito D. Guillermo Hurtado, primero gobernador del departamento del Chocó y después intendente o gobernador de la Intendencia (1909) 5000 15 000 50 000 10 000 80 000 Informe del Rmo. P. Juan Gil y García (1910) 10 000 20 000 50 000 20 000 100 000Fuente: Prefecto Apostólico del Chocó (1929, 26; 1924, 9).
Narraciones referentes a los de la “raza de color” se construyen haciendo directa correspondencia a la descendencia;20 así, se afirma que estos “conservan las mismas tendencias e inclinaciones de sus antepasados”, pese a los “cambios conaturales a las vicisitudes del progreso, las costumbres y de los tiempos”, y se sostiene que este “es apático por naturaleza, aunque violento en las disputas y rencillas, sobre todo al sentirse herido en su amor propio” (Bodas de Plata Misionales de la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María en el Chocó 1909-1934, 10). El campesino negro chocoano es tildado como “perezoso”, una característica, de acuerdo con los informes misionales, atribuible principalmente a la vida pausada y relajada que se lleva en esta región, en correspondencia con las condiciones climáticas que logran vencer y reducir los esfuerzos.
En este sentido, se llega a aseverar que, dada la abundancia de alimentos que posee la región, dichos campesinos asumen que esta necesidad se encuentra resuelta. Así, se asegura que actividades como la pesca del bocachico —por citar alguna— representa un “perjuicio incalculable para todo el Chocó”, dada la concentración de esfuerzos por periodos de tiempo, trabajos que le permiten adquirir el dinero suficiente para abastecerse durante “todo un año de vida”. Un misionero afirma que:
Los he visto trabajar una semana en sus escasas siembras, alimentándose con plátanos cocidos, un trozo de panela y el tabaco masticado o en la pipa; cuando más, le revuelven chontaduros y un caldo de pescado, como para que conste la necesidad cumplida de comer. (ABC 1943, n.° 3876, 3-4)
De este modo, se dice que son individuos conformistas que no persiguen más que aquello que les ofrece y brinda el medio natural donde habitan, sustento que les alcanza y les es suficiente para satisfacer sus necesidades alimenticias; en efecto, se argumenta que esto se corresponde con
su ociosidad e inacción, y que la escasez y la miseria sean su patrimonio. Y si acontece que obtenga con su esfuerzo personal algunos intereses, el lujo y vana ostentación algunas veces, las diversiones y abuso en las bebidas, otras, y siempre el desconocimiento de toda ley de economía, son causa de que los disipen y malbaraten miserablemente. (ABC 1943, n.° 3876, 6)
De igual manera, se asegura que en esta parte del país es donde se registra un modo de vida más acompasada, un ritmo también atribuible a las condiciones ambientales y geográficas que, sumadas “al modo de ser” de las gentes, hacen que se afirme que se lleve una vida “tan amodorrada como en estas orilla del Atrato y de sus afluentes”; se señala entonces que por
un determinismo geográfico es así nuestro campesino: quizás el río “tranquilo y suave y apacible y lento” imprime al habitante de esas orillas una característica inconfundible de pereza y cuando empuña el hacha para convertir en campos de cultivo la selva milenaria, debe al fin resignarse a vivir así, al acaso, porque el trópico con toda su exhuberancia le vence, reduciéndolo a una impotencia de que no puede librarse porque carece de medios para combatirla. (ABC 1943, n.° 3876, 3-4)
Además de las afirmaciones relacionadas con la vida pausada de los pobladores, se dice que estos son supersticiosos e incrédulos; aseveraciones de la existencia y permanencia de otras creencias y tendencias religiosas, a partir de las cuales se tilda este como un pueblo que “quiere una religión acomodada a sus caprichos; una religión que no le exija ningún sacrificio”, así como retraídos y temerosos y, por tanto, manejables. De este modo, se manifiesta que
la raza de color por naturaleza es tímida; y esta timidez la predispone a toda suerte de creencias y temores estúpidos en la intervención de agentes, ora naturales, ora ultraterrenos en la vida de los pobres vivientes que fatalmente tienen que sufrir sus imposiciones. (Bodas de Plata Misionales de la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María en el Chocó 1909-1934, 11)
Campesinos, al mismo tiempo, considerados como crédulos, supersticiosos y, por ende, manipulables, discursos desde los cuales se afirma:
La raza de color por naturaleza es crédula; y esa credulidad produce como consecuencia el fondo religioso tan marcado que se nota entre nuestros campesinos; El campesino no discurre; cree a pie juntillas lo que se le cuenta. Falto de ideas para aquilatar lo que haya de verdadero o de falso en los hechos que se le proponen, deja para otro el cuidado de discurrir y de juzgar y asiente sin discusión a las narraciones de los agogueros y adivinos. Por eso es tan propenso a relatar fábulas, historietas fingidas, apólogos y casos de intervención de espíritus en los sucesos humanos. (Bodas de Plata Misionales de la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María en el Chocó 1909-1934,11)
Así mismo, se considera desde estos relatos que los negros son temerosos, que, como individuos tachados de inferiores, su religión y creencias están cargadas de supersticiones y sus comportamientos y hábitos son rezagados, desordenados, entre otros imperativos tildados como negativos. De esta situación de atraso moral un padre misionero apunta que: “respecto al modo de ser de estas gentes, puedo decir que aquí en Quibdó es muy corto el número de buenos cristianos; la mayor parte no se cuidan de la religión, ni van a misa, no confiesan” (Relación de Algunas Excursiones Apostólicas en la Misión del Chocó 1924, 49). Del mismo modo, para los misioneros el accionar de los habitantes de la zona se realiza bajo un amor considerado como “libre”, del cual se dice que está en contraposición al “verdadero amor cristiano”, y en el cual predomina el abandono, el descuido, la falta de educación, las “uniones ilícitas”, los rompimientos de los “lazos sagrados del amor paternal”, entre otros; en parte, estos se consideran como causantes de la “extrema miseria” (Prefecto Apostólico del Chocó 1928, 8), así como de la pobreza tanto de la región como de sus gentes. Prevención, desconfianza y libertinaje de un pueblo, del que se afirma:
Es grande el temor reverencial de nuestros campesinos hacia todo lo relacionado con seres de quienes está convencido que le son superiores. Dios, los espíritus, las almas de los antepasados, son el objeto de sus temores, de su veneración, de su culto. Y en esto hace consistir su Religión. Pero cuando esta Religión les demanda sacrificio; si para cumplir los imperativos de la Ley Santa han de contradecir sus pasiones, poner a raya sus desordenados apetitos, entonces, sin renunciar a sus ideales religiosos, y tal vez invocando a la Virgen del Carmen, ceden a los atractivos del apetito inferior, adormecen los reclamos de la conciencia y se entregan a los brazos de la molicie esperando que a la hora de la muerte tendrán tiempo de arreglar la vida y exhalarán el último suspiro en manos del Dios Bueno y Misericordioso. (Prefecto Apostólico del Chocó 1929, 11-12)
Afirmaciones y representaciones en tono de atraso, generadas a partir del discurso de la óptica de la experticia, siendo esta la externalidad desde la cual se constituye la construcción de la noción de atraso, esto es, de seres inferiores considerados semisalvajes, quienes establecen relaciones de atraso con el espacio, el cual, a su vez, se tilda como un escenario de rezago. Desde estas narraciones se evidencian permanencias de opresión, emergencias de otras formas y relaciones de rechazo hacia los pobladores locales, a sus prácticas y sus espacialidades. En este orden de ideas, se afirma que “en el Chocó se ha arraigado la indolencia que crea la escasez de libertad, y el atraso de los tiempos coloniales” (La Antorcha 1890, n.° 2, 5-6. Las cursivas no pertenecen al original), con el argumento de que “los de raza negra, por la misma exuberancia de riqueza natural en el país, están sumidos en una inacción que provoca lástima” y que, pese a poseer “brazos fuertes que pudieran socavar montañas y elevar ciudades, están atados al yugo de la inercia”, y “voces que debieran estar cantando la libertad con el espíritu del arte, están todavía repitiendo al son de la gaita salvaje los tristísimos lamentos que les arrancaran sus años de esclavitud” (5-6). Formas de dominación y relaciones de sometimiento que persisten, perpetúan y se imponen sobre un territorio y sus pobladores bajo los enunciados y so pretexto de una “nueva era”, establecimiento de otras relaciones de poder de las cuales se dice:
Verdad amarga, y que acaso más de uno haga salir al rostro el carmín de la vergüenza: la raza negra, que compone la máxima parte de los habitantes del Chocó, a despecho de los legisladores que rasgaron la carta de su inhumana esclavitud, continúa sin recobrar enteramente sus derechos civiles. Para no pocos, faltos de fe y desconocedores del espíritu de cristiana fraternidad, infiltrando en todos los códigos de las sociedades modernas, el negro es un ser despreciable y del que puede abusarse hasta para saciar los instintos brutales de la venganza y de la voluptuosidad. ¡Como si el negro tuviera por fatal destino la esclavitud, sólo porque la naturaleza lo distinguió por el color, de sus opresores! La autoridad llamada a ser vínculo de unión de las voluntades regidas por unas mismas leyes, y garantía segura de los derechos de todos los ciudadanos, no siempre ha cumplido su misión tutelar y pacificadora. Las leyes y ordenanzas represivas parecen haberse hecho sólo para los de color; los lugares de reclusión forzosa, se ha dicho en alta voz, no se han edificado para los blancos. El derecho de propiedad unas veces se falsea y otras se conculca con descaro; y lo más lamentable e inicuo es que haya quienes se prevalgan de su autoridad para cometer tales desafueros; trafican con su ignorancia y desamparo, como trafican con su pudor. (Prefecto Apostólico del Chocó 1928, 251. Las cursivas no pertenecen al original)
De igual manera, se registran otras apreciaciones por parte de algunos misioneros, contrarias a las comúnmente construidas, lecturas derivadas de la experiencia y vivencia con los de “raza de color”, en las que se afirman que estos poseen un alma hermosa (La Misión Claretiana del Chocó 1960, 251), que por medio de sus actos resaltan su sencillez e inocencia, y desde las cuales se destaca la forma en que viven en familia. Lazos familiares que, como explica Martínez (2010), “se rigen tanto por principios biológicos como por lazos afectivos” (18). Así mismo, se distingue su alegría y la actitud de arrojo ante los riesgos a los que se exponen en los ríos, bosques y selvas, sucesos de los que se dice que resisten con “intrepidez”; en efecto, se relata como
otras veces sumergido en el agua durante varias horas y armado de robusta barra, agota sus fuerzas para arrancar de las entrañas de la tierra el oro y el platino. Confinado de estos bosques inmensos, separado del resto de los hombres, el chocoano prescinde del ajetreo complicado de la vida moderna. Pero cuando llega a sentir el aguijón de las ideas de la época, es arrebatado e impetuoso, aunque sin comprender en el fondo la verdad del sentimiento político. (Bodas de Plata Misionales de la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María en el Chocó 1909-1934, 10. Las cursivas no pertenecen al original)
Pese a lo anotado, persisten y son mayoritarias las catalogaciones que los minimizan; pereza, superstición, temor, seres inocentes, fácilmente dominables, carentes de razón y, por ende, incompatibles con el proyecto progresista, aseveraciones que se construyen por parte de los voceros de las instituciones externas hacia los grupos humanos locales que habitan el territorio chocoano. Escenificaciones en contravía del discurso del ansiado progreso, del que se infiere que, para hacerse plausible, requiere de grupos que lo estimulen, inspiren y lo hagan posible, situación contraria a la que se refleja en lo consignado en los informes y artículos referidos al tema, desde los cuales, como se ha mostrado, los habitantes de la región son tildados, además de seres inferiores, como individuos ociosos, libertinos, intolerantes, entre otros apelativos que reflejan el menosprecio y desestima de sus hábitos, prácticas y costumbres, por lo que son censurados como incapaces para emprender dicha empresa progresista. Se expone entonces desde estos enunciados que el poblador local de este territorio es “insensible al bienestar y a las honestas satisfacciones de que está rodeada la vida social moderna; de ahí que sus aspiraciones sean muy limitadas, y su actividad se encierre en el estrecho círculo de las necesidades más apremiantes de la vida” (Prefecto Apostólico del Chocó 1928, 6. Las cursivas no pertenecen al original). En este sentido, se construye un perfil de los pobladores locales en términos de atraso moral, espiritual e intelectual, que los muestra desde un escenario de rezago, entendido como una barrera21 que se opone al adelanto de la región, esto es, como sujetos no modernos.
Así, más allá de las cifras que aluden a la cantidad o al número de población, las representaciones que se construyen de los grupos humanos locales por parte de dichos representantes institucionales se realizan bajo imaginarios en tono de atraso y, por tanto, en contravía de los ideales del proyecto progresista para la región. Representaciones desde ópticas externas que relegan, desconocen, minimizan y descalifican prácticas culturales y sociales, las cuales se consideran contrarias a lo que se espera de los individuos cristianos formados bajo preceptos y prácticas de una educación en sintonía con el progreso moral, espiritual e intelectual. Grupos humanos leídos e interpretados a partir de discursos que niegan, anulan y desconocen otras posibles formas de existencia, al igual que creencias y saberes desde lo local. Enunciados construidos, por lo tanto, desde organismos que institucionalizan las relaciones de poder, desde las que se determinan diferenciaciones entre aquellos grupos que se autorreconocen y definen como aptos y aquellos considerados como no acordes para participar en el proyecto del progreso. En este sentido, según lo explica Castro-Gómez (2010), se declaran “como enemigos de la sociedad a todas aquellas razas que no se ajustan a la norma poblacional deseada” y, en este caso, particular requerida.